Nunca me ha gustado ser un número, y no creo que a nadie le guste. Pero más de una vez he sido tratado como tal, en lugar de como una persona con nombre y apellidos. Y he sentido entonces todo el fracaso de la civilización actual y he deseado reivindicar el derecho a ser considerado una persona, un individuo.
La primera vez fue en la época del servicio militar, allá por 1983. Durante las cuatro semanas que aproximadamente pasé en el Centro de Instrucción y Reclutamiento (C.I.R.) de Colmenar Viejo, ya me vi obligado a cambiar mi identidad por la de un simple número. Concretamente yo era el 30 de un total de 333 ciudadanos anónimos que conformaban la 11ª Compañía del I Batallón. Nadie, aparte de unos cuantos compañeros de fatigas, supieron que me llamo Juan; la mayor parte de ellos sólo me conocían de vista, y ante los oficiales y mandos la única forma de identificarse era a través del número asignado. Bien es cierto que tras ser destinado posteriormente a una Compañía de Zapadores recuperé mi identidad (aunque no mi dignidad, pero ésa es otra historia).
Aunque el hecho de ser identificado mediante un número no es nuevo en esta sociedad, sí es preocupante el grado de esclavitud a que se nos somete conforme nos adentramos en el siglo veintiuno. De hecho, en nuestra vida cotidiana tenemos asignados un sinfín de números que nos representan, y la mayor parte de las veces no nos queda más remedio que aprendernos de memoria el número del Documento Nacional de Identidad, el de afiliación a la Seguridad Social, el número secreto de la tarjeta de crédito o de la caja fuerte, el de la cuenta corriente, el de la matrícula del coche, el código postal, el de lector de una biblioteca, el de funcionario o agente de la autoridad, y por supuesto el o los teléfonos de media humanidad, y así un larguísimo etcétera. Se comprende que por razones de orden práctico o meramente estadísticos es recomendable comprobar la identidad de las personas mediante números para evitar errores o salvar los problemas de coincidencia de nombre y apellidos, pero esto nos obliga al esfuerzo de memorizar cientos de cifras que la mayor parte de las veces son de muy dudosa utilidad.
Y es que las mentes calenturientas de nuestros sesudos gobernantes o mandatarios no paran de buscar ideas para hacernos más difícil el escapar a su control, y así, no contentos con los dichosos numeritos, comenzaron también con las letras, y decidieron inventar el N.I.F., de forma que ahora también estamos representados por un carácter alfabético, sin consultarnos siquiera sobre si nos gusta que esa G final suene a gilipollas, esa B a burro, o esa C a cabroncete, por ejemplo. Y como no se puede cambiar esa letra aunque a uno le guste más otra cualquiera, porque los sagaces ordenadores todo lo detectan, pues tragamos con el invento sin rechistar.
Una de las aberraciones tecnológicas más abominables se produjo cuando -¡¡¡al fin!!!- se nos adjudicó a cada uno de nosotros de un antiestético código de barras, igual que si fuésemos reclusos. Y de esta forma, las molestas y fatídicas etiquetas que Hacienda manda de vez en cuando a todos los contribuyentes para recordarnos nuestras miserias económicas, van dotadas ahora de un código de barras, innovación que en principio se justificó con el pretexto de "sustituir la grabación manual por la lectura óptica de la información, evitando que se produzcan errores y los inconvenientes que de ellos se derivan". Es decir, que como no bastaba con conocer nuestro nombre y apellidos, ni con el dichoso Número de Identificación Fiscal, ni con el domicilio y código postal, también tuvimos que tragar con las dichosas barritas.
La última por ahora es el DNI que lleva incorporado una chapita metálica que hace las mismas funciones que el código de barras, con el fin de facilitar el tratamiento informatizado y garantizar la seguridad y bla bla bla. Pero lo que cuenta es el detalle en sí. Porque, la verdad, yo particularmente no quiero tener mi propio código de barras como si fuera una bolsa de judías verdes o un medicamento. No quiero tener que utilizarlo obligatoriamente ni que en consecuencia se me controle hasta el último detalle cada vez que entre a los edificios públicos, comercios, restaurantes, espectáculos o simplemente al subirme a un autobús. Pero sé que es una guerra perdida, porque de forma lenta pero inexorable vamos a tener que depender de esas rayas verticales que cada día se asocian más con nuestra personalidad, y lo que es peor, tendremos que aprender toda la ristra de dígitos de que se componga. Muy pronto, si no se pone remedio, podemos llegar a una de esas sociedades esperpénticas que profetizaron los escritores de ciencia-ficción, en las que las antiestéticas líneas lo invadirán todo: alimentos, vestidos, juguetes, libros, cigarrillos y hasta el papel higiénico.
Creo que habría que poner freno a determinados "avances" técnicos que, ocultos tras la cortina de humo de la efectividad burocrática, lo único que consiguen es deshumanizar aún más al individuo. Y lo más lamentable es que nadie parece haber puesto el dedo en la llaga sobre este asunto, nadie ha alzado su voz para evitar que se haga realidad lo que el celuloide y la literatura fantástica han venido presagiando de un tiempo a esta parte.
La máquina de la deshumanización no se para. Imagino que no tardaremos demasiado en sustituir las tradicionales matrículas de los coches por códigos de barras, o hacernos nuevas tarjetas de visita con rayas, eso sí, con una amplia gama de diseños, que para eso están los cerebros pensantes de la humanidad.
¡Pues me niego a convertirme en código de barras ...!
© Ballester
La primera vez fue en la época del servicio militar, allá por 1983. Durante las cuatro semanas que aproximadamente pasé en el Centro de Instrucción y Reclutamiento (C.I.R.) de Colmenar Viejo, ya me vi obligado a cambiar mi identidad por la de un simple número. Concretamente yo era el 30 de un total de 333 ciudadanos anónimos que conformaban la 11ª Compañía del I Batallón. Nadie, aparte de unos cuantos compañeros de fatigas, supieron que me llamo Juan; la mayor parte de ellos sólo me conocían de vista, y ante los oficiales y mandos la única forma de identificarse era a través del número asignado. Bien es cierto que tras ser destinado posteriormente a una Compañía de Zapadores recuperé mi identidad (aunque no mi dignidad, pero ésa es otra historia).
Aunque el hecho de ser identificado mediante un número no es nuevo en esta sociedad, sí es preocupante el grado de esclavitud a que se nos somete conforme nos adentramos en el siglo veintiuno. De hecho, en nuestra vida cotidiana tenemos asignados un sinfín de números que nos representan, y la mayor parte de las veces no nos queda más remedio que aprendernos de memoria el número del Documento Nacional de Identidad, el de afiliación a la Seguridad Social, el número secreto de la tarjeta de crédito o de la caja fuerte, el de la cuenta corriente, el de la matrícula del coche, el código postal, el de lector de una biblioteca, el de funcionario o agente de la autoridad, y por supuesto el o los teléfonos de media humanidad, y así un larguísimo etcétera. Se comprende que por razones de orden práctico o meramente estadísticos es recomendable comprobar la identidad de las personas mediante números para evitar errores o salvar los problemas de coincidencia de nombre y apellidos, pero esto nos obliga al esfuerzo de memorizar cientos de cifras que la mayor parte de las veces son de muy dudosa utilidad.
Y es que las mentes calenturientas de nuestros sesudos gobernantes o mandatarios no paran de buscar ideas para hacernos más difícil el escapar a su control, y así, no contentos con los dichosos numeritos, comenzaron también con las letras, y decidieron inventar el N.I.F., de forma que ahora también estamos representados por un carácter alfabético, sin consultarnos siquiera sobre si nos gusta que esa G final suene a gilipollas, esa B a burro, o esa C a cabroncete, por ejemplo. Y como no se puede cambiar esa letra aunque a uno le guste más otra cualquiera, porque los sagaces ordenadores todo lo detectan, pues tragamos con el invento sin rechistar.
Una de las aberraciones tecnológicas más abominables se produjo cuando -¡¡¡al fin!!!- se nos adjudicó a cada uno de nosotros de un antiestético código de barras, igual que si fuésemos reclusos. Y de esta forma, las molestas y fatídicas etiquetas que Hacienda manda de vez en cuando a todos los contribuyentes para recordarnos nuestras miserias económicas, van dotadas ahora de un código de barras, innovación que en principio se justificó con el pretexto de "sustituir la grabación manual por la lectura óptica de la información, evitando que se produzcan errores y los inconvenientes que de ellos se derivan". Es decir, que como no bastaba con conocer nuestro nombre y apellidos, ni con el dichoso Número de Identificación Fiscal, ni con el domicilio y código postal, también tuvimos que tragar con las dichosas barritas.
La última por ahora es el DNI que lleva incorporado una chapita metálica que hace las mismas funciones que el código de barras, con el fin de facilitar el tratamiento informatizado y garantizar la seguridad y bla bla bla. Pero lo que cuenta es el detalle en sí. Porque, la verdad, yo particularmente no quiero tener mi propio código de barras como si fuera una bolsa de judías verdes o un medicamento. No quiero tener que utilizarlo obligatoriamente ni que en consecuencia se me controle hasta el último detalle cada vez que entre a los edificios públicos, comercios, restaurantes, espectáculos o simplemente al subirme a un autobús. Pero sé que es una guerra perdida, porque de forma lenta pero inexorable vamos a tener que depender de esas rayas verticales que cada día se asocian más con nuestra personalidad, y lo que es peor, tendremos que aprender toda la ristra de dígitos de que se componga. Muy pronto, si no se pone remedio, podemos llegar a una de esas sociedades esperpénticas que profetizaron los escritores de ciencia-ficción, en las que las antiestéticas líneas lo invadirán todo: alimentos, vestidos, juguetes, libros, cigarrillos y hasta el papel higiénico.
Creo que habría que poner freno a determinados "avances" técnicos que, ocultos tras la cortina de humo de la efectividad burocrática, lo único que consiguen es deshumanizar aún más al individuo. Y lo más lamentable es que nadie parece haber puesto el dedo en la llaga sobre este asunto, nadie ha alzado su voz para evitar que se haga realidad lo que el celuloide y la literatura fantástica han venido presagiando de un tiempo a esta parte.
La máquina de la deshumanización no se para. Imagino que no tardaremos demasiado en sustituir las tradicionales matrículas de los coches por códigos de barras, o hacernos nuevas tarjetas de visita con rayas, eso sí, con una amplia gama de diseños, que para eso están los cerebros pensantes de la humanidad.
¡Pues me niego a convertirme en código de barras ...!
© Ballester





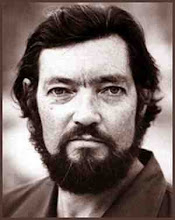

















No hay comentarios:
Publicar un comentario