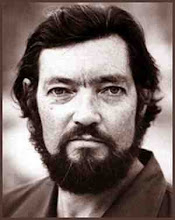¿Qué he merendado hoy, que toda la nostalgia
parece visitarme, recorrerme cruelmente?
¿Qué he comido, qué fue, para que ahora tenga
esta arena en la piel, este oscuro pasillo?
¿He merendado nubes, o acaso vertederos,
o quizá dos billetes rumbo a ninguna parte?
¿Fue que soñé con gatos, que mordí las estrellas,
que comprendí a los locos, que me herí con un verso?
No sé si pudo ser el calor, las campanas,
el pañuelo arrugado, la escarpia tras la puerta,
si fueron las canciones que jamás he escuchado
o simplemente el viento que me dejó una carta.
No sé lo que he tomado para volverme oscuro
justo cuando debía dialogar con los árboles,
pero ahora me siento como arroyo sin lengua,
como volcán sin manos, como piedra sin dedos.
He merendado hogueras, polvo de los casinos,
aulas sin estudiantes, juguetes destrozados,
tal vez zumo de arañas, licor de despedida,
ventanillas de banco o camas de hospitales.
Esta tarde me encuentro lejos de las alondras
y no sé qué he comido, qué me ha sentado así,
miro pasar dos coches, escribo este poema
y hasta le pongo fecha: Madrid, tantos del tal.
© Juan Ballester
Si quieres escucharlo recitado en mi propia voz, pincha aquí:
http://www.goear.com/listen/a49eab4/La-merienda-juan-ballester
Mostrando entradas con la etiqueta con mi propia voz. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta con mi propia voz. Mostrar todas las entradas
jueves, 22 de octubre de 2009
sábado, 1 de agosto de 2009
Un poema en mi voz
Se trata del poema de Juan van Halen titulado: Primera carta a mi hijo.
Para escucharlo , pincha aquí:
http://www.goear.com/listen/48dbda7/Primera-carta-a-mi-hijo-juan-van-halen
jueves, 26 de marzo de 2009
Poema encontrado en una libreta
Me has llenado las manos de pájaros cantores,
de hormigas luminosas, de pedazos de hierba;
has logrado que vuele, que la sangre me hierva,
que suenen por mis dedos silenciosos tambores.
Me has llenado de arena, de nubes, de tormentas,
de jardines, de estatuas, de miradas de abismo,
me has dado la locura de sentirme yo mismo,
le has dado una esperanza a mis horas sedientas.
Todo te pertenece, mi alma y mis bolsillos,
mi reloj detenido, mi tren, mi pasaporte,
mi este y mi oeste, y mi sur y mi norte,
y mis palabras mudas, mis versos sin pasillos.
Me has llenado de estrellas, de amor de porcelana,
de rosas doloridas, de pétalos de nieve,
de ríos donde hay fuego, de soles donde llueve,
de piedras que son panes al llegar la mañana.
Sí, todo me lo diste, mujer de voz tallada
que has sembrado mis campos de humildad y ternura,
todo, hasta mis dos ojos, hasta mi suerte oscura,
mujer que cada noche te abrazas a mi almohada.
© Juan Ballester
Escuchalo en mi propia voz pinchando aquí:
de hormigas luminosas, de pedazos de hierba;
has logrado que vuele, que la sangre me hierva,
que suenen por mis dedos silenciosos tambores.
Me has llenado de arena, de nubes, de tormentas,
de jardines, de estatuas, de miradas de abismo,
me has dado la locura de sentirme yo mismo,
le has dado una esperanza a mis horas sedientas.
Todo te pertenece, mi alma y mis bolsillos,
mi reloj detenido, mi tren, mi pasaporte,
mi este y mi oeste, y mi sur y mi norte,
y mis palabras mudas, mis versos sin pasillos.
Me has llenado de estrellas, de amor de porcelana,
de rosas doloridas, de pétalos de nieve,
de ríos donde hay fuego, de soles donde llueve,
de piedras que son panes al llegar la mañana.
Sí, todo me lo diste, mujer de voz tallada
que has sembrado mis campos de humildad y ternura,
todo, hasta mis dos ojos, hasta mi suerte oscura,
mujer que cada noche te abrazas a mi almohada.
© Juan Ballester
Escuchalo en mi propia voz pinchando aquí:
sábado, 13 de diciembre de 2008
axolotl

Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa.
En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.
No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrecencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa.
En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.
No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrecencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos.
Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal delante de sus caras, jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo.
Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojillos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales.
Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora?
Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados.
Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí.
Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario.
Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl.
JULIO CORTÁZAR
Pincha aquí para escucharlo en mi voz:
Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojillos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales.
Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora?
Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados.
Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí.
Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario.
Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl.
JULIO CORTÁZAR
Pincha aquí para escucharlo en mi voz:
Es un relato procedente del volumen titulado Final del juego, publicado originariamente en 1956.
Se trata sin duda alguna de uno de los más geniales del escritor argentino, en donde se parte del punto de vista del narrador-visitante, que acabará convirtiéndose en narrador-criatura, sin que -como suele ser habitual- se pueda establecer con exactitud el momento en que asume el protagonismo narrativo el uno o el otro.
Llama la atención lo bien documentado que está Cortázar acerca de estas singulares criaturas abisales, describiendo algunas de sus características físicas y sus costumbres, pero sin llegar a caer en la erudición ni en aburridas explicaciones.
La trama transcurre en París, aunque este dato es irrelevante de cara al efecto final; de hecho, solamente al principio se ofrecen nombres de lugares o edificios que puedan servir de referencia para ubicar la historia. Muy pronto solo existirá un hilo argumental que va desde el narrador hasta el pequeño axolotl, binomio que es roto únicamente por la presencia, más bien como observador neutral, del vigilante del parque zoológico y más tarde por un segundo axolotl que se suma al argumento y que parece comprender el drama en que se ve envuelto el narrador.
Relato absolutamente fascinante, que logra envolver, contagiar de ese fatal destino a que se ve abocado el protagonista, que nos hunde con él en la más espesa y negra de las soledades, en el más profundo pozo del que probablemente jamás podrá salir y al que se añade la desolación de saber que aquel visitante ya nunca más habrá de volver, aliviada únicamente por la esperanza de que lo escriba todo, de que lo cuente todo.
Etiquetas:
con mi propia voz,
Cortazar Julio
viernes, 29 de agosto de 2008
La casa vacía
Ahora la casa está vacía ...
O mejor dicho, aún nos queda una banqueta, uno de los pequeños taburetes de madera que nos regaló la tía Lola en nuestra boda. Eso es todo lo que se ha salvado del mobiliario, lo único que todavía nos permiten conservar. En las escasas ocasiones en que aún aparecemos por la casa, Ena y yo nos sentamos en ella por turno, generalmente cada cinco o diez minutos cambiamos y el que ha estado sentado se queda de pie para dejar que descanse el otro. Y nos quedamos así, de cara al balcón, contemplando la desolación de los muros desnudos y un trocito de cielo con nubes, pues ni siquiera podemos ver el mar desde nuestra ubicación.
Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta del despojo de que éramos víctimas; al principio, era frecuente echar en falta algún objeto del ajuar doméstico, pero lo atribuíamos a distracciones de uno o del otro, sucede en ocasiones que uno guarda sin querer la toalla en el refrigerador o el cepillo de dientes en el ropero. Probablemente pasaban semanas enteras sin que se produjese ninguna nueva anomalía, así que no pudimos advertir el fenómeno hasta que éste alcanzó proporciones alarmantes. Qué lejos estábamos de imaginar que fuese a convertirse en un problema de tal magnitud.
Luego empezamos a echar de menos varias piezas de valor, y la reacción lógica fue inculpar a la asistenta, porque llevaba poco tiempo a nuestro servicio y lo más sencillo resultaba pensar que las había roto o cogido ella. Pero después incluso de su partida continuamos teniendo la sensación de que la casa se nos iba vaciando sin sentirlo, y nuestras sospechas pasaron a recaer en la portera, que tenía una llave del piso y solía entrar a regar las macetas cuando mi esposa y yo nos ausentábamos los fines de semana. Pensándolo detenidamente era absurdo, porque para qué iba a querer la pobre mujer una maquinilla de afeitar o un par de vasos, por ejemplo, para qué iba a hurtar unos estropajos o unas zapatillas viejas.
Lo verdaderamente preocupante empezó cuando nos dimos cuenta de que nos faltaba una silla. Eso sí que no se saca descuidadamente en el bolso ni se tira a la basura. De nada sirvió cambiar la cerradura, ni poner rejas en las ventanas, ni instalar una alarma; las misteriosas desapariciones continuaban teniendo lugar de forma más o menos periódica. A veces ocurría delante de nuestros mismos ojos. Recuerdo un día que estaba poniendo los cubiertos en la mesa, había colocado los tenedores y al volverme hacia el cajón de la cómoda para sacar un par de cuchillos ya no estaban los tenedores que acababa de dejar sobre el mantel. Imposible que Ena los hubiese escondido, estaba en el cuarto de baño y no había nadie más en casa.
Dimos aviso a la policía, por supuesto, e incluso se presentaron en un par de ocasiones a tomar huellas y hacer inspecciones rutinarias, pero no lograron hilvanar una explicación coherente, pues todo sucedía como por arte de magia, como si hubiese un encantamiento. Igualmente acudimos a una pitonisa por si la parapsicología podía arrojar alguna luz sobre el asunto, pero aparte de cobrarnos una importante suma de dinero en sólo dos sesiones, tampoco consiguió resultados positivos.
La compañía de seguros, haciendo uso de mil y una argucias legales, se negó a hacerse cargo de la indemnización alegando que no resultaba probado que fuésemos víctimas de un robo. Se empeñaban en sostener la tesis de que Ena y yo habíamos ocultado los objetos de algún valor en otro lugar con el único fin de cobrar la prima, y ante la imposibilidad de demostrar lo contrario, nos vimos privados de la ayuda económica necesaria para reponer lo que se iba evaporando sin darnos cuenta.
Además, lo absurdo de la situación era que desaparecían toda clase de objetos, no sólo los cuadros o los jarrones, sino también la cadena del water o las guías de teléfonos. A instancia nuestra se interrogó a los vecinos, y de sus declaraciones quedó patente que no sólo no habían visto a ningún extraño merodear por los alrededores, sino que tampoco habían apreciado trasiego alguno ni signos de estar efectuando traslado de enseres por nuestra parte. Esto era un dato a nuestro favor, pero las autoridades se negaban a aceptar ninguna hipótesis que tuviera su fundamento en lo sobrenatural.
Por otro lado, se puso de manifiesto que la irregularidad sólo tenía lugar en nuestro apartamento; el resto de los propietarios del bloque no habían detectado nada anormal en sus viviendas. Llegamos a pensar que existía una confabulación, o que trataban de gastarnos una broma macabra, incluso que fuera obra de algún espíritu maligno que se quería vengar de nosotros, pues no cabía otra explicación racional al hecho de que se produjera en nuestras propias narices y cuando no había nadie más en el piso. Ciertamente es difícil creer en la presencia de seres incorpóreos correteando invisibles por las habitaciones, empeñados en hacernos la vida imposible, mas no podía tratarse de otra cosa; teníamos metido a un enemigo en nuestro propio hogar, infiltrado no se sabe cómo ni con qué intenciones. Si pretendía que nos marchásemos de la casa, podía haber elegido métodos más contundentes, más rápidos, en lugar de prolongar una especie de agonía sin sentido. En cualquier caso, no logró alejarnos de allí hasta que fue demasiado tarde.
Una noche nos despertamos bruscamente y pudimos comprobar que acababa de esfumarse la cama y que nos hallábamos tumbados en el suelo. Era como para volverse loco, Ena gritaba histérica que quería mudarse a otro piso, y no le faltaba razón, mas con eso no se resolvía la cuestión, porque lo importante era desenmascarar al autor de semejante latrocinio. El mobiliario estaba siendo evacuado de alguna forma, y yo no me resignaba a arrojar sin más tierra sobre el asunto sin agotar antes todas las posibilidades de descubrir la verdad.
Pronto nuestras pertenencias quedaron reducidas a la mínima expresión. En las últimas semanas en que nos alojamos allí nos dimos cuenta de que lo mejor era anticiparse a los movimientos de nuestro adversario y vender lo poco que aún nos quedaba; siempre nos darían algo por ello antes que dejar que se volatilizara. Condenados a perderlo todo, aprendimos a vivir entre esas paredes huérfanas, a envolvernos en sacos de dormir, a permanecer de pie o sentarnos en el único taburete superviviente, a prescindir de toallas, jabón y otras comodidades básicas. Las noches más calurosas las pasábamos en la calle tratando de olvidar en la medida de lo posible nuestra desventura, temerosos de enfrentarnos a ese visitante desconocido; sufríamos menos si nos ausentábamos del lugar que había constituido nuestro hogar feliz durante tanto tiempo.
Ahora la casa está vacía, ahora no hay nada que hacer, y por eso nos hemos venido a vivir a un hotel y abandonado para siempre ese desierto, esa maldición que parece perseguirnos. Bien es cierto que de cuando en cuando nos invade la añoranza y retornamos a nuestra antigua morada a pasar unas horas y verificar si sigue adelante el proceso de desintegración, y aunque ya no tenemos nada que merezca la pena salvar, siempre notamos que han desmontado un enchufe, una tubería o una persiana más.
Escribo estas líneas sometido a una fuerte tensión nerviosa y a un horror indescriptible. Presiento que debimos habernos alejado de la casa desde el primer día; así se hubiera evitado la catástrofe, porque también Ena ha desaparecido. Ocurrió durante la última visita que efectuamos juntos a la vivienda maldita, la había dejado sola un momento en uno de los antiguos dormitorios creyendo que no corríamos peligro, y sin embargo se desvaneció en el aire. Por más que la he buscado, por más que he golpeado las paredes y gritado pidiendo auxilio, todo ha sido inútil. He presentado una denuncia, y es indignante porque al parecer me consideran sospechoso de haberla secuestrado o de estar fingiendo algo turbio. Ahora paso las horas muertas sentado sobre el ridículo taburete, mirando las nubes que discurren de derecha a izquierda, y me pregunto si al menos el autor de todo este despojo tendrá el detalle de llevarme a mí también, de dejar que me reúna con
© Juan Ballester
Si quieres escucharlo en mi propia voz, pincha aquí:
martes, 20 de mayo de 2008
Donde la MAR es BELLA
(A Marisol Yagüe)
Tierra de corrupción y pelotazo,
de chapuza, chanchullo y amiguismo,
en donde todo vale y da lo mismo:
sobornar, malversar, poner el cazo.
Pastel donde la jet se refocila,
donde las moscas campan a sus anchas:
un jeque o un marqués, tipos sin manchas,
igual un Gil y Tal que una Gunila.
Lugar donde el escándalo es costumbre,
manchando de alquitrán la prensa rosa,
donde tras cada esquina un flash te acosa
y huele, más que a mar, a podredumbre.
Paraíso del chollo y el blanqueo,
donde imponen su ley los oligarcas
y las mafias se pudren en sus charcas
exhibiendo sus barcos de recreo.
Ciudad donde hasta el Sol saca tajada,
a golpe de favor y talonario,
donde la Mar es Bella, donde a diario
hay tipejos que viven de la nada.
Lugar que apesta a mierda y a desagüe
con pedigrí, con nombre y apellidos;
buitres de los millones, corrompidos,
tanto manga un Muñoz como una Yagüe.
Allí donde el honrado es fácil presa
todo tiene sentido, todo encaja:
allí meten las manos en la caja
desde el vil concejal a la alcaldesa.
© Juan Ballester, 2006
Si quieres escucharlo en mi propia voz, pincha aquí:
Tierra de corrupción y pelotazo,
de chapuza, chanchullo y amiguismo,
en donde todo vale y da lo mismo:
sobornar, malversar, poner el cazo.
Pastel donde la jet se refocila,
donde las moscas campan a sus anchas:
un jeque o un marqués, tipos sin manchas,
igual un Gil y Tal que una Gunila.
Lugar donde el escándalo es costumbre,
manchando de alquitrán la prensa rosa,
donde tras cada esquina un flash te acosa
y huele, más que a mar, a podredumbre.
Paraíso del chollo y el blanqueo,
donde imponen su ley los oligarcas
y las mafias se pudren en sus charcas
exhibiendo sus barcos de recreo.
Ciudad donde hasta el Sol saca tajada,
a golpe de favor y talonario,
donde la Mar es Bella, donde a diario
hay tipejos que viven de la nada.
Lugar que apesta a mierda y a desagüe
con pedigrí, con nombre y apellidos;
buitres de los millones, corrompidos,
tanto manga un Muñoz como una Yagüe.
Allí donde el honrado es fácil presa
todo tiene sentido, todo encaja:
allí meten las manos en la caja
desde el vil concejal a la alcaldesa.
© Juan Ballester, 2006
Si quieres escucharlo en mi propia voz, pincha aquí:
domingo, 6 de abril de 2008
Poemas
Oscura obsesión
Con estas mismas manos que buscan suplicantes
la llave para abrir corazones y oídos
he desangrado el sueño y he pretendido antes
los más férreos olvidos.
Con estos mismos ojos vencidos por el llanto
que observan con frecuencia oscuridad y arena
he equivocado el rumbo y he pecado ya tanto
que el vivir me enajena.
Con esta misma boca que me niega mil veces
y que me da el silencio de unas horas gastadas
las palabras me saben a soledad y a peces
que como a dentelladas.
Con estos mismos huesos que un día serán tierra
y habitarán la noche de la que no hay regreso
siento todo el vacío de un polvo que me aterra
sin perdón, sin un beso.
Con estos mismos pies hundidos en el fango
que incansables vagaron tantas horas sin rumbo
he de bailar al fin las notas de algún tango
mientras, triste, sucumbo.
© 2000, Juan Ballester
Si quieres escucharlo en mi propia voz pincha aquí:
Gramática nocturna
Quítate los pronombres,
que quiero verte abierta sin que me duela el aire,
que quiero que los peces no silencien tu rostro.
Despójate del verbo
para que el agua sepa dónde está la mañana
y mis manos no pierdan sus raíces
y la noche no pueda devorar las aceras.
Tira tus adjetivos
para que solo quede tu cuerpo cristalino
y esos labios manchados de sonrisa
y esa carne inundada de fuego y de promesas.
Sácate los adverbios
y déjame escuchar los ecos de tu ausencia,
de la ausencia insensible que me duele
al mirarme por dentro.
© 2003, Juan Ballester
Con estas mismas manos que buscan suplicantes
la llave para abrir corazones y oídos
he desangrado el sueño y he pretendido antes
los más férreos olvidos.
Con estos mismos ojos vencidos por el llanto
que observan con frecuencia oscuridad y arena
he equivocado el rumbo y he pecado ya tanto
que el vivir me enajena.
Con esta misma boca que me niega mil veces
y que me da el silencio de unas horas gastadas
las palabras me saben a soledad y a peces
que como a dentelladas.
Con estos mismos huesos que un día serán tierra
y habitarán la noche de la que no hay regreso
siento todo el vacío de un polvo que me aterra
sin perdón, sin un beso.
Con estos mismos pies hundidos en el fango
que incansables vagaron tantas horas sin rumbo
he de bailar al fin las notas de algún tango
mientras, triste, sucumbo.
© 2000, Juan Ballester
Si quieres escucharlo en mi propia voz pincha aquí:
Gramática nocturna
Quítate los pronombres,
que quiero verte abierta sin que me duela el aire,
que quiero que los peces no silencien tu rostro.
Despójate del verbo
para que el agua sepa dónde está la mañana
y mis manos no pierdan sus raíces
y la noche no pueda devorar las aceras.
Tira tus adjetivos
para que solo quede tu cuerpo cristalino
y esos labios manchados de sonrisa
y esa carne inundada de fuego y de promesas.
Sácate los adverbios
y déjame escuchar los ecos de tu ausencia,
de la ausencia insensible que me duele
al mirarme por dentro.
© 2003, Juan Ballester
Suscribirse a:
Entradas (Atom)