Origen y evolución histórica del soneto (II)
En Inglaterra, fue Thomas Wyatt quien introdujo y adaptó la estrofa italiana hacia 1527, aunque manteniendo el antiguo sistema rítmico inglés, con una pausa o hemistiquio en cada verso, que presentaba un total de cuatro acentos básicos y una distribución de rima [ABBA ABBA CC DD EE]. Henry Howard, conde de Surrey, generalizó el empleo de un esquema basado en tres cuartetos independientes con rimas cruzadas, más un pareado final [ABAB CDCD EFEF GG], fórmula que será conocida como 'esquema inglés o isabelino' y que es la prediminante en los sonetos escritos en dicha lengua. Aunque cayó en desuso durante algunas décadas, alcanzó su máxima expresión a finales del s. XVI con los ciclos escritos por Sidney (quien empleó sin embargo una octava para los ocho primeros versos y un sexteto para los seis últimos), Spenser (que empleó el esquema [ABAB BCBC CDCD EE], llamado también soneto ligado o spenseriano), y Shakespeare, considerado uno de los maestros universales del género. Durante el s. XVII fue cultivado con éxito por Donne, Herbert y Milton, quien volvió al modelo italiano. Su uso decayó hasta finales del s. XVIII en que fue revitalizado por Gray, Cowper y William Bowles. En el s. XIX fue retomado por los poetas románticos, entre ellos Wordsworth y Keats. Posteriormente hicieron uso de esta forma poética, entre otros muchos, Gerard Manley Hopkins, Oscar Wilde, Wystan Auden, los estadounidenses Countee Cullen y Edwin A. Robinson, el irlandés Paul Muldoon o el escocés Robert Garioch. Mención aparte merece Merrill Moore, quien escribió al parecer unos 50.000 sonetos (!!!), lo que, de ser cierto, constituiría un caso único en la historia de esta composición poética, aun cuando su valor literario sea por lo visto escaso.
En Francia, ya Clément Marot había escrito en 1529 algunos sonetos, hoy casi olvidados, y también hay testimonios de sonetos en versos decasílabos (Mellin de Saint-Gelays). Sin embargo, debido a las características fonéticas de su lengua, y gracias sobre todo a Malherbe, acabó por imponerse el soneto en versos alejandrinos y finales agudos, siendo la distribución usual de los tercetos [CCD EED]. Durante el s. XVI, los poetas integrantes de la denominada Pléïade hicieron uso abundante de esta forma poética, (Ronsard, Desportes), reviviendo incluso las series de sonetos a la manera de Petrarca (así «L'Olive», de du Bellay). En el s. XVII destacan nombres como d'Urfé, Louvencourt, Viau o Voiture. Posteriormente, al igual que sucedió en otras literaturas, el soneto decayó considerablemente tanto en cantidad como en calidad, hasta que fue rehabilitado en el s. XIX por Sainte-Beuve y sobre todo merced a los poetas parnasianos y simbolistas, entre ellos, Leconte de Lisle, José-Mª de Heredia, Baudelaire o Verlaine. Durante el s. XX, en cambio, no ha sido una composición demasiado relevante, siendo de destacar si acaso los salidos de la pluma de Charles Péguy.
Por lo que respecta a Portugal, también el soneto alcanzó gran importancia durante la época del Renacimiento merced a Sá de Miranda, Camôes (que compuso 164 sonetos en su lengua natal y dos en castellano) o Antonio Ferreira, y en la época barroca gracias a Violante do Céu, Vasconcelos, Nunes da Silva o Pina e Melo. En época neoclásica hay que destacar a Manuel Mª du Bocage, y ya más cerca de nosotros fueron excelentes sonetistas Antero de Quental, Florbela Espanca, o los brasileños Cruz e Souza, Augusto dos Anjos y Alberto de Oliveira.
En Alemania, el soneto fue introducido a principios del s. XVII por Weckherlin y Opitz, basándose en los modelos franceses, y, aunque esta forma poética goza de menor arraigo, hay también excelentes muestras del género en épocas poeteriores: en el s. XVII, a cargo de Paul Fleming o Andreas Gryphius; en el XVIII, de Burger, Goethe o Hölderlin; en el XIX, de Schlegel, Arnim, Rilke, Heyse, Eichendorff o Platen, y en el XX, de Walter Benjamin, Brecht, Heym o Weinheber.
También el poema de catorce versos por excelencia ocupa su lugar, más o menos relevante, en el resto de las literaturas de la órbita occidental, que vamos a enumerar sucintamente:
En Grecia, el soneto fue introducido en Chipre hacia 1560, siendo apreciables cultivadores del género autores tan poco conocidos para nosotros como Kostís Palamás, Lorenzo Mavilis, Konstantinnos Theotokis o Ioanis Gryparis.
Dentro del panorama de las letras yugoslavas, apenas si hay nombres que citar como autores de sonetos. Entre los pocos que han empleado esta forma poética figuran el bosnio Skender Kulenovic o el serbio Branko Miljkovic. Mención aparte merece France Preseren, figura cumbre de la poesía eslovena, autor de varias series de sonetos, de diferente temática.
En la literatura búlgara, hay que destacar los nombres de Konstantin Velickov y Stojan Mihajlóvski, ambos a caballo entre los s. XIX y XX.
En cuanto a Rusia, las primeras manifestaciones de cierta calidad se deben a Mihail Jeráskov y Anton Délvig. Entre los poetas posteriores que han cultivado el género, no demasiado abundante por otra parte, sobresale Viacheslav Ivanov.
De los sonetistas checos y eslovacos cabe mencionar a Jan Kóllar y Josef Sládek entre los primeros, y a Pavol Országh-Hviezdoslav entre los segundos.
En la literatura serbo-lusaciana, un excelente cultivador del género fue Jakub-Bart Cisinski.
En Polonia, han escrito un importante número de sonetos, entre otros autores, Sebastian Grabowiecki y Adam Mickiewicz.
En Suecia, el introductor de la forma poética que nos ocupa fue Skögekar Bärgbo (seudónimo de Schering Rosenhane), y posteriormente han compuesto sonetos, entre otros, Olof Wexionius, Erik Johann Stagnelius o Carl Snoilsky.
En Noruega, cabe resaltar los salidos de la pluma de Johann Sebastian Welhaven.
Por lo que respecta a la literatura neerlandesa, durante el Barroco hubo algunos sonetistas de cierta importancia, como Lucas de Heere, Bredero y sobre todo Pieter Corneliszoon Hooft, a quien se debe el perfeccionamiento de la estrofa en Holanda. Modernamente cabe destacar a Johan Andreas der Mouw, Gerrit Achterberg o Jan Kuyper.
Respecto a los sonetistas en lengua catalana, los primeros testimonios se deben a Pere Torroellas a mediados del s. XV, que tuvieron muy poca repercusión entre sus contemporáneos. Durante el s. XVI cabe mencionar los sonetos italianizantes de Pere Serafí, y en el XVII, los de Francesc Fontanella. Entre los poetas modernistas, sobresale Joan Alcover. Durante el Noucentisme debe destacarse fundamentalmente la figura de Josep Carner, y, más recientemente, la de J. V. Foix o Carles Riba.
Por lo que se refiere a las letras gallegas, se conservan un par de sonetos anónimos del s. XVI y dos de autor conocido del s. XVII. El s. XVIII no es menos desolador en este aspecto, con un único ejemplo. No es hasta la primera mitad del s. XX cuando encontramos los primeros cultivadores del género de cierta calidad, como Antonio Noriega Varela o Aquilino Iglesia.
© Juan Ballester
En Inglaterra, fue Thomas Wyatt quien introdujo y adaptó la estrofa italiana hacia 1527, aunque manteniendo el antiguo sistema rítmico inglés, con una pausa o hemistiquio en cada verso, que presentaba un total de cuatro acentos básicos y una distribución de rima [ABBA ABBA CC DD EE]. Henry Howard, conde de Surrey, generalizó el empleo de un esquema basado en tres cuartetos independientes con rimas cruzadas, más un pareado final [ABAB CDCD EFEF GG], fórmula que será conocida como 'esquema inglés o isabelino' y que es la prediminante en los sonetos escritos en dicha lengua. Aunque cayó en desuso durante algunas décadas, alcanzó su máxima expresión a finales del s. XVI con los ciclos escritos por Sidney (quien empleó sin embargo una octava para los ocho primeros versos y un sexteto para los seis últimos), Spenser (que empleó el esquema [ABAB BCBC CDCD EE], llamado también soneto ligado o spenseriano), y Shakespeare, considerado uno de los maestros universales del género. Durante el s. XVII fue cultivado con éxito por Donne, Herbert y Milton, quien volvió al modelo italiano. Su uso decayó hasta finales del s. XVIII en que fue revitalizado por Gray, Cowper y William Bowles. En el s. XIX fue retomado por los poetas románticos, entre ellos Wordsworth y Keats. Posteriormente hicieron uso de esta forma poética, entre otros muchos, Gerard Manley Hopkins, Oscar Wilde, Wystan Auden, los estadounidenses Countee Cullen y Edwin A. Robinson, el irlandés Paul Muldoon o el escocés Robert Garioch. Mención aparte merece Merrill Moore, quien escribió al parecer unos 50.000 sonetos (!!!), lo que, de ser cierto, constituiría un caso único en la historia de esta composición poética, aun cuando su valor literario sea por lo visto escaso.
En Francia, ya Clément Marot había escrito en 1529 algunos sonetos, hoy casi olvidados, y también hay testimonios de sonetos en versos decasílabos (Mellin de Saint-Gelays). Sin embargo, debido a las características fonéticas de su lengua, y gracias sobre todo a Malherbe, acabó por imponerse el soneto en versos alejandrinos y finales agudos, siendo la distribución usual de los tercetos [CCD EED]. Durante el s. XVI, los poetas integrantes de la denominada Pléïade hicieron uso abundante de esta forma poética, (Ronsard, Desportes), reviviendo incluso las series de sonetos a la manera de Petrarca (así «L'Olive», de du Bellay). En el s. XVII destacan nombres como d'Urfé, Louvencourt, Viau o Voiture. Posteriormente, al igual que sucedió en otras literaturas, el soneto decayó considerablemente tanto en cantidad como en calidad, hasta que fue rehabilitado en el s. XIX por Sainte-Beuve y sobre todo merced a los poetas parnasianos y simbolistas, entre ellos, Leconte de Lisle, José-Mª de Heredia, Baudelaire o Verlaine. Durante el s. XX, en cambio, no ha sido una composición demasiado relevante, siendo de destacar si acaso los salidos de la pluma de Charles Péguy.
Por lo que respecta a Portugal, también el soneto alcanzó gran importancia durante la época del Renacimiento merced a Sá de Miranda, Camôes (que compuso 164 sonetos en su lengua natal y dos en castellano) o Antonio Ferreira, y en la época barroca gracias a Violante do Céu, Vasconcelos, Nunes da Silva o Pina e Melo. En época neoclásica hay que destacar a Manuel Mª du Bocage, y ya más cerca de nosotros fueron excelentes sonetistas Antero de Quental, Florbela Espanca, o los brasileños Cruz e Souza, Augusto dos Anjos y Alberto de Oliveira.
En Alemania, el soneto fue introducido a principios del s. XVII por Weckherlin y Opitz, basándose en los modelos franceses, y, aunque esta forma poética goza de menor arraigo, hay también excelentes muestras del género en épocas poeteriores: en el s. XVII, a cargo de Paul Fleming o Andreas Gryphius; en el XVIII, de Burger, Goethe o Hölderlin; en el XIX, de Schlegel, Arnim, Rilke, Heyse, Eichendorff o Platen, y en el XX, de Walter Benjamin, Brecht, Heym o Weinheber.
También el poema de catorce versos por excelencia ocupa su lugar, más o menos relevante, en el resto de las literaturas de la órbita occidental, que vamos a enumerar sucintamente:
En Grecia, el soneto fue introducido en Chipre hacia 1560, siendo apreciables cultivadores del género autores tan poco conocidos para nosotros como Kostís Palamás, Lorenzo Mavilis, Konstantinnos Theotokis o Ioanis Gryparis.
Dentro del panorama de las letras yugoslavas, apenas si hay nombres que citar como autores de sonetos. Entre los pocos que han empleado esta forma poética figuran el bosnio Skender Kulenovic o el serbio Branko Miljkovic. Mención aparte merece France Preseren, figura cumbre de la poesía eslovena, autor de varias series de sonetos, de diferente temática.
En la literatura búlgara, hay que destacar los nombres de Konstantin Velickov y Stojan Mihajlóvski, ambos a caballo entre los s. XIX y XX.
En cuanto a Rusia, las primeras manifestaciones de cierta calidad se deben a Mihail Jeráskov y Anton Délvig. Entre los poetas posteriores que han cultivado el género, no demasiado abundante por otra parte, sobresale Viacheslav Ivanov.
De los sonetistas checos y eslovacos cabe mencionar a Jan Kóllar y Josef Sládek entre los primeros, y a Pavol Országh-Hviezdoslav entre los segundos.
En la literatura serbo-lusaciana, un excelente cultivador del género fue Jakub-Bart Cisinski.
En Polonia, han escrito un importante número de sonetos, entre otros autores, Sebastian Grabowiecki y Adam Mickiewicz.
En Suecia, el introductor de la forma poética que nos ocupa fue Skögekar Bärgbo (seudónimo de Schering Rosenhane), y posteriormente han compuesto sonetos, entre otros, Olof Wexionius, Erik Johann Stagnelius o Carl Snoilsky.
En Noruega, cabe resaltar los salidos de la pluma de Johann Sebastian Welhaven.
Por lo que respecta a la literatura neerlandesa, durante el Barroco hubo algunos sonetistas de cierta importancia, como Lucas de Heere, Bredero y sobre todo Pieter Corneliszoon Hooft, a quien se debe el perfeccionamiento de la estrofa en Holanda. Modernamente cabe destacar a Johan Andreas der Mouw, Gerrit Achterberg o Jan Kuyper.
Respecto a los sonetistas en lengua catalana, los primeros testimonios se deben a Pere Torroellas a mediados del s. XV, que tuvieron muy poca repercusión entre sus contemporáneos. Durante el s. XVI cabe mencionar los sonetos italianizantes de Pere Serafí, y en el XVII, los de Francesc Fontanella. Entre los poetas modernistas, sobresale Joan Alcover. Durante el Noucentisme debe destacarse fundamentalmente la figura de Josep Carner, y, más recientemente, la de J. V. Foix o Carles Riba.
Por lo que se refiere a las letras gallegas, se conservan un par de sonetos anónimos del s. XVI y dos de autor conocido del s. XVII. El s. XVIII no es menos desolador en este aspecto, con un único ejemplo. No es hasta la primera mitad del s. XX cuando encontramos los primeros cultivadores del género de cierta calidad, como Antonio Noriega Varela o Aquilino Iglesia.
© Juan Ballester





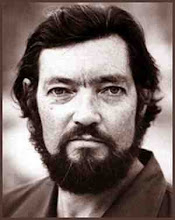

















No hay comentarios:
Publicar un comentario