El soneto en la literatura española e hispanoamericana (I)
Siglo XV
En España el introductor del soneto fue el marqués de Santillana, quien a mediados del s. XV compuso unos «Cuarenta y dos sonetos fechos al ytálico modo», inspirados en Petrarca, en los que utiliza tanto la rima cruzada como la abrazada para los cuartetos, incluso con tres y cuatro consonancias diferentes en ellos, aunque manteniendo la disposición de la rima en los tercetos según el modelo italiano. Sin embargo pasaron inadvertidos en la época de los Reyes Católicos, en donde sólo cabe mencionar cuatro sonetos debidos a mosén Juan de Villalpando, en versos de arte mayor y con rima [ABAB ABAB CDC DCD], (recogidos en el «Cancionero de Herberay des Essarts»), tres escritos en italiano por Bartolomé de Torres Naharro (incorporados a su obra «Propalladia», 1517), y otros dieciocho en ese mismo idioma debidos a Bartolomé Gil (contenidos en el «Cancionero General»), pero unos y otros, al igual que los del marqués, no alcanzaron relieve alguno ni siquiera entre los autores del Siglo de Oro, posiblemente por no haberse dado a la imprenta hasta ese momento.
Renacimiento
Casi un siglo después del precedente del marqués de Santillana, y siguiendo como él el modelo establecido por Petrarca, el barcelonés Juan Boscán y sobre todo el toledano Garcilaso de la Vega reintroducen la forma italiana del soneto, dando a sus endecasílabos un tono elevado que aún hoy es considerado ejemplar. Por lo que respecta al orden de los cuartetos [ABBA ABBA] se mantendrá uniforme hasta el advenimiento del Modernismo. En cuanto a los tercetos, aunque se utilizan varias combinaciones, las más frecuentes son [CDE CDE, CDE DCE y CDC DCD]. Los noventa y dos sonetos de Boscán y más aún los veintinueve de Garcilaso -que fueron impresos conjuntamente en 1543- calaron en los autores posteriores hasta el punto de convertirse en verdaderos clásicos.
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería,
juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas!
¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas que en tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?
Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
llévame junto el mal que me dejastes;
si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.
(Garcilaso de la Vega)
* * *
Dejadme en paz, ¡oh duros pensamientos!
Básteos el daño y la vergüenza hecha.
Si todo lo he pasado, ¿qué aprovecha
inventar sobre mí nuevos tormentos?
Natura en mí perdió sus movimientos;
el alma ya a los pies del dolor se echa;
tiene por bien en regla tan estrecha,
a tantos casos, tantos sufrimientos.
Amor, fortuna y muerte, que es presente,
me llevan a la fin por sus jornadas,
y, a mi cuenta, debría ser llegado.
Yo, cuando acaso afloja el acidente,
si vuelvo el rostro y miro las pisadas,
tiemblo de ver por dónde me han pasado.
(Juan Boscán)
Aunque durante el siglo XV y principios del XVI la canción trovadoresca había sido la fórmula habitual de expresar los sentimientos amorosos, durante las décadas centrales del siglo XVI el soneto fue ganando terreno definitivamente, y así casi todos los poetas relevantes de esta época cultivan con mayor o menor acierto el soneto, bien en forma aislada o como núcleo central de un 'cancionero' a la manera petrarquista: Baltasar del Alcázar, Gutierre de Cetina (que escribió unos 250), Diego Hurtado de Mendoza (41), Hernando de Acuña, Luis Barahona de Soto, Francisco de la Torre, etc., destacando en especial Fernando de Herrera, autor de unos 300 sonetos, muchos de ellos de gran belleza y de una exquisita construcción. Hasta el propio Cervantes, poco relevante como poeta, es también autor de un puñado de sonetos, varios de los cuales reúnen méritos suficientes como para figurar en todas las antologías.
De sus hermosos ojos dulcemente
un tierno llanto Fili despedía,
que por el rostro amado parecía
claro y precioso aljófar transparente.
En brazos de Damón con baja frente,
triste, rendida, muerta, helada y fría,
estas palabras breves le decía,
creciendo a su llorar nueva corriente:
«¡Oh pecho duro! ¡Oh alma dura y llena
de mil crudezas! ¿Dónde vas huyendo?
¿Do vas con ala tan ligera y presta?»
Y él, soltando de llanto amarga vena,
de ella las dulces lágrimas bebiendo,
besóla, y sólo un ¡ay! fue su respuesta.
(Francisco de Aldana)
* * *
Rojo sol, que con hacha luminosa
cobras el purpúreo y alto cielo,
¿hallaste tal belleza en todo el suelo,
que iguale a mi serena Luz dichosa?
Aura süave, blanda y amorosa,
que nos halagas con tu fresco vuelo,
¿cuando se cubre del dorado velo
mi luz, tocaste trenza más hermosa?
Luna, honor de la noche, ilustre coro
de las errantes lumbres y fijadas,
¿consideraste tales dos estrellas?
Sol puro, Aura, Luna, llamas de oro,
¿oístes vos mis penas nunca usadas?
¿Vistes luz más ingrata a mis querellas?
(Fernando de Herrera)
El soneto en alejandrinos puede considerarse raro en la época renacentista, existiendo algún ejemplo a cargo de autores muy poco conocidos, como Pedro Hurtado de la Vera (1572) o Cipriano de Valera (1588).
Por otro lado, el soneto dejó de estar centrado únicamente en la temática amorosa o mitológica, para extenderse también al terreno de lo heroico, lo moral, lo religioso, lo burlesco, etc.
© Juan Ballester
Siglo XV
En España el introductor del soneto fue el marqués de Santillana, quien a mediados del s. XV compuso unos «Cuarenta y dos sonetos fechos al ytálico modo», inspirados en Petrarca, en los que utiliza tanto la rima cruzada como la abrazada para los cuartetos, incluso con tres y cuatro consonancias diferentes en ellos, aunque manteniendo la disposición de la rima en los tercetos según el modelo italiano. Sin embargo pasaron inadvertidos en la época de los Reyes Católicos, en donde sólo cabe mencionar cuatro sonetos debidos a mosén Juan de Villalpando, en versos de arte mayor y con rima [ABAB ABAB CDC DCD], (recogidos en el «Cancionero de Herberay des Essarts»), tres escritos en italiano por Bartolomé de Torres Naharro (incorporados a su obra «Propalladia», 1517), y otros dieciocho en ese mismo idioma debidos a Bartolomé Gil (contenidos en el «Cancionero General»), pero unos y otros, al igual que los del marqués, no alcanzaron relieve alguno ni siquiera entre los autores del Siglo de Oro, posiblemente por no haberse dado a la imprenta hasta ese momento.
Renacimiento
Casi un siglo después del precedente del marqués de Santillana, y siguiendo como él el modelo establecido por Petrarca, el barcelonés Juan Boscán y sobre todo el toledano Garcilaso de la Vega reintroducen la forma italiana del soneto, dando a sus endecasílabos un tono elevado que aún hoy es considerado ejemplar. Por lo que respecta al orden de los cuartetos [ABBA ABBA] se mantendrá uniforme hasta el advenimiento del Modernismo. En cuanto a los tercetos, aunque se utilizan varias combinaciones, las más frecuentes son [CDE CDE, CDE DCE y CDC DCD]. Los noventa y dos sonetos de Boscán y más aún los veintinueve de Garcilaso -que fueron impresos conjuntamente en 1543- calaron en los autores posteriores hasta el punto de convertirse en verdaderos clásicos.
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería,
juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas!
¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas que en tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?
Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
llévame junto el mal que me dejastes;
si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.
(Garcilaso de la Vega)
* * *
Dejadme en paz, ¡oh duros pensamientos!
Básteos el daño y la vergüenza hecha.
Si todo lo he pasado, ¿qué aprovecha
inventar sobre mí nuevos tormentos?
Natura en mí perdió sus movimientos;
el alma ya a los pies del dolor se echa;
tiene por bien en regla tan estrecha,
a tantos casos, tantos sufrimientos.
Amor, fortuna y muerte, que es presente,
me llevan a la fin por sus jornadas,
y, a mi cuenta, debría ser llegado.
Yo, cuando acaso afloja el acidente,
si vuelvo el rostro y miro las pisadas,
tiemblo de ver por dónde me han pasado.
(Juan Boscán)
Aunque durante el siglo XV y principios del XVI la canción trovadoresca había sido la fórmula habitual de expresar los sentimientos amorosos, durante las décadas centrales del siglo XVI el soneto fue ganando terreno definitivamente, y así casi todos los poetas relevantes de esta época cultivan con mayor o menor acierto el soneto, bien en forma aislada o como núcleo central de un 'cancionero' a la manera petrarquista: Baltasar del Alcázar, Gutierre de Cetina (que escribió unos 250), Diego Hurtado de Mendoza (41), Hernando de Acuña, Luis Barahona de Soto, Francisco de la Torre, etc., destacando en especial Fernando de Herrera, autor de unos 300 sonetos, muchos de ellos de gran belleza y de una exquisita construcción. Hasta el propio Cervantes, poco relevante como poeta, es también autor de un puñado de sonetos, varios de los cuales reúnen méritos suficientes como para figurar en todas las antologías.
De sus hermosos ojos dulcemente
un tierno llanto Fili despedía,
que por el rostro amado parecía
claro y precioso aljófar transparente.
En brazos de Damón con baja frente,
triste, rendida, muerta, helada y fría,
estas palabras breves le decía,
creciendo a su llorar nueva corriente:
«¡Oh pecho duro! ¡Oh alma dura y llena
de mil crudezas! ¿Dónde vas huyendo?
¿Do vas con ala tan ligera y presta?»
Y él, soltando de llanto amarga vena,
de ella las dulces lágrimas bebiendo,
besóla, y sólo un ¡ay! fue su respuesta.
(Francisco de Aldana)
* * *
Rojo sol, que con hacha luminosa
cobras el purpúreo y alto cielo,
¿hallaste tal belleza en todo el suelo,
que iguale a mi serena Luz dichosa?
Aura süave, blanda y amorosa,
que nos halagas con tu fresco vuelo,
¿cuando se cubre del dorado velo
mi luz, tocaste trenza más hermosa?
Luna, honor de la noche, ilustre coro
de las errantes lumbres y fijadas,
¿consideraste tales dos estrellas?
Sol puro, Aura, Luna, llamas de oro,
¿oístes vos mis penas nunca usadas?
¿Vistes luz más ingrata a mis querellas?
(Fernando de Herrera)
El soneto en alejandrinos puede considerarse raro en la época renacentista, existiendo algún ejemplo a cargo de autores muy poco conocidos, como Pedro Hurtado de la Vera (1572) o Cipriano de Valera (1588).
Por otro lado, el soneto dejó de estar centrado únicamente en la temática amorosa o mitológica, para extenderse también al terreno de lo heroico, lo moral, lo religioso, lo burlesco, etc.
© Juan Ballester





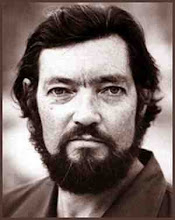

















No hay comentarios:
Publicar un comentario