El soneto en la literatura española e hispanoamericana (II)
Siglo de Oro
Durante el siglo XVII fue el soneto la principal composición en versos endecasílabos. El licenciado Francisco Cascales, en sus «Tablas poéticas» (1616), declara que "la poesía más común que tiene hoy España, y aun toda la Cristiandad, es el soneto".
Respecto a la forma, se mantiene la disposición de los cuartetos [ABBA ABBA], y para los tercetos, las fórmulas más empleadas fueron [CDC DCD] y [CDE CDE], y en menor medida, [CDE DCE, CDC EDE, CDE DEC, CDC CDC o CDE EDC], esquemas que apenas tienen relevancia entre los grandes poetas de la época. Casi todos los autores hicieron uso de esta forma poética, encontrándose aquí gran parte de los mejores sonetos escritos en nuestra lengua. Fundamentalmente cabe destacar los de Lope de Vega, Góngora y Quevedo.
A Lope se le atribuyen unos 1.600 sonetos, aunque al parecer escribió casi el doble, repartidos tanto por los distintos libros de poemas publicados en vida del autor como por sus obras dramáticas. En general se caracterizan por la riqueza y diversidad de su acento, y temáticamente los más abundantes y representativos tratan acerca del amor o sobre temas sacros. La fórmula predominante en los tercetos de Lope es [CDE CDE] primero, y [CDC DCD] más tarde.
Suelta mi manso, mayoral extraño,
pues otro tienes de tu igual decoro;
deja la prenda que en el alma adoro,
perdida por tu bien y por mi daño.
Ponle su esquila de labrado estaño,
y no le engañen tus collares de oro;
toma en albricias este blanco toro,
que a las primeras hierbas cumple un año.
Si pides señas, tiene el vellocino
pardo encrespado, y los ojuelos tiene
como durmiendo en regalado sueño.
Si piensas que no soy su dueño, Alcino,
suelta, y verásle si a mi choza viene:
que aun tienen sal las manos de su dueño.
* * *
¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado,
y cuántas con vergüenza he respondido
desnudo como Adán, aunque vestido
de las hojas del árbol del pecado!
Seguí mil veces vuestro pie sagrado,
fácil de asir, en una cruz asido,
y atrás volví otras tantas atrevido
al mismo precio en que me habéis comprado.
Besos de paz os di para ofenderos;
pero si, fugitivos de su dueño,
hierran, cuando los hallan, los esclavos,
hoy que vuelvo con lágrimas a veros,
clavadme vos a vos en vuestro leño,
y tendréisme seguro con tres clavos.
De los de Góngora (167 sonetos sin contar los atribuidos) se ha destacado su perfección formal y su musicalidad, aun cuando puedan resultar un tanto fríos, carentes de verdaderos sentimientos. No obstante, varios de los de este autor deben figurar con todo merecimiento entre lo más selecto de nuestra lírica. En general, emplea en los tercetos la fórmula [CDE CDE].
Suspiros tristes, lágrimas cansadas,
que lanza el corazón, los ojos llueven,
los troncos bañan y las ramas mueven
de estas plantas, a Alcides consagradas;
mas del viento las fuerzas conjuradas
los suspiros desatan y remueven,
y los troncos las lágrimas se beben,
mal ellos y peor ellas derramadas.
Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
que dan mis ojos, invisible mano
de sombra o de aire me la deja enjuto,
porque aquel ángel fieramente humano
no era mi dolor, y así es mi fruto
llorar sin premio y suspirar en vano.
* * *
De pura honestidad templo sagrado,
cuyo bello cimiento y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado;
pequeña puerta de coral preciado,
claras lumbreras de mirar seguro,
que a la esmeralda fina el verde puro
habéis para viriles usurpado;
soberbio techo, cuyas cimbrias de oro
al claro sol, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza;
ídolo bello, a quien humilde adoro,
oye piadoso al que por ti suspira,
tus himnos canta, y tus virtudes reza.
Por su parte, Quevedo (autor de unos 500 sonetos), obtiene de esta estrofa múltiples posibilidades. A nivel popular, su faceta como autor satírico ha eclipsado relativamente sus excelentes poemas de amor y metafísicos, aun cuando buena parte de los más hermosos y profundos sonetos de esta temática escritos en nuestra lengua salieron de su pluma y son pilares obligados en todas las antologías. La combinación más frecuente en los tercetos de Quevedo es [CDC DCD].
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del yelo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentí mi espada.
Y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
* * *
Por la cumbre de un monte levantado,
mis temerosos pasos, triste, guío;
por norte llevo sólo mi albedrío,
y por mantenimiento, mi cuidado.
Llega la noche, y hállome engañado,
y sólo en la esperanza me confío;
llego al corriente mar de un hondo río:
ni hallo barca ni puente, ni hallo vado.
Por la ribera arriba el paso arrojo;
dame contento el agua con su ruido;
mas en verme perdido me congojo.
Hallo pisadas de otro que ha subido;
párome a verlas; pienso con enojo
si son de otro, como yo, perdido.
Pero detrás de los tres citados existe todo un entramado de excelentes sonetistas: Medrano, los hermanos Argensola, Villamediana, Bocángel, Trillo y Figueroa, Rioja, etc. Y no faltan representantes femeninas: Mª de Zayas, Leonor de la Cueva, sor Juana Inés de la Cruz, etc.
Llevó tras sí los pámpanos octubre,
y con las grandes lluvias, insolente,
no sufre Ibero márgenes ni puente,
mas antes los vecinos campos cubre.
Moncayo, como suele, ya descubre
coronada de nieve la alta frente,
y el sol apenas vemos en oriente
cuando la opaca tierra nos lo encubre.
Sienten el mar y selvas ya la saña
del aquilón, y encierra su bramido
gente en el puerto y gente en la cabaña.
Y Fabio, en el umbral de Tais tendido,
con vergonzosas lágrimas lo baña,
debiéndolas al tiempo que ha perdido.
(Lupercio de Argensola)
* * *
Ya de puro dolor dolor no siento
que es ya naturaleza mi cuidado,
y a los males estoy tan enseñado
que temo más la dicha que el tormento.
Sobra el desdén y basta el pensamiento
para acabar un pecho enamorado,
que el que aguarda morir de desdeñado
piadoso tiene el propio sentimiento.
Muere y renace amor en sus ojos
más veces que su luz el sol advierte,
ya viva en oro, en sombra ya teñida.
Mas, ¡ay, amor!, disculpo tus enojos,
que, si para vivir me das la muerte,
¡pregunto para qué has de darme vida!
(Gabriel Bocángel)
Al igual que en el siglo anterior, el soneto en versos alejandrinos fue escasamente usado en esta época. Existe algún ejemplo a cargo de Pedro de Espinosa (1611), pero no deja de ser excepcional, al considerarse como un tipo de metro anticuado.
Durante el Siglo de Oro, además de utilizarse el soneto como poema autónomo, empezó a incorporarse al teatro, sobre todo a partir de Lope de Vega, si bien es cierto que ya lo habían empleado anteriormente Jerónimo Bermúdez -en forma dialogada- en su tragedia «Nise laureada» (1577), y Damián Vegas en la comedia «Jacobina o Bendición de Isaac», pero el soneto "dramático" adquiere verdadera carta de naturaleza gracias al Fénix de los Ingenios. Su función es la de marcar un compás de espera, y muy raramente se presenta en forma dialogada.
También se empiezan a escribir sonetos con toda clase de artificios para demostrar las habilidades de sus autores. Así, en acróstico, empleando rimas agudas o esdrújulas, con rima interior, con eco, con consonantes fonéticamente muy semejantes, etc., destacando sobre todo el soneto con estrambote.
© Juan Ballester
Siglo de Oro
Durante el siglo XVII fue el soneto la principal composición en versos endecasílabos. El licenciado Francisco Cascales, en sus «Tablas poéticas» (1616), declara que "la poesía más común que tiene hoy España, y aun toda la Cristiandad, es el soneto".
Respecto a la forma, se mantiene la disposición de los cuartetos [ABBA ABBA], y para los tercetos, las fórmulas más empleadas fueron [CDC DCD] y [CDE CDE], y en menor medida, [CDE DCE, CDC EDE, CDE DEC, CDC CDC o CDE EDC], esquemas que apenas tienen relevancia entre los grandes poetas de la época. Casi todos los autores hicieron uso de esta forma poética, encontrándose aquí gran parte de los mejores sonetos escritos en nuestra lengua. Fundamentalmente cabe destacar los de Lope de Vega, Góngora y Quevedo.
A Lope se le atribuyen unos 1.600 sonetos, aunque al parecer escribió casi el doble, repartidos tanto por los distintos libros de poemas publicados en vida del autor como por sus obras dramáticas. En general se caracterizan por la riqueza y diversidad de su acento, y temáticamente los más abundantes y representativos tratan acerca del amor o sobre temas sacros. La fórmula predominante en los tercetos de Lope es [CDE CDE] primero, y [CDC DCD] más tarde.
Suelta mi manso, mayoral extraño,
pues otro tienes de tu igual decoro;
deja la prenda que en el alma adoro,
perdida por tu bien y por mi daño.
Ponle su esquila de labrado estaño,
y no le engañen tus collares de oro;
toma en albricias este blanco toro,
que a las primeras hierbas cumple un año.
Si pides señas, tiene el vellocino
pardo encrespado, y los ojuelos tiene
como durmiendo en regalado sueño.
Si piensas que no soy su dueño, Alcino,
suelta, y verásle si a mi choza viene:
que aun tienen sal las manos de su dueño.
* * *
¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado,
y cuántas con vergüenza he respondido
desnudo como Adán, aunque vestido
de las hojas del árbol del pecado!
Seguí mil veces vuestro pie sagrado,
fácil de asir, en una cruz asido,
y atrás volví otras tantas atrevido
al mismo precio en que me habéis comprado.
Besos de paz os di para ofenderos;
pero si, fugitivos de su dueño,
hierran, cuando los hallan, los esclavos,
hoy que vuelvo con lágrimas a veros,
clavadme vos a vos en vuestro leño,
y tendréisme seguro con tres clavos.
De los de Góngora (167 sonetos sin contar los atribuidos) se ha destacado su perfección formal y su musicalidad, aun cuando puedan resultar un tanto fríos, carentes de verdaderos sentimientos. No obstante, varios de los de este autor deben figurar con todo merecimiento entre lo más selecto de nuestra lírica. En general, emplea en los tercetos la fórmula [CDE CDE].
Suspiros tristes, lágrimas cansadas,
que lanza el corazón, los ojos llueven,
los troncos bañan y las ramas mueven
de estas plantas, a Alcides consagradas;
mas del viento las fuerzas conjuradas
los suspiros desatan y remueven,
y los troncos las lágrimas se beben,
mal ellos y peor ellas derramadas.
Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
que dan mis ojos, invisible mano
de sombra o de aire me la deja enjuto,
porque aquel ángel fieramente humano
no era mi dolor, y así es mi fruto
llorar sin premio y suspirar en vano.
* * *
De pura honestidad templo sagrado,
cuyo bello cimiento y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado;
pequeña puerta de coral preciado,
claras lumbreras de mirar seguro,
que a la esmeralda fina el verde puro
habéis para viriles usurpado;
soberbio techo, cuyas cimbrias de oro
al claro sol, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza;
ídolo bello, a quien humilde adoro,
oye piadoso al que por ti suspira,
tus himnos canta, y tus virtudes reza.
Por su parte, Quevedo (autor de unos 500 sonetos), obtiene de esta estrofa múltiples posibilidades. A nivel popular, su faceta como autor satírico ha eclipsado relativamente sus excelentes poemas de amor y metafísicos, aun cuando buena parte de los más hermosos y profundos sonetos de esta temática escritos en nuestra lengua salieron de su pluma y son pilares obligados en todas las antologías. La combinación más frecuente en los tercetos de Quevedo es [CDC DCD].
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del yelo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentí mi espada.
Y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
* * *
Por la cumbre de un monte levantado,
mis temerosos pasos, triste, guío;
por norte llevo sólo mi albedrío,
y por mantenimiento, mi cuidado.
Llega la noche, y hállome engañado,
y sólo en la esperanza me confío;
llego al corriente mar de un hondo río:
ni hallo barca ni puente, ni hallo vado.
Por la ribera arriba el paso arrojo;
dame contento el agua con su ruido;
mas en verme perdido me congojo.
Hallo pisadas de otro que ha subido;
párome a verlas; pienso con enojo
si son de otro, como yo, perdido.
Pero detrás de los tres citados existe todo un entramado de excelentes sonetistas: Medrano, los hermanos Argensola, Villamediana, Bocángel, Trillo y Figueroa, Rioja, etc. Y no faltan representantes femeninas: Mª de Zayas, Leonor de la Cueva, sor Juana Inés de la Cruz, etc.
Llevó tras sí los pámpanos octubre,
y con las grandes lluvias, insolente,
no sufre Ibero márgenes ni puente,
mas antes los vecinos campos cubre.
Moncayo, como suele, ya descubre
coronada de nieve la alta frente,
y el sol apenas vemos en oriente
cuando la opaca tierra nos lo encubre.
Sienten el mar y selvas ya la saña
del aquilón, y encierra su bramido
gente en el puerto y gente en la cabaña.
Y Fabio, en el umbral de Tais tendido,
con vergonzosas lágrimas lo baña,
debiéndolas al tiempo que ha perdido.
(Lupercio de Argensola)
* * *
Ya de puro dolor dolor no siento
que es ya naturaleza mi cuidado,
y a los males estoy tan enseñado
que temo más la dicha que el tormento.
Sobra el desdén y basta el pensamiento
para acabar un pecho enamorado,
que el que aguarda morir de desdeñado
piadoso tiene el propio sentimiento.
Muere y renace amor en sus ojos
más veces que su luz el sol advierte,
ya viva en oro, en sombra ya teñida.
Mas, ¡ay, amor!, disculpo tus enojos,
que, si para vivir me das la muerte,
¡pregunto para qué has de darme vida!
(Gabriel Bocángel)
Al igual que en el siglo anterior, el soneto en versos alejandrinos fue escasamente usado en esta época. Existe algún ejemplo a cargo de Pedro de Espinosa (1611), pero no deja de ser excepcional, al considerarse como un tipo de metro anticuado.
Durante el Siglo de Oro, además de utilizarse el soneto como poema autónomo, empezó a incorporarse al teatro, sobre todo a partir de Lope de Vega, si bien es cierto que ya lo habían empleado anteriormente Jerónimo Bermúdez -en forma dialogada- en su tragedia «Nise laureada» (1577), y Damián Vegas en la comedia «Jacobina o Bendición de Isaac», pero el soneto "dramático" adquiere verdadera carta de naturaleza gracias al Fénix de los Ingenios. Su función es la de marcar un compás de espera, y muy raramente se presenta en forma dialogada.
También se empiezan a escribir sonetos con toda clase de artificios para demostrar las habilidades de sus autores. Así, en acróstico, empleando rimas agudas o esdrújulas, con rima interior, con eco, con consonantes fonéticamente muy semejantes, etc., destacando sobre todo el soneto con estrambote.
© Juan Ballester





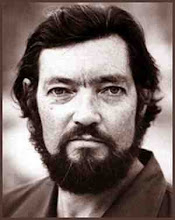

















No hay comentarios:
Publicar un comentario