El soneto en la literatura española e hispanoamericana (III)
Neoclasicismo
En el siglo XVIII siguió cultivándose el soneto, pero indudablemente su importancia en esta época es más bien escasa, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se asume la temática y sintaxis más clásica, huyendo de las exageraciones conceptistas y culteranas. En la primera mitad de siglo, lo cultivaron Diego de Torres Villarroel o Eugenio Gerardo Lobo.
Nace el sol derramando su hermosura,
pero pronto en el mar busca el reposo;
¡oh condición instable de lo hermoso,
que en el cielo también tan poco dura!
Llega el estío, y el cristal apura
del arroyo que corre presuroso;
mas ¿qué mucho, si el tiempo, codicioso
de sí mismo, tampoco se asegura?
Que hoy eres sol, cristal, ángel, aurora,
ni lo disputo, niego, ni lo extraño;
mas poco ha de durarte, bella Flora;
que el tiempo, con su curso y con su engaño,
ha de trocar la luz que hoy te adora
en sombras, en horror y en desengaño.
(Diego de Torres Villarroel: A una dama)
* * *
Tronco de verdes ramas despojado,
que albergue en otra edad fuiste sombrío
y estás hoy al rigor de enero frío
tanto más seco cuanto más mojado,
dichoso tú, que en ese pobre estado
aun vives más feliz que yo en el mío;
infeliz yo, que triste desconfío
poder ser, como tú, de otro envidiado.
Esa pompa que ahora está marchita,
por aquella estación florida espera
que aviva flores, troncos resucita.
Forma el año su giro, y lisonjera
la primavera a todos os visita;
sólo para mi amor no hay primavera.
(Eugenio Gerardo Lobo: Quejas de un triste, hablando con un tronco)
Durante la segunda mitad del siglo su empleo fue mucho menor: Meléndez Valdés, Cadalso, Moratín padre e hijo, García de la Huerta, Jovellanos, etc. hicieron sólo un uso esporádico de esta forma poética. Estos autores suelen dominar la técnica pero los sonetos salidos de sus plumas están faltos de brillo y de emoción, salvo raras excepciones.
Todo lo muda el tiempo, Filis mía;
todo cede al rigor de sus guadañas:
ya transforma los valles en montañas,
ya pone campo donde mar había.
Él muda en noche opaca el claro día,
en fábulas pueriles las hazañas,
alcázares soberbios en cabañas,
y el juvenil ardor en vejez fría.
Doma el tiempo al caballo desbocado,
detiene el mar y viento enfurecido,
postra al león y rinde al bravo toro.
Sólo una cosa al tiempo denodado
ni cederá, ni cede, ni ha cedido,
y es el constante amor con que te adoro.
(José Cadalso: Sobre el poder del tiempo)
* * *
Deja ya la cabaña, mi pastora;
déjala, mi regalo y gloria mía;
ven, que ya en el oriente raya el día
y el sol las cumbres de los montes dora.
Ven, y al humilde pecho que te adora,
torna con tu presencia la alegría.
¡Ay!, que tardas, y el alma desconfía;
¡ay!, ven, y alivia mi penar, señora.
Tejida una guirnalda de mil flores
y una fragante delicada rosa
te tengo, Filis, ya para en llegando.
Darételas cantando mil amores,
darételas, mi bien; y tú amorosa
un beso me darás sabroso y blando.
(Juan Meléndez Valdés: El ruego encarecido)
El menosprecio hacia el soneto entre los críticos neoclásicos fue evidente, si bien en su favor es ilustrativa la opinión de J. Gómez Hermosilla, que en su «Arte de hablar en prosa y en verso» (1826), afirma que la forma del soneto "bien desempeñada, no es tan despreciable como algunos han asegurado".
A principios del siglo XIX se apreció un leve resurgimiento del soneto gracias a autores como Alberto Lista, Nicasio Gallego o el cubano José María de Heredia. En cualquier caso, durante todo este período se mantiene la disposición formal clásica de cuartetos con rima abrazada y de tercetos con las combinaciones principales practicadas durante el Siglo de Oro: [CDC DCD] y [CDE CDE].
Romanticismo
Durante la época del Romanticismo, el soneto fue todavía menos empleado que durante el siglo anterior, hasta el punto de que ni Rosalía de Castro ni José Mármol, por citar sólo dos ejemplos, escribieron ninguno, mientras que Espronceda, Bécquer o el duque de Rivas sólo hicieron uso del soneto de forma anecdótica. Fue algo más empleado por Zorrilla, Gómez de Avellaneda o Núñez de Arce. Sus principales cultivadores durante este período fueron Bermúdez de Castro y el mexicano José Joaquín Pesado.
Marchitas ya las juveniles flores,
nublado el sol de la esperanza mía,
hora tras hora cuento y mi agonía
crecen y mi ansiedad y mis dolores.
Sobre terso cristal ricos colores
pinta alegre tal vez mi fantasía,
cuando la triste realidad sombría
mancha el cristal y empaña sus fulgores.
Los ojos vuelvo en incesante anhelo,
y gira en torno indiferente el mundo,
y en torno gira indiferente el cielo.
A ti las quejas de mi mal profundo,
hermosa sin ventura, yo te envío:
mis versos son tu corazón y el mío.
(José de Espronceda)
* * *
Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría;
columnas de la tierra castellana,
que, por las nieves y los hielos, cana
la frente alzáis con altivez sombría.
Campos desnudos como el alma mía,
que ni la flor ni el árbol engalana:
ceñudos, al nacer de la mañana;
ceñudos, al morir de breve día.
Al fin, os vuelvo a ver, tras larga era;
os vuelvoa ver como el latido interno
del patrio amor, que, vivo, persevera.
Para mí y para vos llegó el invierno.
Para vos tornará la primavera,
mas mi invierno, ¡ay de mí!, será ya eterno.
(Gabriel García Tassara: A las cumbres del Guadarrama)
El metro empleado sigue siendo unánimemente el endecasílabo. De auténtica rara avis puede calificarse el «Soneto a una poetisa», de Sinibaldo de Mas, escrito en alejandrinos. Hay algún caso de sonetos en serie sobre un mismo asunto («Roma y Cristo» -ocho sonetos- de Zorrilla; «En el crepúsculo vespertino» - trece-; «El último día del Paraíso» -otros trece-, ambos de Núñez de Arce, etc.). Por lo demás, como en épocas precedentes, se mantiene la invariable disposición clásica de las rimas en cuartetos y tercetos.
© Juan Ballester
Neoclasicismo
En el siglo XVIII siguió cultivándose el soneto, pero indudablemente su importancia en esta época es más bien escasa, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se asume la temática y sintaxis más clásica, huyendo de las exageraciones conceptistas y culteranas. En la primera mitad de siglo, lo cultivaron Diego de Torres Villarroel o Eugenio Gerardo Lobo.
Nace el sol derramando su hermosura,
pero pronto en el mar busca el reposo;
¡oh condición instable de lo hermoso,
que en el cielo también tan poco dura!
Llega el estío, y el cristal apura
del arroyo que corre presuroso;
mas ¿qué mucho, si el tiempo, codicioso
de sí mismo, tampoco se asegura?
Que hoy eres sol, cristal, ángel, aurora,
ni lo disputo, niego, ni lo extraño;
mas poco ha de durarte, bella Flora;
que el tiempo, con su curso y con su engaño,
ha de trocar la luz que hoy te adora
en sombras, en horror y en desengaño.
(Diego de Torres Villarroel: A una dama)
* * *
Tronco de verdes ramas despojado,
que albergue en otra edad fuiste sombrío
y estás hoy al rigor de enero frío
tanto más seco cuanto más mojado,
dichoso tú, que en ese pobre estado
aun vives más feliz que yo en el mío;
infeliz yo, que triste desconfío
poder ser, como tú, de otro envidiado.
Esa pompa que ahora está marchita,
por aquella estación florida espera
que aviva flores, troncos resucita.
Forma el año su giro, y lisonjera
la primavera a todos os visita;
sólo para mi amor no hay primavera.
(Eugenio Gerardo Lobo: Quejas de un triste, hablando con un tronco)
Durante la segunda mitad del siglo su empleo fue mucho menor: Meléndez Valdés, Cadalso, Moratín padre e hijo, García de la Huerta, Jovellanos, etc. hicieron sólo un uso esporádico de esta forma poética. Estos autores suelen dominar la técnica pero los sonetos salidos de sus plumas están faltos de brillo y de emoción, salvo raras excepciones.
Todo lo muda el tiempo, Filis mía;
todo cede al rigor de sus guadañas:
ya transforma los valles en montañas,
ya pone campo donde mar había.
Él muda en noche opaca el claro día,
en fábulas pueriles las hazañas,
alcázares soberbios en cabañas,
y el juvenil ardor en vejez fría.
Doma el tiempo al caballo desbocado,
detiene el mar y viento enfurecido,
postra al león y rinde al bravo toro.
Sólo una cosa al tiempo denodado
ni cederá, ni cede, ni ha cedido,
y es el constante amor con que te adoro.
(José Cadalso: Sobre el poder del tiempo)
* * *
Deja ya la cabaña, mi pastora;
déjala, mi regalo y gloria mía;
ven, que ya en el oriente raya el día
y el sol las cumbres de los montes dora.
Ven, y al humilde pecho que te adora,
torna con tu presencia la alegría.
¡Ay!, que tardas, y el alma desconfía;
¡ay!, ven, y alivia mi penar, señora.
Tejida una guirnalda de mil flores
y una fragante delicada rosa
te tengo, Filis, ya para en llegando.
Darételas cantando mil amores,
darételas, mi bien; y tú amorosa
un beso me darás sabroso y blando.
(Juan Meléndez Valdés: El ruego encarecido)
El menosprecio hacia el soneto entre los críticos neoclásicos fue evidente, si bien en su favor es ilustrativa la opinión de J. Gómez Hermosilla, que en su «Arte de hablar en prosa y en verso» (1826), afirma que la forma del soneto "bien desempeñada, no es tan despreciable como algunos han asegurado".
A principios del siglo XIX se apreció un leve resurgimiento del soneto gracias a autores como Alberto Lista, Nicasio Gallego o el cubano José María de Heredia. En cualquier caso, durante todo este período se mantiene la disposición formal clásica de cuartetos con rima abrazada y de tercetos con las combinaciones principales practicadas durante el Siglo de Oro: [CDC DCD] y [CDE CDE].
Romanticismo
Durante la época del Romanticismo, el soneto fue todavía menos empleado que durante el siglo anterior, hasta el punto de que ni Rosalía de Castro ni José Mármol, por citar sólo dos ejemplos, escribieron ninguno, mientras que Espronceda, Bécquer o el duque de Rivas sólo hicieron uso del soneto de forma anecdótica. Fue algo más empleado por Zorrilla, Gómez de Avellaneda o Núñez de Arce. Sus principales cultivadores durante este período fueron Bermúdez de Castro y el mexicano José Joaquín Pesado.
Marchitas ya las juveniles flores,
nublado el sol de la esperanza mía,
hora tras hora cuento y mi agonía
crecen y mi ansiedad y mis dolores.
Sobre terso cristal ricos colores
pinta alegre tal vez mi fantasía,
cuando la triste realidad sombría
mancha el cristal y empaña sus fulgores.
Los ojos vuelvo en incesante anhelo,
y gira en torno indiferente el mundo,
y en torno gira indiferente el cielo.
A ti las quejas de mi mal profundo,
hermosa sin ventura, yo te envío:
mis versos son tu corazón y el mío.
(José de Espronceda)
* * *
Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría;
columnas de la tierra castellana,
que, por las nieves y los hielos, cana
la frente alzáis con altivez sombría.
Campos desnudos como el alma mía,
que ni la flor ni el árbol engalana:
ceñudos, al nacer de la mañana;
ceñudos, al morir de breve día.
Al fin, os vuelvo a ver, tras larga era;
os vuelvoa ver como el latido interno
del patrio amor, que, vivo, persevera.
Para mí y para vos llegó el invierno.
Para vos tornará la primavera,
mas mi invierno, ¡ay de mí!, será ya eterno.
(Gabriel García Tassara: A las cumbres del Guadarrama)
El metro empleado sigue siendo unánimemente el endecasílabo. De auténtica rara avis puede calificarse el «Soneto a una poetisa», de Sinibaldo de Mas, escrito en alejandrinos. Hay algún caso de sonetos en serie sobre un mismo asunto («Roma y Cristo» -ocho sonetos- de Zorrilla; «En el crepúsculo vespertino» - trece-; «El último día del Paraíso» -otros trece-, ambos de Núñez de Arce, etc.). Por lo demás, como en épocas precedentes, se mantiene la invariable disposición clásica de las rimas en cuartetos y tercetos.
© Juan Ballester





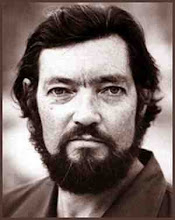

















No hay comentarios:
Publicar un comentario