Importancia del soneto en la literatura occidental (II)
- Por su armonía visual, o lo que es lo mismo, por su peculiar arquitectura. El soneto está formado por dos cuerpos homogéneos, los cuartetos, sobre los que se levantan otros dos más estilizados, los tercetos, en los que se da más libertad para combinar las rimas, ya sea utilizando dos consonancias distintas o tres. El último verso, al menos en la concepción clásica de la estrofa, sería la culminación de todo el poema, el punto donde el autor debe poner lo más preciado del mismo. Sería ilustrativo en este sentido realizar una antología de últimos versos de los sonetos, porque algunos de ellos son tan brillantes o más que los primeros versos.
Respecto al papel que han de jugar dentro del soneto cada una de las estrofas que lo componen, entre los petrarquistas era frecuente que en los cuartetos se presentase un caso general, en el primer terceto se hiciese una aplicación personal del caso y en el último terceto se llevase a cabo una conclusión o parlamento final. Por otra parte, múltiples preceptistas se han ocupado de dotar de significado a su estructura formal. Así, el portugués Manuel de Faria comparó el soneto con una carrera a caballo, a donde se mira más al parar que al partir; o como un cohete que, volando luminoso y ruidoso, termina en un estallido mayor; o como una puerta que se abre con llave de plata y se cierra con llave de oro; Martínez de la Rosa habla de "pensamiento que nace, crece, se apresura y expira en el término forzoso"; Diego Rabadán señala que "en los fines está su encantamiento"; Ruiz Contreras lo equipara a un itinerario, siendo el último terceto "donde precisa que la idea cuaje", o como una obra teatral, siendo la exposición el primer cuarteto, el nudo los siete versos siguientes, y el desenlace el último terceto. Para Rudolf Baehr, en los cuartetos han de describirse asuntos concretos, reales o ficticios, que luego se interpretan en los tercetos, bien sea deduciendo una lección o estableciendo una reflexión o presentando un efecto inesperado. En suma, si los cuartetos son importantes por lo que tienen de preparación del tema, tanto o más lo son los tercetos, y en especial el segundo de ellos, que constituyen la sustancia del soneto, siendo el último verso el broche que culmina todo el edificio.
Esta arquitectura del soneto, estructurada en cuatro bloques separados normalmente por un espacio en blanco, resulta tan característica, que hasta el menos entendido en la materia lo reconoce de inmediato. El soneto entra por los ojos lo mismo que una muchacha hermosa en primavera o un billete caído en plena acera. Permite además un sinfín de posibilidades tipográficas, y basta incluso para llenar la página de un libro si se desea, sin que ésta resulte ni vacía ni excesivamente llena. De hecho, es corriente presentarlo de esta forma, con lo que el lector lo tiene totalmente a la vista, circunstancia que normalmente no se produce en el resto de composiciones por estrofas.
No ha faltado algún analista, como es el caso de Don Paterson, que, tal vez exageradamente, ha comparado la estructura del soneto con la denominada "sección o proporción áurea", término empleado en geometría y que se define como la división de un segmento en dos partes tales que la mayor de ellas es media proporcional entre la longitud total y la longitud menor, y que vendría a representarse como 8:5. Curiosamente dicha proporción está presente en la naturaleza (en cada una de las piezas leñosas de la piña, en las pipas de girasol, en el número de pétalos de la margarita o en las espirales de la concha del caracol). Pues bien, el soneto reuniría según este autor la proporción áurea toda vez que se compone de dos bloques de 8 y 6 versos (teóricamente debería de ser de 8 y 5, pero ello sumaría trece, número cargado de superstición y que sin duda hubiera hecho perder su popularidad a esta clase de poemas).
- Por su melodiosidad. La belleza del soneto se debe apreciar fundamentalmente por el oído, al recitarlo u oírlo recitar. En este sentido, un soneto está correctamente construido cuando podemos percibir su música, su especial sonsonete (de ahí precisamente su nombre), que se logra mediante el adecuado ritmo de acentos y por la propia rima, que es el hilo que va trenzando un verso tras otro. Como ha puesto de manifiesto Méndez Herrera en el prólogo a su edición de los sonetos de Shakespeare, la rima final del primer cuarteto prolonga su voz como un eco hasta el segundo cuarteto, apoyada a su vez en la misma consonancia de los versos interiores, para terminar con la auténtica coda musical que es el octavo verso.
Por otra parte, en ésta, quizá más que en cualquier otra manifestación poética, tan importante o más que lo que se dice es cómo se dice. Su autor debe evitar las consonancias demasiado fáciles pero también las demasiado difíciles o forzadas, a menos que ello responda a una finalidad lúdica o a un alarde técnico del que muy pocos son capaces. También debe tener en cuenta la correcta colocación de las pausas gramaticales y las de final de verso. Todo debe resultar natural y lógico.
© Juan Ballester
- Por su armonía visual, o lo que es lo mismo, por su peculiar arquitectura. El soneto está formado por dos cuerpos homogéneos, los cuartetos, sobre los que se levantan otros dos más estilizados, los tercetos, en los que se da más libertad para combinar las rimas, ya sea utilizando dos consonancias distintas o tres. El último verso, al menos en la concepción clásica de la estrofa, sería la culminación de todo el poema, el punto donde el autor debe poner lo más preciado del mismo. Sería ilustrativo en este sentido realizar una antología de últimos versos de los sonetos, porque algunos de ellos son tan brillantes o más que los primeros versos.
Respecto al papel que han de jugar dentro del soneto cada una de las estrofas que lo componen, entre los petrarquistas era frecuente que en los cuartetos se presentase un caso general, en el primer terceto se hiciese una aplicación personal del caso y en el último terceto se llevase a cabo una conclusión o parlamento final. Por otra parte, múltiples preceptistas se han ocupado de dotar de significado a su estructura formal. Así, el portugués Manuel de Faria comparó el soneto con una carrera a caballo, a donde se mira más al parar que al partir; o como un cohete que, volando luminoso y ruidoso, termina en un estallido mayor; o como una puerta que se abre con llave de plata y se cierra con llave de oro; Martínez de la Rosa habla de "pensamiento que nace, crece, se apresura y expira en el término forzoso"; Diego Rabadán señala que "en los fines está su encantamiento"; Ruiz Contreras lo equipara a un itinerario, siendo el último terceto "donde precisa que la idea cuaje", o como una obra teatral, siendo la exposición el primer cuarteto, el nudo los siete versos siguientes, y el desenlace el último terceto. Para Rudolf Baehr, en los cuartetos han de describirse asuntos concretos, reales o ficticios, que luego se interpretan en los tercetos, bien sea deduciendo una lección o estableciendo una reflexión o presentando un efecto inesperado. En suma, si los cuartetos son importantes por lo que tienen de preparación del tema, tanto o más lo son los tercetos, y en especial el segundo de ellos, que constituyen la sustancia del soneto, siendo el último verso el broche que culmina todo el edificio.
Esta arquitectura del soneto, estructurada en cuatro bloques separados normalmente por un espacio en blanco, resulta tan característica, que hasta el menos entendido en la materia lo reconoce de inmediato. El soneto entra por los ojos lo mismo que una muchacha hermosa en primavera o un billete caído en plena acera. Permite además un sinfín de posibilidades tipográficas, y basta incluso para llenar la página de un libro si se desea, sin que ésta resulte ni vacía ni excesivamente llena. De hecho, es corriente presentarlo de esta forma, con lo que el lector lo tiene totalmente a la vista, circunstancia que normalmente no se produce en el resto de composiciones por estrofas.
No ha faltado algún analista, como es el caso de Don Paterson, que, tal vez exageradamente, ha comparado la estructura del soneto con la denominada "sección o proporción áurea", término empleado en geometría y que se define como la división de un segmento en dos partes tales que la mayor de ellas es media proporcional entre la longitud total y la longitud menor, y que vendría a representarse como 8:5. Curiosamente dicha proporción está presente en la naturaleza (en cada una de las piezas leñosas de la piña, en las pipas de girasol, en el número de pétalos de la margarita o en las espirales de la concha del caracol). Pues bien, el soneto reuniría según este autor la proporción áurea toda vez que se compone de dos bloques de 8 y 6 versos (teóricamente debería de ser de 8 y 5, pero ello sumaría trece, número cargado de superstición y que sin duda hubiera hecho perder su popularidad a esta clase de poemas).
- Por su melodiosidad. La belleza del soneto se debe apreciar fundamentalmente por el oído, al recitarlo u oírlo recitar. En este sentido, un soneto está correctamente construido cuando podemos percibir su música, su especial sonsonete (de ahí precisamente su nombre), que se logra mediante el adecuado ritmo de acentos y por la propia rima, que es el hilo que va trenzando un verso tras otro. Como ha puesto de manifiesto Méndez Herrera en el prólogo a su edición de los sonetos de Shakespeare, la rima final del primer cuarteto prolonga su voz como un eco hasta el segundo cuarteto, apoyada a su vez en la misma consonancia de los versos interiores, para terminar con la auténtica coda musical que es el octavo verso.
Por otra parte, en ésta, quizá más que en cualquier otra manifestación poética, tan importante o más que lo que se dice es cómo se dice. Su autor debe evitar las consonancias demasiado fáciles pero también las demasiado difíciles o forzadas, a menos que ello responda a una finalidad lúdica o a un alarde técnico del que muy pocos son capaces. También debe tener en cuenta la correcta colocación de las pausas gramaticales y las de final de verso. Todo debe resultar natural y lógico.
© Juan Ballester





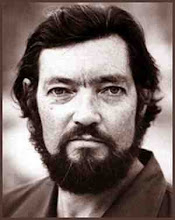

















No hay comentarios:
Publicar un comentario