martes, 22 de julio de 2008
BARRO EN LOS OJOS
Nunca se sabrá lo que le impulsó a buscar refugio en aquel tugurio de mala muerte; posiblemente entró allí tratando de escapar de la realidad, o tal vez pensando que unas horas en la oscuridad de la sala le harían ver la vida de otra forma, o quizá con la secreta esperanza de encontrar entre el estiércol un revulsivo capaz de salvar ese mundo que se le desmoronaba en las últimas semanas. Porque lo cierto es que ya no tenía ganas de vivir, desde que su esposa había hecho las maletas de buenas a primeras y le había dejado una carta en la repisa del aparador explicándole que no volvería más a su lado y que nunca le había querido. Y para colmo no podía recurrir al apoyo moral de su hija, por la que se había sacrificado durante tantos años, pues no deseaba que todo este asunto repercutiera en los estudios de doctorado que estaba realizando en una universidad de Estados Unidos.
La verdad es que no había escogido para redimirse un lugar muy recomendable, ni siquiera era un ambiente que le atrajese especialmente, pero a él no se le caían los anillos, como se dice vulgarmente, por representar cierta clase de papeles ni por mezclarse con gente de los más diversos pelajes; ya estaba curado de espanto, y por su condición de periodista de investigación conocía a la perfección lo que se mueve habitualmente por las cloacas de la sociedad.
En el vestíbulo se respiraba ya una atmósfera viciada, sucia, y las pocas personas que deambulaban por allí, fumando un cigarrillo, evitaban mirarse a los ojos. Su aspecto era terrible, parecían salidos de un mal sueño, y en sus rostros llevaban marcado el estigma de la depravación. Claro que lo mismo pensarían ellos de él, a buen seguro. Pero no tuvo mucho tiempo de examinarlos, pues en seguida se sumergió en la oscuridad de la sala, en donde el olor a sudor y a sexo se mezclaba con el ambientador barato. Durante unos segundos, hasta que sus pupilas se fueron acostumbrando a la penumbra, tuvo que orientarse casi a ciegas, de forma que se sentó en la primera butaca que encontró vacía, más o menos hacia el centro de la sala.
La película era infame, por supuesto, aunque no peor que cualquiera otra de las de su clase, y apenas le prestó atención pues no estaba allí para eso, ni tenía la cabeza para semejantes guarradas. De hecho, cuando por unos instantes se puso a observar el panorama que le rodeaba, se dio cuenta de que casi nadie prestaba atención a la pantalla, sino que más bien estaban pendientes de las idas y venidas de los pobres diablos que se movían como almas en pena por los pasillos y por las butacas aledañas. Y, como si fuera un buitre oteando la carroña, muy pronto se sentó a su lado un tipo voluminoso y rudo, que se puso a mirarle de reojo y a hacerle una serie de señas que sin duda pertenecían a algún código preestablecido, que los habituales del lugar debían conocer perfectamente.
Ensimismado en sus pensamientos, decidió mantenerse al margen de las intenciones de ese individuo, que sin embargo se estaba arrimando lentamente, acercando la pierna a la suya, ocupando cada vez más el espacio de su butaca. Y al comprender los abyectos propósitos que se escondían tras sus maniobras, no tuvo más remedio que descender a la realidad e inclinarse a su vez hacia el otro lado, dándole a entender de esta forma que no deseaba entrar en cierta clase de juegos. El tipo se cansó en seguida, se levantó y fue a sentarse en otra butaca un par de filas más adelante, en busca al parecer de otra oportunidad, de otra carroña con la que alimentarse.
Pero la tregua duró poco. Muy pronto un segundo individuo ocupó el asiento vacío a su lado y trató de hacer lo mismo, y después un tercero, y hasta un cuarto, algunos incluso acompañando sus tejemanejes con gestos de lo más obsceno y elocuente. Y todo ello a pesar de que él mantenía desde el principio la misma actitud pasiva, distante, hermética, completamente absorto en sus cavilaciones, sin preocuparse ya lo más mínimo del trasiego de esos tipejos que solamente buscaban alimentar sus pasiones más vergonzantes. No parecía importarle mucho el hecho de formar parte, aunque fuera de forma accidental, de aquel inframundo hediondo, de aquel fango donde cada tarde chapoteaban los tipos de la peor catadura moral, y que distaba apenas quinientos metros del centro de la ciudad.
No, en ese momento sus preocupaciones eran más profundas, sus pensamientos estaban más lejos, su angustia iba por otro camino, un camino lleno de cardos y piedras en el que las lágrimas podrían brotar de un momento a otro como brotan las gotas de lluvia en las tardes de otoño.
Palpó la pistola dentro de su bolsillo. Siempre la llevaba consigo, aunque jamás había tenido necesidad de utilizarla. Pero quién sabe, lo mismo esta vez se decidía a apretar el gatillo y acabar para siempre con esa angustia que se había apoderado de él desde que su vida había dado un giro de ciento ochenta grados, dejando un vacío que le acompañaba ya día y noche.
Puso el codo en el reposabrazos y apoyó la barbilla contra su mano. Con la mirada baja, ajeno a cuanto se desarrollaba en la pantalla y al trasiego reinante a su alrededor, sintió una vez más pasar ante sí, a toda velocidad, gran parte de su vida anterior, como le venía sucediendo durante las dos últimas semanas: el noviazgo, la boda, los casi veinticinco años de matrimonio, el nacimiento de su hija, todos los momentos felices e incluso los que no lo fueron tanto. Y todo para terminar así, abandonado como un trapo de la noche a la mañana, sin darle explicaciones, sin comprender los motivos que podían haber llevado a su esposa a tomar una determinación semejante. ¿Y qué le quedaba ya sino dejarse llevar pendiente abajo, terminar con todo de una vez? Sopesaba los pros y los contras, las razones para seguir madrugando, para seguir levantándose cada mañana y poniendo buena cara, y las de arrojar la toalla y dar el carpetazo definitivo al libro de su existencia. Mas la balanza no acababa de inclinarse hacia un lado ni hacia el otro, pues lo mismo se sentía el ser más desdichado de la tierra, que al momento se acordaba de su hija, de su maravillosa hija que tantas satisfacciones le había proporcionado, y no se resignaba a alejarse de ella para sienpre.
Conforme le daba vuelta en su cerebro a todos los acontecimientos de su vida, más dudas se le planteaban. Después de todo, quizá no había sido un buen marido ni un buen padre, quizá esta soledad repentina, este derrumbe existencial que le había llenado de escombros el alma, había sido motivado por su negligencia, por no saber hacer feliz a su esposa, por haberse preocupado más de lo material que de lo afectivo.
Empezaba a tener calor; la temperatura dentro de la sala, unido al malestar interior que sentía y al ambiente nauseabundo que se apoderaba del lugar, le causaban una honda sensación de agobio. Mejor sería marcharse, salir a respirar aire limpio, a arrastrar su miseria y su soledad por las aceras y los bares. Mejor sería confiar en un milagro, en un rayo de esperanza, en una flor que viniese a poner una nota de color en la cuneta de su camino, de un camino que ya no conducía a parte alguna.
Alzó la vista, aturdido y lloroso. Pero la escena de la película le dolió como si le hubieran arrancado de cuajo el corazón, como si le hubieran llenado de barro los ojos. Y el disparo en la sien se escuchó perfectamente, mezclado con los jadeos de su hija que, observándolo desde el fondo de la pantalla, era en ese momento penetrada simultáneamente por dos fornidos sementales.
© Juan Ballester
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





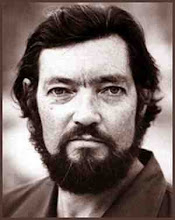

















No hay comentarios:
Publicar un comentario