Abrí los ojos, pero las tinieblas seguían rodeándome. Me incorporé y volví al camino que secamente discurría sinuoso por aquellos valles llenos de silencio. Mis pies ya no sentían dolor, caminaban movidos por resortes ancestrales que ni siquiera tenía el valor de cuestionarme, porque así sucedía desde siempre.
Los ecos de otros mundos callaban en mi interior, amordazaban mi voluntad de forma que sólo cabía avanzar. Estaba muy cansado.
Al final de cada recodo me aguardaba un nuevo horizonte, pálido y frío como los anteriores. Allí no estaba la vida, no estaba mi vida. Ni una brizna, ni un guijarro o un ave, ni siquiera un solo pensamiento al que agarrarse. Sólo polvo y más polvo, espectros que inventa la fatiga, torturas inquietantes en forma de desidia, y allá a lo lejos, el sendero se adentraba en el olvido tras un nuevo quiebro.
Descansé una vez más, descansé de mi amarga soledad, conversando con los sordos rumores de mi propia maquinaria. Hasta que no se hizo la luz y regresé a mi tormento.
Era el dueño absoluto de una vasta extensión de desierto, el dueño de mi propio destino que lentamente fluía hacia la nada. Sed, sobre todo la sed circundaba mis pasos. Sed de huida, de borrar para siempre tan triste perspectiva. O mejor aún, de pintar espacios, de hallar objetos o personas que rompieran la monotonía del viaje sin sentido. Pero en cambio no hallaba más que polvo, que ni siquiera se alteraba bajo el peso de mis pies llagados.
Atravesé un túnel doloroso y angosto que se prolongaba más allá de cualquier noción del tiempo. Parecía no tener salida. Y de hecho no la tenía, porque aquél era el final del viaje, el final de mi mundo. Mas había alguien esperándome, alguien cuyo aspecto me resultaba familiar. Alargó sus brazos y me condujo hasta el borde de un precipicio, mostrándome la desolación de sus escarpadas pendientes. Y en lo alto, se abría el cielo en toda su extensión, poblado de infinitas luces brillantes como estrellas en una noche sin luna. Entonces vi que ese desconocido era yo, o lo que pude haber sido yo y nunca fui, rejuvenecido, feliz y satisfecho, con un manto de paz reflejado en su rostro.
"Puedes escoger una", me dijo, y dirigí la vista hacia un puntito casi imperceptible que se ubicaba a la derecha. De inmediato comencé a flotar, a alzarme de esa superficie polvorienta y gris que era lo único que hasta entonces había conocido. Y mientras así volaba, pasaron ante mí todas esas ráfagas luminosas que no eran otra cosa que almas amigas, espíritus hermanos que habían alcanzado ya la dicha eterna.
Llegué hasta la estrella que había elegido. Era muy joven, pero allí no importaba la edad, no importaban las huellas ni los baches del destino, no importaban las equivocaciones del pasado.
Tenía forma de mujer, una forma que invitaba a soñar y a adquirir sabiduría. No fue necesario explicar ni recordar, porque todo lo erróneo ya estaba olvidado. Bastó con acercarse, con enlazar nuestras órbitas hasta la eternidad, con entremezclar los rayos que alumbraban hacia el fondo del valle en el que se podían ver ahora confluir todos los caminos.
© Juan Ballester
© Juan Ballester





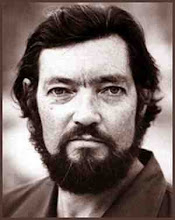

















No hay comentarios:
Publicar un comentario