La plaza se encontraba en esos momentos sumida en una actividad febril. Cientos de tenderetes se habían instalado, como todos los martes, ocupando todo el espacio disponible y aun buena parte de las calles aledañas. Por todas partes el bullicio y el gentío eran impresionantes: unos, los mercaderes, anunciaban las excelencias de sus gallinas, cerdos, hortalizas y quesos, las maravillas de sus telas y sedas traídas de ultramar, los prodigios de sus utensilios de labranza, las virtudes de sus lociones y preparados, las cualidades de sus pescados o fiambres, o en fin las delicias de sus caldos; otros, los más, iban y venían con más curiosidad que intención de mercar nada, más para pasar el rato o hurtar la bolsa a cualquiera que se descuidase que con el propósito de adquirir uno de aquellos productos.
El suelo estaba resbaladizo y sucio, pues siempre es inevitable que a uno se le derrame una cántara de vino o se le caiga una col, o que se ponga a limpiar los pescados allí mismo, pero en fin esto era lo corriente los días de mercado.
Quizá en aquella ocasión la algarabía era mayor que de costumbre. En uno de los extremos de la plazuela se estaba concentrando una multitud de curiosos viendo cómo un mensajero real se afanaba pegando en la pared, en un lugar bien visible, un gran cartel con grandes letras en el que podía leerse - por los pocos que sabían hacerlo, desde luego - lo siguiente:
A TODOS LOS CIUDADANOS DEL REINO
"Se hace saber que su Majestad el Rey (a quien Dios guarde) tiene intención de desposar a su hija, la princesa Rosamunda, con el caballero del reino que reúna cualidades suficientes para merecer tal honor."
Y debajo, en letras más pequeñas:
"Quienes deseen tomar parte en la competición que se desarrollará a tal efecto, deberán presentar su solicitud en Palacio en el plazo de dos meses, previo pago de la cantidad de cinco mil maravedíes".
Y en letra más pequeña aún se daban más detalles acerca de los requisitos que debían reunir los candidatos, así como de la fecha y lugar en que se celebrarían los fastos.
- ¿Qué dice ese cartel? - preguntó un mozo al oficial real.
- Bah, quita, eso no es para ti - contestó el otro - Es sólo para caballeros, no para ganapanes de tres al cuarto.
Los que sabían leer, lo hacían en voz alta con el fin de que todos pudieran ponerse al corriente de tan singular anuncio. Aunque a la mayoría no le afectaba la oferta, puesto que se requería ser pudiente para aspirar a la mano de la princesa, no por ello dejaron de sentir una gran alegría, porque el acontecimiento atraería a gran cantidad de público y por tanto tendrían más posibilidades de vender sus mercaderías. Además, una boda real no se ve todos los días, y siempre era motivo de distracción y alborozo para el pueblo.
Otros muchos pasquines como aquel se colocaron en diversos puntos de la villa, con el fin de que todo el mundo estuviese enterado de la extraña y suculenta proposición, pues era de hecho la primera vez que algo así tenía lugar. Lo normal es que la hija de un rey contrajese matrimonio con quien el propio monarca designase, con el fin de preservar la integridad del reino. Pero esta vez, por deseo expreso de la princesa Rosamunda, se iba a premiar al candidato que reuniese más méritos.
Durante los dos meses siguientes, fueron muchos los caballeros - jóvenes y no tan jóvenes - que manifestaron su deseo de optar al concurso, con lo que de paso las reservas monetarias de la Corona se vieron incrementadas debido a los derechos de inscripción. También se hicieron públicas las pruebas que habrían de superar los candidatos, y eran realmente muy variadas y duras, ya que abarcaban desde el arte de la cetrería hasta la pericia con la espada, desde las dotes para la música hasta el valor de enfrentarse a un toro bravo, desde el esfuerzo físico de arrastrar un pesado carromato hasta la delicadeza de recitar un poema. Y por supuesto, los finalistas participarían en un torneo que decidiría en definitiva el vencedor. Cada candidato debía portar un obsequio para la princesa y permanecer en todo momento en el anonimato para lo cual debería de llevar cubierto el rostro mientras se celebraban las pruebas, de modo que el único modo de distinguir a unos de otros sería a través de los emblemas y colores de su armadura.
Sin embargo, pese a la prohibición de desvelar su identidad, había trascendido de forma extraoficial el nombre de algunos de los pretendientes. Así, entre los más renombrados caballeros que permanecían solteros y que se decía que iban a tomar parte en las justas se hallaban, por ejemplo, Ubaldo de Reciapuerta, conde de Tierradentro, famoso por su destreza con la espada, o el no menos popular Conrado de Grancastillo, marqués de las Sietecasas, que recientemente había heredado una gran fortuna y era uno de los jóvenes con más talento y porvenir del reino.
Toda la villa estaba volcada con el acontecimiento. Desde varias semanas antes del día señalado, no se hacía otra cosa sino preparar el terreno en el que iba a tener lugar el acto, limpiar las calles y fachadas de las mansiones señoriales, colocar pendones y guirnaldas en los balcones, así como toda clase de elementos de ornato, con el fin de estar a la altura del gran evento. En la gran explanada se trabajaba duro para tener a punto la tribuna y las gradas desde donde sus majestades los reyes y su alteza la pricesa Rosamunda asistirían al desarrollo de las pruebas. Cientos, qué digo cientos, miles de personas se iban concentrando en los alrededores de la ciudad para no perderse el espectáculo.
Y llegó por fin el día del esperado concurso. Todos los caballeros participantes - su número exacto fue de ciento sesenta y nueve - aparecían engalanados con sus mejores sedas y brocados, y eran ayudados por sus respectivos escuderos a colocarse los jubones, petos, golas, guanteletes, cascos y demás atavíos de la armadura. Desde primera hora de la mañana, luego de ofrecer sus presentes a la princesa, empezaron a celebrarse interminables eliminatorias con el fin de dejar reducido a los doce más cualificados el número de pretendientes. La expectación era máxima, porque todos ellos iban cubiertos y sólo se les podía reconocer por sus atributos, aunque tenían la obligación de mostrar su identidad una vez que habían sido derrotados.
Y así, una vez eliminados, fueron desfilando ante los ojos de la princesa caballeros tan prestigiosos como Edgardo de Monteyermo, quien por su avanzada edad no pudo competir en condiciones contra el resto de sus adversarios, o Diego de Sotorraso, llamado también "El Tuerto", famoso por su crueldad y mala catadura, o el jovencísimo Humberto de Sierralegre, que debido a su inexperiencia había caído del caballo cuando estaba compitiendo en el concurso de doma. También se descubrió a Francisco de Mendoza y Cantalapiedra, quien debido a su tartamudez había sucumbido en la prueba de declamación.
Tampoco tuvo fortuna el prometedor Serafín de Albarado, puesto que su halcón dejó escapar un par de pichones en circunstancias muy favorables, o Reynaldo de Malantraña, que sufrió una avería en su ballesta en un momento crucial. Algo similar ocurrió con Bernardo de Vegafría, quien se mostró un tanto timorato ante el astado que le correspondió en suerte.
Y así, uno tras otro, fueron quedando descartados muchos candidatos. En especial, la princesa Rosamunda sintió una gran tristeza cuando el atractivo Filiberto de Zapardiel y Covarrubias hubo de hincar rodilla en tierra por haber perdido la lanza durante su enfrentamiento con el rival que le había correspondido en suerte, y es que el joven Filiberto, duque de Docealmenas, era uno de los más hermosos muchachos del reino.
Pero, en fin, las reglas estaban establecidas para todos y hubiera estado muy feo hacer excepciones, aparte de que aún debían quedar muchos jóvenes interesantes en la competición, así que, con un asomo de lágrima en sus ojos, hubo de concederle licencia para retirarse.
Poco a poco el numeroso grupo de caballeros mejor dotados quedó reducido únicamente a doce. Quedaban con seguridad varios de los más valerosos y esforzados pretendientes, y entre el público se hacían muchas conjeturas tratando de adivinar quién se escondía detrás de cada armadura.
- El del penacho negro tiene que ser Gualterio de Solinieve - decía uno, que por lo visto estaba muy enterado.
- A mí me parece que no, que éste es más alto. Podría tratarse de Alonso de Villanoble.
- El de la pluma verde - decía un tercero - me recuerda a Ubaldo de Reciapuerta, aunque también podría ser el propio Gualterio.
- ¿Y qué me dices del joven que viste de blanco? Ese sí que me ha gustado - comentaba otro -. Te apuesto lo que quieras a que es Eudaldo de Valdelarrama ...
Se establecieron por sorteo dos grupos de seis candidatos. En cada grupo se proclamarían dos vencedores, de tal forma que al final esos cuatro se jugaran la victoria entre sí.
En el grupo de la derecha hubo absoluta igualdad en las pruebas de cetrería y música. En la doma se eliminó por fin el que llevaba la malla rosa.
- Es Servando de Castelfranco - dijeron los espectadores de la primera fila cuando hubo de descubrir su rostro ante la princesa.
Luego, en el tiro con ballesta el último clasificado fue el que lucía un atuendo de rombos.
- Se trata de Alonso de Villanoble - anunciaron algunos, con cierta tristeza.
En la prueba de fuerza tenían que arrastrar un carro lleno de piedras durante cincuenta metros. Aquí el perdedor fue un caballero con atuendo dorado.
- ¡Mirad, era Amador de Graciamucha! - se oyó, cuando descubrió su rostro ante la princesa.
Por último, en la prueba de habilidad, consistente en ascender por un tronco clavado en el suelo y untado de grasa, el del copete marrón no pudo alzar su anatomía excesivamente abundante y resbaló hasta el suelo.
- Pero si es Wilfredo de Entrambasmestas, quién lo iba a decir - comentó uno entre la concurrencia.
Mientras tanto, en el grupo de la izquierda, la igualdad también fue la nota dominante. En cetrería y música no hubo problemas, ni tampoco en la doma. En el torneo, en cambio, cayó el caballero que se adornaba con una malla verde y redondel azul.
- ¡Gualterio de Solinieve! ¡Es Gualterio! - exclamaron incrédulos algunos. Y es que Gualterio, cuya participación se había difundido de forma oficiosa, era para muchos el máximo favorito a obtener la mano de la princesa.
En la prueba de fuerza, el último resultó ser el joven que llevaba bordada un águila en la pechera, que no era otro que Godofredo de Fuencubierta.
En la prueba de habilidad, el tronco engrasado dejó fuera de competición a otros dos candidatos, Cristóbal de Navahermosa, con atuendo azul, y Rodrigo de Espinosa y Matallana, que portaba uniforme de rayas.
De esta forma quedaron sólo cuatro participantes. Las semifinales enfrentaron por sorteo al joven que vestía de blanco contra el de la armadura negra, y al del penacho rojo contra el del redondel azul. Esta eliminatoria constaba solamente de una prueba, el torneo con lanza. El primero que consiguiese derribar a su adversario pasaría a la gran final.
Se celebró primeramente el duelo entre el caballero del penacho rojo y el del redondel azul. La verdad es que este último no tuvo opción, puesto que el otro lo derribó en la segunda embestida. El pobre chico quedó prácticamente destrozado en el suelo.
- ¡Era Eudaldo de Valdelarrama!
- ¡Pobrecillo, qué mala suerte ha tenido! Le ha tocado batirse con Ubaldo de Reciapuerta.
En la otra semifinal hubo muchísima más emoción. Todos podían reconocer, aun sin verle, el magnífico estilo de Conrado de Grancastillo, embutido en su traje negro, pero el desconocido que vestía de blanco no le iba a la zaga. La mayoría del pueblo estaba con Conrado, aunque a la princesa no acababa de gustarle su excesiva popularidad, su aire de suficiencia, y en su interior estaba deseando que ganase el desconocido de blanco.
Tras diez minutos de dura batalla, de feroces acometidas, todos pudieron asistir atónitos al descalabro de Conrado, que rodó por el suelo envuelto en barro. Cuando levantó su celada la expectación fue enorme, pues aunque ya todos suponían que era él, no dejaba de ser insólito verle humillado de aquella forma.
Empezaron a correr rumores acerca de la identidad del misterioso joven ataviado con peto blanco. Hubo un descanso antes de asistir a la gran final, la que enfrentaría a ese desconocido con Ubaldo de Reciapuerta, y mientras tanto continuaban las conjeturas. ¿Quién podría ser? Los más famosos caballeros del reino habían sido eliminados, y no era probable que un simple aficionado pudiera haber salido airoso de aquella forma. ¿Tal vez era Bartolomé de Puertoumbrío? ¿O acaso Guillermo de Ambastorres? ¿Podría tratarse de Clodovaldo de Rioaguado, o de Raimundo de Pradoluengo, vizconde de Valdeolmos? En cualquier caso, fuese cual fuese la identidad del sorprendente caballero, todos estaban deseosos de ver al imbatible Ubaldo hacer trizas a su contrincante. Otra cosa hubiese sido un milagro sabiendo las extraordinarias dotes del conde de Tierradentro.
Se reanudó por fin la competición. El sol ya estaba muy bajo, pronto anochecería. Los dos caballeros habían aprovechado la pausa, además de para recuperar fuerzas, para lustrar sus armaduras y ponerse una malla limpia. El silencio era impresionante, todos parecían contener la respiración para no perderse detalle. Se esperaba una pelea bastante equilibrada a tenor de la seguridad de que habían hecho gala en las eliminatorias previas.
Los dos caballeros estaban frente a frente, se saludaron, dieron media vuelta y se colocaron a unos doscientos metros de distancia, lanzas en alto. Sonó el cuerno y ambos se lanzaron a galope, colocando la pica en posición horizontal. Los caballos arrojaban pellas de barro en cada zancada. Entonces se produjo un choque brutal, pero ambos resistieron la embestida. Dieron la vuelta al final del campo de operaciones y repitieron la maniobra. Pero nada, ninguno se resintió lo más mínimo a pesar de los golpetazos recibidos.
Empezaron a oírse aplausos y vítores, casi todos dirigidos a Ubaldo de Reciapuerta. Por tercera vez reiniciaron el ataque y nuevamente quedaron intactos sobre sus cabalgaduras.
Sería imposible contar el número de embestidas que se propinaron, los intentos infructuosos de derribar a su adversario. Probablemente estarían agotados, pero las reglas establecían que ninguno de los dos caballeros podía solicitar permiso para descansar, a no ser que el propio monarca tomase esa decisión.
Por fin el joven de blanco acertó a asestar un golpe certero a su contrincante, que se tambaleó y cayó estrepitosamente al suelo. Esto produjo exclamaciones de admiración, y, por qué no, de desencanto. Cuando el caballero derrotado se despojó de su visera, se comprobó que era Ubaldo.
- El vencedor es el joven de blanco - sentenció solemnemente el Rey.
El aludido se acercó hasta el palco, hizo una reverencia y levantó su celada. Nadie le conocía, aunque resultó del agrado de la princesa.
- Enhorabuena, joven, tengo el honor de proclamarte heredero de mi reino. Pero antes desearía saber quién eres.
- Me llamo Juan Pérez, Majestad - contestó el interpelado.
- ¿Pérez qué más? ¿Pérez de Doscantos? ¿Pérez de Clarobosque?
- No, Majestad. Sólo Pérez.
- Pero eso no puede ser... - el monarca empezó a sentir que se había equivocado - Pérez no es un apellido adecuado para un soberano. Nadie que aspire a casarse con mi hija puede llamarse Juan Pérez. ¿Qué sería de mi reino?
- No lo sé, Majestad.
- Bueno, vamos a ver. Al menos tendrás nobleza. Dime, ¿eres acaso conde, o marqués, o barón?
- No, Majestad. No soy nada de eso.
- ¿Y tierras? ¿Tienes algún señorío, o dispones de rentas?
- No, Majestad. Las únicas que tenía las invertí en tomar parte en el concurso.
- ¡Esto es inaudito! ¡Ay, qué desgracia, Dios mío! ¡Qué desgracia! Mira que llamarse Juan Pérez... ¡Véte de mi vista y no vuelvas nunca! Y tú, hija mía, te casarás con aquel marqués del que te hablé. ¡Pronto, ensillad mi caballo!
Y diciendo esto, el monarca, su esposa, la princesa Rosamunda y toda la Corte se alejaron de allí. Y de esta forma, el pobre caballero perdió lo que legítimamente le correspondía, y todo, por tener la desgracia de llamarse Pérez.
© Juan Ballester





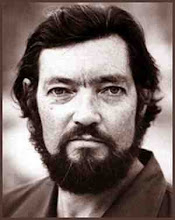

















No hay comentarios:
Publicar un comentario