Mientras estos lamentables acontecimientos tenían lugar, Sandra apuraba su tercera cerveza de la tarde, sentada en un asiento de la cafetería anexa a la gasolinera. Desde detrás de los cristales, arropada por el periódico abierto sobre la mesa, no le quitaba ojo a la carretera solitaria y polvorienta, pero no se veía venir ningún vehículo. El gran reloj colgado de la pared, que sorprendentemente funcionaba, marcaba ya las siete y cuarto, y pensó que tal vez había sufrido un accidente, o una avería, y en ese caso sabe Dios a qué hora llegaría. El tío de detrás de la barra estaba ya bastante mosqueado, porque no es normal que en un lugar de paso alguien se tire una hora mirando constantemente al reloj y fumando un cigarrillo tras otro. Seguramente se imaginaba que ella había hecho algo malo, o que estaba citada con el amante, o sabe Dios qué.
Lo cierto es que su ansiedad y nerviosismo iban en aumento. Podría haber cogido el coche, salir a su encuentro, pero a lo mejor él llegaba por otro camino. Además, no era la primera vez que se retrasaba, aunque desde luego nunca tanto como esa tarde. No le quedaba más remedio que esperar, antes o después acabarían llamando por teléfono a la gasolinera. Por otro lado, el telegrama lo decía bien claro: "No te muevas de allí hasta que llegue".
Abrió el bolso y sacó una revista de crucigramas, para combatir el aburrimiento. Sandra era una asidua de esta clase de pasatiempos. Las palabras corrientes aparecieron sin apenas dificultad, y también las otras, las que únicamente forman parte del lenguaje de los crucigramas: yunque de platero, indígena de la Tierra de Fuego, extremo inferior de la entena, timbal usado en la antigua caballería, humor que fluye de ciertas llagas, gorro militar. Aunque no siempre era así, a veces tropezaba con un desconocido río de Costa Rica, o con una especie de vasija usada por los indios de Méjico, y en esos casos optaba por inventarse la palabra.
A las ocho decidió tomar una resolución. Por supuesto no podía marcharse de allí, aunque tampoco era cuestión de pasarse toda la noche sentada en aquel incómodo asiento. Como él podía tardar aún algunas horas, lo más práctico sería estar preparada por si tenía que pasar allí la noche. Alquiló una habitación en el motel anejo a la gasolinera, un cuartucho infame, mal ventilado y con aspecto de no haber sido limpiado desde la fecha de su construcción, pero era la única habitación disponible en ese momento, aparte de que el resto no parecía ser mucho mejor.
Pasó una noche horrible, obsesionada pensando que la cama estaba llena de bichos, a lo que se añadía la preocupación de no saber qué habría podido pasarle a ese hombre. Igual llegaba de madrugada y con prisa por marcharse en seguida, sin darle tiempo a Sandra para vestirse ni recoger el escaso equipaje que había llevado consigo. De hecho, ni siquiera se había desnudado del todo, únicamente se había despojado de la falda y los zapatos.
El cuarto de baño del pasillo por supuesto tenía estropeado el cerrojo, un grifo arrancado y unas manchas tan sospechosas que meterse allí hubiera sido exponerse a coger cualquier infección o a sabe Dios qué, sabiendo la clase de tipos que pernoctan en tales lugares. Así es que se limitó a lavarse la cara y arreglarse un poco el pelo. En seguida bajó a desayunar. Detrás de la barra había ahora un empleado con mejor aspecto que el del turno de tarde.
- Buenos días, tengo la habitación ciento tres. ¿Ha llegado alguien preguntando por mí?
- No, señora. Hemos tenido una noche bastante tranquila. Gente de paso, ya sabe. Llenan sus depósitos, se toman algo para espabilarse y siguen viaje.
El empleado la miraba de forma muy extraña. Debía ser la primera vez que una mujer sola y atractiva pasaba la noche en aquel motel de ínfima categoría y en medio de ninguna parte.
- Tráigame la cuenta, si me hace el favor. Supongo que admitirán tarjetas de crédito.
- Por supuesto, señora. Ahora se la llevo a su mesa.
Sandra tomó la taza y se dio media vuelta. El café estaba ardiendo. Casi se le derrama por el camino. A través de la ventana se adivinaba un día nublado, bochornoso. Se instaló en el mismo asiento que la víspera, para poder controlar los movimientos de vehículos a través de la ventana.
- Firme aquí, señora.
Ella ni prestó atención, se limitó a estampar un garabato en aquel trozo de papel. Estaba preocupada porque realmente no sabía qué actitud tomar. Podía esperarle aún todo el día, si hacía falta, porque era domingo, pero el lunes por la mañana sin falta debía estar de nuevo en la ciudad, en donde le reclamaban sus obligaciones. Pero el telegrama no dejaba lugar a dudas: "No te muevas de allí hasta que llegue". Así que aprovechó el tibio rayo de sol que se colaba a través del cristal y se fue adormeciendo, a pesar del café bastante cargado que acababa de echarse al cuerpo.
Se despertó súbitamente, dando una aparatosa cabezada que casi la arroja de la silla. Pensó que llevaba mucho tiempo dormida, y miró el reloj con preocupación: por fortuna apenas habían transcurrido diez minutos. Porque cuando él llegase no tendrían tiempo que perder, sería aparecer el coche y salir volando.
Volvió a la tranquilidad de sus crucigramas. Claro que era una tranquilidad relativa, después de todo Sandra era el blanco de todas las miradas, tanto del empleado que se parapetaba tras la barra como de los transportistas y viajeros que accidentalmente se detenían allí para tomar algo. Y eso que iba vestida correctamente, sin arreglar.
Pero bah, allá ellos. Menos mal que tenía buena mano para ir rellenando de letras aquellas casillas blancas, para formar palabras horizontales y verticales, para recomponer trozos de textos como si fueran piezas de un puzzle. Y menos mal que aquel cuadernillo constaba de decenas de páginas.
La mañana transcurría con parsimonia, con demasiada lentitud. O quizás era que ella estaba ya cansada de estar ahí sentada, esperando no sabía exactamente qué, preocupada por el excesivo retraso, temerosa de que a él le hubiera sucedido algo malo. El cenicero repleto de colillas denotaba su nerviosismo, su prolongada estancia en un lugar tan inhóspito y desangelado. Sabía que los empleados estaban hablando otra vez de ella; normal, porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría pasar un fin de semana metida en semejante habitáculo, fumando y haciendo crucigramas.
Quizá debería desistir, marcharse, abandonar el plan inicialmente trazado. Seguramente habría surgido alguna dificultad insalvable, y al hombre le habría sido imposible ponerse en contacto con ella. Y sin él, nada tenía sentido, sin él nada sería lo mismo.
Al fin se decidió a poner un plazo máximo. ¿Las dos? No, mejor las tres. Lo esperaría hasta esa hora, pero ni un minuto más. Si para entonces no había tenido noticias, regresaría a la ciudad, se olvidaría de todo esto y volvería a ser una ciudadana normal y corriente.
No le sorprendió la llegada del coche patrulla. Casi era inevitable. Seguramente, algún trabajador habría avisado de la sospechosa presencia de esa mujer tan atractiva en aquel cruce de carreteras. No había problema. Llevaba toda la documentación en regla, y por supuesto ninguna ley prohibía a una mujer atractiva pasarse el fin de semana metida en una cafetería fumando y haciendo crucigramas.
La observaban desde la barra, y cuchicheaban entre ellos. Ya antes habían estado anotando el número de la matrícula de su coche y hablando por el walkie-talkie en busca de informes. Pero ella estaba ‘limpia’ en ese sentido. Hasta había pasado la inspección técnica hacía un mes y estaba al corriente en el pago de la póliza del seguro. Así que se limitaron a echar una ojeada y tomarse un café, regresando de inmediato a su vehículo. Debieron pensar que Sandra estaba mal de la cabeza o algo similar.
Bueno, lo cierto es que sintió alivio cuando los vio partir. Con la policía merodeando nunca se sabe, nunca está uno seguro del todo. Y además, con todo aquello, el reloj había dado un buen empujoncito y ya casi era la una. Un rato más y levantaría el vuelo.
Se tomó un par de sandwiches y una coca-cola y abrió el bolso en busca de un pintalabios. Allí se encontró una vez más con el telegrama, con ese pedazo de cartulina azul doblado en cuatro trozos. Y volvió a leerlo, por enésima vez: "Espérame a la hora y en el lugar acordados. Y no te muevas de allí hasta que llegue".
- Le esperaré un poco más.... hasta las cinco- se dijo-. Total, el día ya está perdido, y no me gustaría que a última hora todo se estropease por mi culpa. Hasta las cinco, y luego sí que me marcho.
Reclinó la cabeza sobre el puño cerrado y dejó que el sueño se fuese apoderando de ella, sumiéndola en un estado placentero, acunada por un sol que penetraba a través de la ventana. Después de todo, allí no estaba mal, no, en absoluto, no se estaba nada mal...
© Juan Ballester
domingo, 3 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





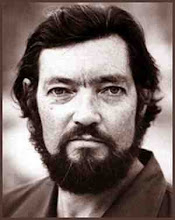

















No hay comentarios:
Publicar un comentario