Era el día. Me acordé aquella misma tarde, mientras subía al autobús; alguien preguntó la hora y miré el reloj instintivamente. Me entró por los ojos la fecha incrustada a la derecha de la esfera, ese 1 erguido y seco. Entonces recordé que el uno de Septiembre era el día, la cita, como todos los años. Ya tenía hechos planes, pero decidí cancelarlos, la cita era lo primero, imposible faltar, sin mí no sería igual, sin mí todo resultaría soso, artificial, tenso. Además, fui yo quien había inventado la cosa, el iniciador del juego, y estaba en cierto modo obligado a ir, a hacer de anfitrión un año más, a moderar a los otros si era necesario; yo era el hilo que unía al grupo, y si yo faltaba ya no habría más reuniones, más amistad, ya no tendría sentido el uno de septiembre a no ser por la vuelta al trabajo tras las vacaciones.
Hablé con Rosa, mi esposa, para que no me esperara a cenar. Ella quería ir conmigo, pero por supuesto que no podía, las mujeres no pintaban nada allí, era un reencuentro con los viejos colegas, una cita entre hombres, ninguno se hubiera atrevido a presentarse con gente extraña, no formaba parte del plan. Lo acordado era ir los ocho solos, nadie más.
Los chicos ya dormían cuando salí, cada uno en su cuarto, soñando con cosas del viaje. La noche era fresca; el tiempo había empeorado considerablemente en la última semana, lloviendo sin cesar durante toda la tarde. Encendí un cigarrillo y me mezclé entre la gente, caminando con las manos en los bolsillos de mi gabardina. Por el camino me dio por pensar que tal vez este año no vinieran, es muy difícil acordarse de la fecha el día exacto, y además el cansancio del viaje, deshacer las maletas, colocar cada cosa en su sitio, y sobre todo el recuerdo de lo que sucedió justamente la última vez, Gaby y Adolfo casi llegan a las manos, menos mal que al final pudimos calmarlos un poco. Y qué decir ya del peligro, a lo mejor esta vez se lo pensaban detenidamente, porque al fin y al cabo ya somos mayorcitos para andar haciendo estas chiquilladas, a nadie le gusta ponerse en ridículo de esa forma por una tontería. Bueno, tontería no, al menos para mí no, yo disfrutaba el breve rato en que volvíamos a estar juntos, tomando unas copas, hablando de los viejos tiempos y de los actuales, y disfrutaba cuando se sorteaba en un pañuelo quién sería el encargado de realizar la calaverada.
Estaba ya cerca del punto de encuentro, y una sensación extraña me invadía, algo así como si la reunión no se fuera a celebrar, como si ninguno lograra acordarse excepto yo, como si cada uno por su cuenta se hubiera hartado de este absurdo juego y se hubiera roto el hilo que nos unía. Pero no, seguro que no, seguro que iban, al menos dos o tres sí que irían, no era posible que los siete en bloque me dejaran tirado sin avisar, hubieran telefoneado a casa diciéndolo. Seguro que sí, seguro que sería la animada reunión de siempre.
Llegué al parque y lo encontré abandonado y triste, envuelto en una especie de niebla impropia de la estación y mal alumbrado por la única farola central. Todavía no estaban los chicos, claro que aún era pronto, faltaba casi un cuarto de hora hasta las doce. Me senté en un banco a esperar, mientras encendía de nuevo un cigarrillo para ayudar al tiempo a ir más aprisa. Tuve una sensación extraña, volví a sentir lo que un rato antes, una especie de soledad que aplastaba mi cuerpo, una premonición de que nadie se acordaría de la cita; parece mentira, tantos años acudiendo fielmente, desde nuestra época de estudiantes, y ahora de repente no iban a venir; existían aún esperanzas, porque era temprano, pero no iban a venir, me lo decía la soledad, esa inquietante niebla, el silencio del parque. Me apreté contra la gabardina, sentía frío, y me quedé meditabundo, con la vista fija en mis pies, recordando aventuras de otros años, oyendo en mi cabeza las voces mezcladas y diversas de mis compañeros, sentados en ese banco mientras se procedía al sorteo. Tenía gracia, porque Raúl era Notario, y siempre decíamos que el resultado del sorteo no se podía impugnar, ya que se había realizado ante Notario. Pero a veces sí se impugnaba, sobre todo cuando le tocaba a Adolfo, nos reprochaba que hacíamos trampas. Adolfo siempre fue igual, deseoso de divertirse excepto cuando le tocaba a él hacer el numerito, y por eso a casi nadie le cae simpático. Cada vez que salía elegido solía haber bronca, como el año pasado. Gaby iba a partirle la cara, decía, aunque por fortuna pudimos contenerle, no merecía la pena acalorarse por una bobada semejante. Y luego tenía que salir yo voluntario a sustituir a Adolfo, imposible repetir el sorteo, se hubieran producido impugnaciones continuamente, y los ánimos se hubieran encrespado más aún.
No, evidentemente ya no venían. Las manecillas del reloj habían rebasado las doce y no existían aún indicios de los compañeros. De Adolfo podía comprenderse que no viniera, casi mejor, se evitaban problemas, y en cuanto a Gaby, lo mismo. Pero Raúl, Paco, Félix, todos los demás deberían estar ya aquí, otros años al final se habían acordado de la cita.
No sé cuántos cigarrillos fumé esperando inútilmente en el banco del parque. La boca me sabía a agrio a causa del tabaco, y mi humor empeoró con el transcurso de los minutos. Me acordé de ellos y de sus madres, hacerme esto sin avisar, seguro que me estaban gastando una broma. Sí, quizá me espiaban desde cualquier lado riéndose de mi paciencia; o probablemente ni eso, estarían cada uno en su casa, calentitos y felices, sin acordarse de la cita, recuperando las fuerzas perdidas en la carretera.
Mi reloj marcaba las doce y media y me levanté, porque ya sí que no aparecerían y era absurdo que yo hiciese la gamberrada sin testigos. Sentía una enorme rabia interior, pues si todos habían fallado este año, también fallarían el próximo y el otro, y todos los años futuros, y jamás volveríamos a reunirnos cada primero de septiembre en el parque.
Apenas eché a andar hacia casa oí voces familiares acercándose entre la neblina. Se me alegró el corazón, porque reconocí en ellas a mis amigos, que bromeaban y reían con su acostumbrado buen humor. Se disipó en un momento mi enfado al verlos venir, estaban ya tan cerca, y me reproché los malos pensamientos que les había dedicado unos minutos antes.
Me rodearon con grandes muestras de afecto y comencé el ritual de los abrazos. Raúl fue el primero, y al juntar mi cuerpo contra el suyo sentí algo duro y punzante que se me clavaba en pleno vientre y me rompía las entrañas. Se separó de mí de un tirón, y luego otro me abrazó para clavarme su navaja en el estómago, y luego otro, y otro, y así los siete, mientras mi vista se nublaba sin comprender por qué lo hacían, y mi cuerpo se tambaleaba, herido de muerte, cayendo en el duro cemento, mientras los agresores huían en silencio, cada uno por su lado, satisfechos de la reunión, de la gamberrada anual, tratando de llegar a su casa y ponerse a salvo lo antes posible.
© Juan Ballester
lunes, 1 de septiembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





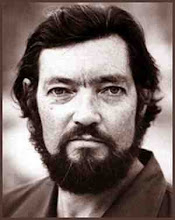

















No hay comentarios:
Publicar un comentario