Me llamó la atención porque ocupaba una página entera en la sección de sucesos. A pesar del traqueteo del metro, a pesar del hombre gordo que trataba de leer por encima de mi hombro el periódico entreabierto, y a pesar del paraguas mojado que sostenía entre el brazo y el cuerpo, pude ir desmenuzando la crónica.
Todo fue normal hasta el segundo acto. El público se había aburrido tal vez más de la cuenta, pero sin que ello fuese imputable a otra causa que al flojo argumento de la pieza teatral. Tan sólo la primera actriz se salvaba del tono gris general con sus acertadas intervenciones. Cayó el telón tras media hora de sesteo, pero el público se comportó con corrección e incluso aplaudió cortésmente.
El segundo acto se inició tras un ligero intermedio. La escena representaba una isla desierta en donde Román, el protagonista masculino, lloraba la muerte de su amada Leonora, tragada por el mar. En medio de sus lamentos, hacía su aparición una sirena que no era otra que la propia Leonora. Vestía un elegante traje de malla color beige hasta la cintura, y sus piernas -sus "preciosas piernas", escribía el cronista-, iban embutidas en una cola de pez de color verde. Entonces empezó a organizarse la trifulca. Al parecer, un espectador del patio de butacas hizo una sonora alusión al cuerpo de la sirena, lo que no pasó desapercibido para ésta ni para el resto del respetable. Se escucharon algunas risas, después siseos, y ya desde entonces un creciente rumor fue apoderándose del local. El incidente desconcertó al pobre actor, quien se trastabilló y cometió tres errores seguidos en su papel con el consiguiente estupor de la mencionada sirena, que hubo también de improvisar un par de frases. Esto encolerizó un poco más al público, cuyas voces apagaban el diálogo entre Leonora y Román. Para mayor desdicha, cuando el amante, fascinado por los cantos de la sirena, se disponía a arrojarse al mar desde una saliente roca, perdió el equilibrio y cayó en mala posición, haciéndose daño en un brazo.
Cerré el diario y salí al andén para hacer transbordo. Mientras ascendía por las escaleras mecánicas, trataba de imaginarme el escándalo, el incidente, deseoso de tomar el siguiente tren y poder continuar con la lectura de tan singular caso.
Algunos espectadores -continuaba la noticia-, muy sensibilizados desde la anterior anomalía, se desentendieron ya por completo de la representación. Cayeron los primeros objetos sobre el escenario, mientras el actor se retiraba con un rictus de dolor en su cara. También ella hacía un discreto mutis, entre avergonzada y rabiosa. Y se inició la batalla campal en la oscura sala. El hombre que había provocado los disturbios portaba un paraguas y lo blandía en el aire, amenazando a sus vecinos de la fila de atrás. Un joven barbudo de larga bufanda, sentado junto al primero, daba voces, incitando a la gente a destrozar su localidad a base de saltar de pie sobre ella. Una señora no hacía más que gritar: primero pidiendo que echaran a aquellos tipos y después, presa de histeria, solicitando que le devolvieran el dinero.
Fue entonces cuando se dieron las luces. Algunos, los más afortunados, alcanzaron las puertas de salida, rumbo al vestíbulo, a la escalinata, a la calle por fin, mientras que otros trataban en vano de abandonar su asiento, tal era el gentío y la confusión reinantes.
La crónica se volvía aquí más escueta. Probablemente el periodista que reconstruía los hechos no fue testigo de lo siguiente, quizá abandonó la sala de los primeros. Lo cierto es que, al parecer, una persona murió por aplastamiento y varias decenas de ellas resultaron heridas de diversa consideración. El fallecido era un joven de unos treinta años.
Llegaba a la estación de destino, de manera que cerré de nuevo el periódico y salí al exterior. El trabajo me tuvo muy ocupado toda la mañana y apenas tuve tiempo de acordarme de lo que acababa de leer. Tampoco hubo ocasión de comentarlo con Ignacio, el abogado con quien comparto el despacho.
A las dos, cuando retorné a casa, volví a sumergirme en el periódico, pero centré mi atención en la información económica. Repito que no me preocupé más por la página de sucesos, toda vez que ya había leído por entero lo referente al escándalo y posterior tragedia en el teatro.
Quizá fue un sentimiento de curiosidad malsana lo que me llevó hacia el lugar donde se había desarrollado el altercado. El cielo estaba gris y amenazaba lluvia, pero ello no me disuadió de darme un paseo por aquella zona.
Me sorprendió encontrarlo abierto (pensé que el incidente de la víspera habría obligado a los empresarios a suspender la representación), y nada externamente hacía recordar lo sucedido la noche anterior.
Aunque la obra en sí no me atraía mucho a priori, me dije que tal vez mereciese la pena adquirir un billete y comprobar el efecto psicológico que la tragedia podría provocar entre la concurrencia y los actores. La sesión no daba comienzo hasta las ocho y media, de forma que, para hacer tiempo, entré en una cafetería cercana con mi periódico bajo el brazo.
Quince minutos antes de la hora prevista para el comienzo de la función, ya estaba yo sentado en el patio de butacas. La sala se iba llenando muy despacio. En realidad, era como si se tratase de un estreno, puesto que la noche antes ni siquiera había concluido la representación. El público aparentaba tranquilidad, las conversaciones que pude captar se referían a los más diversos temas, pero desde luego no a la batalla campal desarrollada el día anterior.
Se apagaron los focos, con el teatro bastante lleno ya, y los actores hicieron su aparición. El primer acto no me gustó mucho, si bien la puesta en escena me pareció magnífica. Al final, sin embargo, sonaron bastantes aplausos premiando sobre todo el trabajo de los intérpretes.
Durante el descanso permanecí en mi butaca, preguntándome hasta qué punto nos podría afectar a todos el recuerdo del triste acontecimiento, y sobre todo por qué nadie parecía hacer mención a ello. Reparé en un sujeto de barbas situado justo delante mío. Vestía un extraño atuendo, impropio para aquel lugar, y lucía una bufanda verde. A su lado, se ubicaba un caballero bien vestido que portaba un paraguas.
Me sentí poderosamente confuso al reconocerlos. Desdoblé mi diario y comprobé que su descripción coincidía con la de los dos tipos que habían reventado el estreno. Quizá fuesen los mismos, dispuestos a repetirlo, aunque me extrañaba que nadie los hubiera reconocido, que los hubiesen dejado entrar de nuevo, que no los hubieran detenido en la taquilla o en el vestíbulo.
No tuve tiempo de reflexionar mucho más. En seguida la sala quedó a oscuras y dio comienzo el segundo acto. Cuando Leonora entró en acción, el caballero aludido -que como se ve, de caballero no tenía nada-, repitió su comentario mitad grosería mitad piropo, referido a la actriz vestida de sirena.
El resto sucedió tal y como lo reflejaba la nota de prensa: el revuelo primero, la batalla campal después, y el pánico por último. Yo traté de escapar, pero no pude, me sentí arrollado por la muchedumbre encolerizada que huía despavorida, y me quedé allí, aplastado, oprimido, asfixiado, con el periódico del día siguiente bajo el brazo.
© Juan Ballester
lunes, 13 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





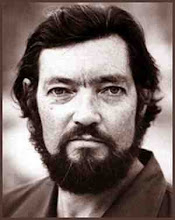

















No hay comentarios:
Publicar un comentario