Fue precisamente su hija quien me dio la noticia. Yo había estado toda la mañana fuera, y cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Al descolgar escuché tan sólo una cascada de llanto, una voz desesperada, y entre medias logré entender palabras aisladas que no era difícil relacionar. Así es como supe que Carlos había muerto de madrugada, lo habían encontrado en un callejón, al parecer con una navaja clavada en el pecho. Petrificado, balbuceé frases de ánimo, de rabia y de incredulidad.
Me costó más de un cuarto de hora digerir la tragedia, asimilar aquella pérdida. Cuando llegué al depósito de cadáveres encontré a Lydia llorando, desconsolada, quien al verme cayó presa de un ataque de nervios. También estaba allí la hija y varios parientes y allegados. Entre todos tratamos de calmar a la pobre mujer, aunque con poco éxito. La hija, más entera aparentemente, me dio más detalles del horrible crimen. Mientras hablaba, me dije para mis adentros que era injusto que muriera gente como Carlos, un hombre como ha habido pocos, y no lo digo porque fuese mi mejor amigo, ni por cumplir con los tópicos, sino porque es verdad. Nos conocíamos desde la infancia y habíamos estado juntos desde entonces, y ahora de repente lo habían asesinado, se había ido para siempre, sin avisar, sin haberlo podido evitar.
El forense estaba practicando la autopsia de modo que no pude ver el cuerpo exánime de Carlos. Cuando unas horas después me permitieron pasar, me impresionó mucho aquella escalofriante visión: la cara desfigurada, el cuerpo rígido, el olor tan característico que aún hoy me estremece recordar, y la frialdad del ambiente. No tenía ya rastros de sangre, pero se percibía claramente el lugar donde le habían asestado la certera cuchillada. De verdad, aquel trozo de carne no parecía Carlos, el Carlos de tantas tardes en el fútbol con su gorrilla de rayas rojas y blancas, el Carlos de los paseos al atardecer por los jardines del Retiro, no parecía el Carlos alegre y vivaracho de sólo unas horas antes.
La policía ya estaba manos a la obra, realizando las habituales pesquisas, y al poco de llegar yo fui sometido a un rutinario interrogatorio. Pero yo no podía hablar, sentía un dolor profundo, un bloqueo mental, un nudo en la garganta. Además, me pareció de pésimo gusto que me abordaran allí mismo, que nos mareasen con cuestiones que se respondían por sí solas. Por otro lado, ni mi esposa ni yo (no lo he dicho antes, pero estoy casado y tengo dos niñas) teníamos la más remota idea de los movimientos de Carlos la víspera. Según nos confesó la hija más tarde, había salido de casa y no dijo dónde iba a estar ni con quién.
Lydia se calmó un poco por fin y se tendió sobre un sofá, sin dormir, pero con los ojos cerrados, como si quisiera convencerse de que todo era una pesadilla. Me habló de él, de lo bueno que era, de lo que le quería. Me pidió que le ayudara a descubrir al criminal. Por supuesto que sí, le dije, aunque sabía de sobra que la policía es bastante eficiente y no haría falta mi concurso, aunque desde luego pondría todo mi esfuerzo en ayudarles.
Cuando nos marchamos mi esposa Esther y yo, dejamos a la madre y a la hija al cuidado de sus parientes. Más tarde regresé yo solo con ellas, para ultimar los preparativos del entierro. Mientras pude permanecer con la cabeza despejada, empecé a elaborar mentalmente mi plan de trabajo. Primeramente confeccioné una relación de personas que de alguna manera estaban relacionadas con Carlos, ya fuera por amistad o por cuestiones laborales (por desgracia, yo sólo conocía a algunos de ellos). También tendría que revisar su correspondencia, sus documentos y agendas, y en esto me podría ayudar la propia Lydia, o quizá la hija, que parecía soportar mejor esos penosos momentos. Por último, podría tratar de indagar en la calle, a base de recorrer los locales que solíamos frecuentar. Decidí no descartar a nadie a priori, ni siquiera ‑ aunque parezca cruel ‑ a Lydia y a su hija, aunque lo más razonable era pensar que la muerte fuese obra de un desconocido.
Encontré muchas más dificultades de las previstas. Nadie sabía nada en torno a la actividad nocturna de Carlos la noche de autos. Telefoneé a varios compañeros y amigos, sin éxito como yo temía. Me preguntaba por qué no me había venido a buscar esa tarde, como tenía por costumbre, y quién podría haberle visto o hablado con él.
Fui a visitar a Lydia con el fin de recabar nuevas direcciones o teléfonos y para examinar su correspondencia más reciente. Los abogados ya habían empezado con el inventario de sus bienes para el tema de la herencia, y no encontré nada allí que pudiese arrojar luz sobre el quién y el para qué, o lo que es igual, sobre quién pudo haberlo hecho y con qué finalidad.
Sin embargo, esa misma tarde empecé a despejar una de las incógnitas, la más importante. Había telefoneado de nuevo a uno de los compañeros de Carlos, con quien no había podido contactar aún, y resultó que sí le había visto la tarde‑noche en que murió, acompañado por un individuo al que me describió como alto y de unos cincuenta años, con el pelo castaño. Pero no se había fijado mucho en él y no sería capaz de reconocerlo, pues era la primera vez que lo veía. Me dijo también la zona por donde se habían encontrado, y me extrañó que fuese tan lejos, porque casi nunca salíamos del barrio para tomar algo.
Me eché a la calle para investigar, pero en el portal encontré a la policía, que venía a interrogarme de nuevo (después supe que yo era uno de los posibles sospechosos). Hube de contestar a sus preguntas por espacio de casi una hora, al tiempo que conocí detalles nuevos, como por ejemplo que el arma homicida no presentaba huellas dactilares y que Carlos se encontraba completamente ebrio. Yo, por mi parte, les facilité la descripción del desconocido que me había hecho uno de sus compañeros, así como la dirección de éste, por si les podía ser de utilidad.
Los días siguientes no supusieron ninguna novedad en el curso de mis investigaciones. Esther y yo acostumbrábamos a visitar a Lydia por las tardes, y ella nos contaba algunas cosas "incontables" de su marido, aspectos domésticos e íntimos. Al recordarlo se sentía un poco más aliviada. A mí me gustaba que se distrajese con nosotros, no en vano mi amistad con Carlos era enorme, desde pequeños yendo al mismo colegio, compartiendo las aficiones y los momentos de ocio; luego, el servicio militar en Cáceres, en el mismo regimiento; más tarde las respectivas novias, las respectivas bodas y las respectivas niñas, siempre unidos.
Tal vez porque me gano la vida escribiendo tengo tiempo suficiente para pasear, para trabajar sin horario fijo, y esto me permitió compaginar mi profesión con las pesquisas para esclarecer el asesinato de Carlos (asesinato, homicidio, muerte, ¿qué importaba la diferencia?). En primer lugar, habían estado bebiendo, por lo tanto tenía que centrar mi esfuerzo en preguntar en los bares y cafeterías de la zona. La verdad es que era un área poblada de ellos y resultaba complicadísimo. Probé en algunos sin éxito, nada sabían del caso excepto lo que se había publicado en los periódicos, pero desde luego no habían estado allí aquella noche. Así seguí infructuosamente toda la mañana, hasta que di con uno de los establecimientos por los que pasó Carlos. Hablé con la camarera que les atendió, pero por desgracia no pudo ayudarme. Recordaba bien a Carlos aunque no había visto al otro sujeto, ya que cuando fue a servirles la bebida (dos whiskies J&B, según me dijo), el otro estaba en los aseos, y al pagar fue Carlos quien se acercó a la barra mientras el otro permanecía de espaldas. Del resto del personal tampoco obtuve resultado, si bien me aseguraron que ninguno de los dos hombres eran clientes habituales.
Seguí buscando, y tras algunos nuevos intentos fallidos, logré dar con otro de los locales en los que al parecer estuvieron. En un primer momento pensaron que yo pertenecía a la policía, y se sintieron algo decepcionados al saber que no era así. Me aseguraron que en efecto había recalado allí. Estaban algo bebidos desde un principio, sobre todo el otro, que no sabía aguantar el alcohol; estuvo bromeando con Carlos, hablando en voz excesivamente alta. Me hizo un pequeño retrato del tipo en cuestión, que creí muy valioso en aquel momento, pero que más tarde descubrí que era falso. Ahora que lo escribo todo, con el paréntesis de los varios años que desde entonces han transcurrido, me doy cuenta de que aquel hombre me estuvo tomando el pelo durante nuestra breve conversación, mintió descaradamente, yo creo que no se fijó en ellos, dudo incluso que mi amigo y el otro sujeto se detuvieran allí; no sé si trataba de darse publicidad o de hacerse el interesante, lo cierto es que nada dijo que se ciñese a la realidad, y eso me confundió y me llevó a conclusiones erróneas.
En fin, recorrí diversos pubs y cafeterías, y en ellos la misma tónica: Carlos sí, el otro no. Nadie pareció fijarse en el otro hombre, en el que le mató (¿o acaso cabía pensar en otra posibilidad, en que hubiese muerto a manos de un tercero después de haberse separado?).
En realidad, creo que estoy embrollando todo innecesariamente. Leo cuanto llevo escrito y da la sensación de que entre la muerte de Carlos y mis infructuosas gestiones hubieran transcurrido meses, cuando lo cierto es que el quinto día posterior al óbito se produjo la resolución del caso.
Estábamos reunidos en casa de Lydia y recibimos una llamada. Habían detenido al culpable, un hombre de mediana edad que hasta había confesado el crimen. Quedaron en venir a buscarnos con el fin de que le reconociéramos, pero no quisieron decirnos nada más por teléfono. La noticia nos llenó de satisfacción, aunque bien hubiéramos cambiado toda esa satisfacción por tener vivo a Carlos. Por el camino, un agente nos puso al corriente de la situación: un testigo anónimo se había presentado a declarar que había asistido a la disputa de dos hombres en la misma calle en donde fue encontrado el cadáver. Oculto tras los cristales de su ventana, había visto cómo sacaban unas navajas, había visto los ojos de aquel tipo, ávidos de pelea, y su boca entreabierta y babeante, había visto cómo se intercambiaban las armas, de modo que cada uno luchó con la de su rival. El resto ya nos lo podíamos figurar.
Conforme nos acercábamos a las dependencias policiales mi malestar iba en aumento, porque todo aquello me resultaba conocido, era tal como lo había imaginado, como si hubiera estado allí durante la pelea. Incluso llegué a representarme los hechos antes de que nos los fueran desvelando, y en mi garganta se fue formando una especie de pelota que me ahogaba. De repente comprendí la farsa de que era objeto: no existía tal detenido porque el culpable obviamente era yo, y ellos lo sabían. Ahora lo recordaba claramente, cómo nos habíamos puesto a discutir sobre mi mala memoria, cómo, en mi estado de embriaguez, le había insultado y tratado de agredir, cómo le incité a pelear y a utilizar las navajas que solíamos portar para prevenir los atracos de los maleantes que pueblan la ciudad, cómo le invité a tomar la mía y yo la suya, cómo nos batimos medio en broma, calculando las trayectorias para no hacernos daño, cómo erré la distancia y le asesté un cuchillada en pleno corazón, cómo me horroricé al verle caer al suelo envuelto en sangre, cómo miré a mi alrededor y limpié las huellas dactilares, cómo corrí hasta casa y me acosté.
Lydia y mi esposa bajaron del coche patrulla mientras yo me demoraba deliberadamente para no tener que mirarles a la cara cuando me colocasen las esposas. Me odiaba a mí mismo, hubiera deseado morirme en aquel momento, que me tragara la tierra, pero no tuve esa suerte. Hubiera querido saber por qué lo hice, por qué la gente no recordó mi cara, por qué ni siquiera yo mismo lo supe hasta que lo oí relatar. Pero ya no tiene remedio, ya nada importa, estoy aquí, entre cuatro paredes, vivo y pagando mi falta en esta celda mísera.
© Juan Ballester
viernes, 23 de enero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





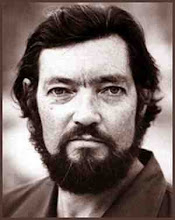

















No hay comentarios:
Publicar un comentario