Aunque nadie lo sepa, a pesar de mi aparente inmovilidad, conozco al detalle todo lo que sucede a mi alrededor, conozco a todas las gentes, los coches y hasta los pájaros.
De mi época pretérita apenas recuerdo nada; sé que he viajado despiezada por varios países, encerrada en una caja de cartón, unas veces en barco y otras por carretera, pero todo estaba demasiado oscuro como para percibir paisajes y lugares.
Llegué aquí hace varios años y me colocaron tal como estoy hoy, de cara a la acera, a la vida, mientras que a mi espalda queda una cortina que comunica con la tienda. En ella trabajan tres personas: Don Manuel, que es el dueño, hombre ya mayor, bastante calvo y con voz ronca, siempre en tono autoritario; la señorita Raquel, una rubia de edad incierta con voz fina y pulverizando el aire con su peculiar perfume; y el señorito Víctor, siempre tan correcto con todo el mundo y sobre todo tan correcto con su compañera, a la que intenta hacer la corte a espaldas del dueño.
Respecto al local, muy pocas veces lo he visto por dentro, pero también lo conozco perfectamente. Sé que el dinero se guarda en un cajón a la derecha, que los probadores se hallan a la izquierda y que un amplio mostrador de madera domina toda la parte frontal; detrás de él se apilan los retales, los trajes y pantalones. Junto a la puerta, a mano derecha, nace una escalera que conduce al almacén en la planta sótano. Los suelos están recubiertos de moqueta, pues al pisar no se hace ruido; hay calefacción muy cerca de donde yo estoy, algo a la izquierda. En la pared del fondo, bien visible, cuelga un cartel de "Prohibido Fumar", y por eso el aire es siempre limpio, con cierto olor a ambientador que Raquel difunde cada mañana, mezclándose así el perfume de Raquel con el ambientador. Encima de la puerta hay una campanita que, al abrirse aquélla, comienza a entonar una graciosa melodía.
Cada cierto tiempo, don Manuel me quita del escaparate para cambiarme la ropa. A mí me da un poco de vergüenza que me desnude de esa forma, al fin y al cabo él es un hombre y yo una mujer, a pesar de que lo hace con toda inocencia y ni siquiera puede sospechar que yo vivo, rígida e inexpresiva, bajo la capa de escayola. Cuando termina de vestirme, me coloca de nuevo en mi puesto, ayudado por el señorito Víctor.
El señorito Víctor no es como el joven dependiente que tuvimos antes. Aquél era un fresco, porque cada vez que me cogía se las apañaba para ponerme su mano en los senos y en los muslos, como si pudiera obtener placer con semejantes tocamientos. Hasta que don Manuel le sorprendió robando de la caja y entonces llegó Víctor.
La verdad es que no tengo tiempo para aburrirme. Generalmente hablo con mis compañeros. Uno de ellos es un maniquí alto y de rasgos un poco toscos, que adopta una postura ridícula y forzada (aunque él desde luego no tiene la culpa), siempre elegante incluso cuando viste de sport. El otro es una joven parecida a mí (todas las maniquíes nos parecemos, debe ser cosa de fábrica) con la que se supone que debo estar hablando, así nos colocan al menos, y es cierto que lo hago, de lo contrario resultaría insoportable la vida aquí dentro. Nuestro tema de conversación son los clientes, o los viandantes, o incluso el tiempo cuando no encontramos nada mejor que decirnos.
Por ejemplo, la plaza que vemos desde nuestro reducido punto de observación nos proporciona largas discusiones debido a su ajetreo constante: el guardia que dirige el tráfico, los coches cada día más veloces y más sofisticados, los cientos de personas que desfilan frente al cristal a diario sin reparar en nosotros ... También nos enteramos de las noticias que suceden por el mundo, pues lo oímos comentar a los clientes o lo leemos en los rostros de los caminantes. Entre éstos, sabemos igualmente quiénes son del barrio y quiénes son nuevos, quiénes tienen mal carácter y quiénes son afables. En definitiva, aunque no lo parezca, estamos al corriente de casi todo.
Ahora soy la más veterana en el local. Cuando llegué existían otros muñecos como yo destinados a lucir las mejores galas, pero los pobrecillos acabaron cayéndose a trozos de puro viejos, y fueron sustituidos por mis actuales compañeros. Según dicen, yo soy la maniquí principal, la que luce los vestidos más preciosos, pero eso son tonterías, ellos no entienden nada de bellezas de escayola, aunque es cierto que debo resultarles atractiva. No se me escapa comprobar que algunos de los que se detienen al otro lado del cristal no miran los vestidos, sino a mí y a la otra, pero sobre todo a mí: mi busto, mis piernas, mis caderas y todo eso. Incluso existe un muchacho que viene a diario y se pasa largo rato observándome. Parece querer decirme cosas, pero no abre la boca, se limita a estar ahí, estudiándome con los ojos. He de reconocer que no me desagrada, sino más bien al contrario, parece tan tímido, tan buena persona ... ¡Si yo pudiera hacerle comprender que debajo de la escultura hay algo que palpita, que razona y que siente! ¡Cómo me gustaría que entrase, que atravesase el muro transparente que nos separa y me abrazase!
Nosotros no tenemos reloj ni nos hace falta. Sabemos la hora con sólo echar un vistazo a la calle. Así, el día comienza con la llegada del barrendero, que empuja con desgana su carro. Limpia un poco las colillas y papeles que se acumularon la víspera y sigue su marcha hacia otro lugar que no conocemos. Luego llega un grupo de hombres discutiendo acaloradamente y que probablemente trabajan en el Ministerio, a la vuelta de la esquina. Después, coincidiendo con la apertura de nuestro establecimiento, aparece una vieja que vende flores, y la vemos atravesar hasta el otro lado de la plaza con su silla plegable bajo el brazo. Más tarde pasan los niños de escuela, jugando, correteando o cambiando cromos. Hay un autobús que para justo delante de nosotros renovando el público por sus dos puertas rojas, y reconocemos a muchos de verlos todos los días y a la misma hora.
Por la tarde sucede igual: niños de colegio, madres que pasean, personas con eterna prisa y mi amigo, que aparece cuando las primeras farolas comienzan a alumbrar las tardes de otoño. Se sienta en un banco de madera, en la acera, de frente a nosotros, y nos examina o mejor dicho me examina mientras hace que lee un libro que lleva en las manos. Así permanece hasta que don Manuel echa la reja, a las ocho, y nos apaga las luces. A él no le importa, continúa en su puesto hasta casi las nueve, cuando ya ha anochecido por completo, y entonces, antes de despedirse, se incorpora y avanza unos pasos, pega su cara al cristal y me mira, llenando de vaho la luna del escaparate. Después me saluda con un breve gesto y se va.
En los días de verano, en que la luz del sol envuelve la atmósfera más tiempo, él no viene a verme. Ignoro los motivos, tal vez se ausente de la ciudad en esa época, quizá no le sea posible pasar un rato conmigo. Son meses muy tristes, siento en ellos que me falta algo, que se ha perdido una pieza del cotidiano rompecabezas, y trato de pensar que es sólo un chiquillo, demasiado joven para sentir por él afecto, aunque no consigo engañarme, necesito tenerle junto a mí sentado en el banco, indiferente a la ciudad, viviendo sólo para mí y contemplándonos mutuamente.
Pero al fin vuelve el otoño y el invierno, y reaparece en las frías tardes cubierto con un abrigo marrón y una bufanda, con sus zapatos sin limpiar y el pelo revuelto. Me gusta porque es totalmente distinto a mí: yo, elegante, refinada, impecable; él, omiso, descuidado, sencillo. Se acerca al escaparate y marca un beso en el cristal, dejándolo húmedo de saliva. Entonces yo trato de ir tras él y siento que me desmorono y todo mi cuerpo cae sobre el forro de tela que recubre la tarima y siento que se me parte un brazo y la cabeza, y ruedan por la tela, y él, asustado, huye a toda prisa y me deja rota, dislocada, con el corazón hecho pedazos, sabiendo que nunca más volveré a verle, don Manuel me arrojará a un basurero como si fuese un desperdicio y me sustituirá por otra, y el chico no volverá más a quedarse sentado en el banco mirándome, porque ya no estaré yo, sino otra, porque la otra será menos bella que yo y extraña al lugar, y yo me moriré de asco en un vertedero, sin poder hacer nada.
© Juan Ballester





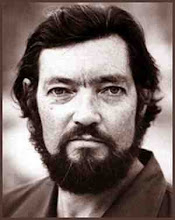

















No hay comentarios:
Publicar un comentario