Se trata de un matrimonio bastante entrado en años. El hombre, Ramón, se presenta invariablemente en paños menores, aun en invierno. Su voluminosa barriga y su cuerpo peludo aunque medio calvo nos resultan un tanto repulsivos. Siempre se sienta con las piernas semiabiertas, rascándose sin ningún pudor sus partes por encima del calzoncillo con su mano pringosa que a continuación viaja hasta el plato de cacahuetes que reposa encima de la mesa. Es un tipo ordinario, tosco, sin ningún aliciente para nosotros. La esposa, en cambio, aunque comparte la gordura y vulgaridad de su cónyuge, muestra maneras más refinadas, o por lo menos se preocupa un poco por su aspecto físico. Envuelta siempre en una bata de terciopelo rosa, tiene tendencia a hablar demasiado, como casi todas las mujeres, y se pasa el rato contando cotilleos de personas a las que apenas conoce. Por lo general aprovecha esos momentos para arreglarse las uñas, siempre pintadas de color rosa. El rosa debe ser en ella algo necesario, pues hasta su nombre es Rosa. Suele prestar más interés a la pantalla que su marido, a pesar de lo cual no cesa de arrojar por su boca la inacabable cháchara sin sentido durante horas y horas. Ver la televisión debe ser para ambos algo tan cotidiano en sus vidas, que son incapaces de apagarla aun cuando la programación no sea de su agrado. Por fortuna su aparato es bastante antiguo y no tienen uno de esos odiosos mandos a distancia que tanto daño nos hacen, de manera que siempre sintonizan nuestro canal y, por pereza o por costumbre, no se levantan a cambiarlo, de forma que ello nos facilita nuestra labor de observación.
La única habitación de la casa que conocemos no es muy grande y está decorada con pésimo gusto, y es de suponer que el resto de la vivienda será igual. En su pobre mobiliario se amontonan, sin ningún orden, toda clase de figuritas de porcelana barata o de madera, así como revistas del corazón, ropa tirada de cualquier manera, zapatillas e incluso restos de comida a veces de varios días atrás. Una mesa camilla cubierta con un tapete de plástico muy raído ocupa el espacio que queda bajo la pequeña ventana. Sobre la mesa se ubica un horrible jarrón con flores artificiales y dos portarretratos, uno con una fotografía del matrimonio el día de su boda, los dos muy gordos ya por entonces, y el otro, con una instantánea tomada en la Primera Comunión de la hija.
La verdad es que no nos interesan en absoluto sus conversaciones ‑¡qué se puede esperar de gente que es capaz de tragarse seriales como el que nosotros protagonizamos!‑, aunque no nos queda más remedio que asistir a ellas con resignación, como si se tratara de una soporífera telecomedia. Ramón habla casi monográficamente de fútbol o del trabajo de cada día, pero claro, como es pescadero la cosa no da para mucho. Y en cuanto a Rosa, acostumbra a bombardearle, o lo que es lo mismo, a bombardearnos con los cientos de habladurías leídas en las revistas o poniéndole (poniéndonos) al corriente de todos los chismes del vecindario, con una verborrea inagotable.
‑ ¿Sabes que Stella Dickinson se ha separado de su marido? ‑ le dice Rosa.
‑ No sé quién es Stella Dickinson.
‑ Sí, hombre, ésa que trabaja en la serie de por las mañanas, que se parece un poco a la hermana de Ramiro, el de la panadería. Ya sabes quién te digo, una rubia con el pelo corto y con una boca enorme.
‑ Mujer, no la conozco.
‑ Pero ¡cómo no la vas a conocer, si tengo grabados varios capítulos en el vídeo, hombre! Es una que hacía antes lo de "Las chicas de Boston"...
‑ ¡Ah, ya...!
‑ Pues se ha separado. Al parecer su marido le daba unas palizas tremendas, todas las noches. Volvía borracho y se liaba a tortazos con ella... Si es lo que yo digo, en cuanto toman dos copas se creen muy machos y lo resuelven todo pegando al primero que encuentran. Pero para mí que ella también daba pie a la situación, seguro que el marido la sorprendió con alguno en la cama, porque la verdad es que ella está estupenda ...
‑ Sí, no está mal.
- ¿Cómo que no está mal? Si me acuerdo que no la quitabas ojo cuando ponían la otra serie ...
* * *
Procuramos hacer nuestro trabajo con la máxima discreción posible. Ya he dicho que en la primera media hora de emisión suelen prestarnos atención, así que en esos momentos no hay ni que pensar en salirse del guión. Pero apenas comienza a decaer su interés, apenas comienzan a soltar la lengua, aprovechamos para examinar el habitáculo que se abre al otro lado del cristal. Algunas veces, he de reconocerlo, cometemos descuidos: una mirada demasiado directa hacia el exterior, un comentario entre dientes acerca de algún detalle significativo de la habitación, un gesto de aburrimiento, o incluso un leve toque en el cristal para comprobar su resistencia, pero no suelen darse cuenta. En cierta manera, es como si todo fuera al contrario: ellos, los actores de un tedioso melodrama y nosotros los espectadores que los miramos, que los oímos dialogar, o mejor dicho monologar por separado, sentados en el sofá del cuarto de estar. Pero por desgracia no es exactamente así, por desgracia nosotros estamos recluidos dentro de una caja de plástico, vivimos en un reducido espacio y no somos capaces de entrar en su mundo a no ser que a ellos se les ocurra apretar el botón de encendido, y sólo entonces se desarrolla la acción al revés.
Muchas veces nos hemos preguntado por qué no sentimos esa especie de vida propia en el resto de los hogares del país, por qué sólo sucede en el triste apartamento del pescadero. Sabemos que nuestro programa es seguido diariamente por miles de televidentes y sin embargo sólo en casa de este matrimonio se pone de relieve nuestra vitalidad. Puede ser cosa del aparato receptor, o simplemente fruto de la casualidad, porque lo cierto es que nosotros no los hemos elegido a ellos, sino que los acontecimientos se han precipitado repentinamente.
‑ ¿Has visto lo que ha dicho el entrenador del Madrid esta mañana? ‑ comenta el esposo ‑ Que va a echar a todo el equipo si no ganan el sábado. ¡El que se tenía que ir es él! Tú me dirás, si pone a Zapatero de extremo izquierda y a Cholito en el centro de la defensa. ¡Así cómo quiere que ganemos!
‑ Pues yo creo que el pobre no tiene la culpa ‑ replica Rosa ‑. La culpa es de los jugadores. Eso es como el hijo de Conchi, la del quiosco, que por lo visto no estudia nada, y por más que le regañan y le dejan sin salir, el chico no se esfuerza. Yo te digo que dándoles una buena tunda todo se arreglaba, ya verías si entonces ganaban o no.
‑ Les tenían que dejar sin cobrar cada vez que pierden, que con todos esos millones que ganan no hacen más que volverse vagos ...
* * *
Pero ¿quiénes somos nosotros en realidad y qué hacemos aquí? Fundamentalmente somos tres, dos hombres y una mujer. Desde luego en nuestro telefilm intervienen otros personajes, pero están completamente al margen de nuestros planes, ignoran que gozamos de cierta autonomía, de cierta clase de vida independiente. Nunca les hemos hablado de lo nuestro, porque cuanta más gente comparta el secreto, más riesgo existe de que algo salga mal, así que lo mejor es que lo sepan sólo los imprescindibles. Por otro lado, no se podría admitir en el grupo a indecisos o a tipos que no sepan tener la boca cerrada. Sería una pena que alguien hiciera una insinuación a los de ahí afuera, que les pusieran sobre aviso y se estropeara todo, después que llevamos planeando el asalto a la casa desde hace seis meses más o menos, coincidiendo con el momento en que nos dimos cuenta de que vivimos detrás de la pantalla.
‑ Hay que ver lo de la Condesa de Fulanito ‑ vuelve a la carga Rosa, al cabo de unos momentos ‑. Eso sí que es una desgracia. Y encima, la hija embarazada otra vez. Si lo que yo digo, cuando se trata de los ricos todo está bien visto. ¡Anda y que le pasara eso a la nuestra! ¡Menuda la que se iba a organizar!
‑ No es lo mismo, mujer. Al fin y al cabo, Rosita tiene novio, pero esa otra es una fresca.
‑ Sí, sí, fresca. Ya quisieran más de cuatro. Que te lo digo yo, que el dinero lo arregla todo ...
* * *
No se trata desde luego de robarles, ellos no tienen prácticamente objetos de valor; más bien nos mueve el propósito de tomar su vivienda, de salir al mundo real. Para ello, lo tenemos todo escrupulosamente calculado. Deberemos actuar con rapidez, pues siempre corremos el riesgo de que sospechen nuestras intenciones, de que se levanten y desconecten el aparato. Debemos por tanto cogerles por sorpresa, tal vez la tarde‑noche del sábado sea la ideal, pues es cuando el matrimonio, siguiendo al parecer una ancestral costumbre, se dedica a hacer el amor sobre el sofá con el televisor encendido. Pero es peligroso demorarse mucho en la maniobra; hacia las nueve menos cuarto llega la hija, y ésa sí que sabe, ésa está atenta a todo lo que sucede en la casa.
La hija odia la televisión, y normalmente consigue apagarla apenas entra en casa. Por fortuna para nosotros, ella para muy poco por aquí, tan solo los sábados y domingos, ya que durante la semana estudia en la Universidad y se aloja en casa de unos tíos en una ciudad relativamente distante de la nuestra. Así que realmente el margen de tiempo de que disponemos para llevar a cabo nuestro plan de fuga no es mucho, y por eso estamos planteándonos la posibilidad de cambiar la fecha de nuestra invasión a un viernes o a otro día cualquiera, aun a sabiendas de que estarán más pendientes de nosotros.
Desde luego, bastará con golpear el cristal y romperlo, bastará con arrastrarse a través del hueco del televisor hacia afuera, cuidando por supuesto de no cortarse con los trozos de vidrio que queden pegados al borde de la pantalla. Después, lógicamente, habrá que matar al matrimonio, pero eso es fácil, contamos con toda clase de armas de fuego e instrumentos contundentes. Por último, llegará el desagradable trabajo de mover los cadáveres hasta otra habitación, con el fin de que la hija al llegar no vea nada sospechoso, y tras deshacernos también de la muchacha, podremos salir a la calle, a la luz, a la salvación, sabiendo que nadie podrá probar nada en nuestra contra, porque somos seres indocumentados y de ficción.
© Juan Ballester





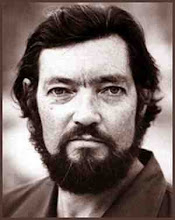

















No hay comentarios:
Publicar un comentario