viernes, 13 de marzo de 2009
Aegri somnia
I
Aparcó su Opel rojo en un paseo coronado de pintorescas farolas que se adentraba en el corazón del pueblo. El cielo amenazaba tormenta y era probable que lloviese. Como no tenía nada especial que hacer, se dedicó a darse una vuelta para conocer el lugar, para impregnarse del ambiente cotidiano en que se desenvolvía la existencia de la mujer desconocida. Ascendió por una calle empinada, dejando a un lado el cuartelillo de la guardia civil, y fue a desembocar en una gran explanada en la que descubrió con agrado un hermoso parque presidido por un estanque lleno de patos. Sobre el cielo plomizo se recortaba la silueta de una ermita, y al fondo se abría una pinada que se perdía en el horizonte. Aunque el sendero estaba húmedo, casi embarrado, se internó por la vereda y recorrió aquellos parajes para él inéditos, pero que seguramente resultarían familiares para la desconocida que ocupaba su mente.
Estaba oscureciendo rápidamente, así que abandonó la idea de explorar los recovecos de tan inesperado bosque, y tomó una de las sendas que discurrían por la parte alta del pueblo. Desde allí, en cada bocacalle se abría una panorámica de la villa, y bajando la vista hacia el fondo se podían distinguir los edificios de la parte antigua, la más interesante desde el punto de vista artístico. Pero a Jorge le interesaban más otros factores que el puramente arquitectónico.
Sus pasos le llevaron hasta el límite del pueblo a través de una calle que moría en pleno campo, junto a un instituto de enseñanza media. Un perro vagabundo le venía siguiendo desde un rato antes, aunque no parecía prestar mucha atención al hombre enfundado en la gabardina, más bien iba buscando algo que comer, convertido en un compañero accidental del paseante.
Se decidió entonces a bajar por el terraplén con el fin de alcanzar una moderna avenida que constituía la ampliación más reciente de la población. Precisamente en aquella zona era donde ella vivía, según sus cálculos, detrás de un enorme centro comercial. Cruzó la avenida y continuó de frente, adentrándose en la colonia. El aspecto de los edificios había cambiado de repente, ya no eran las típicas construcciones de ladrillo de tres o cuatro plantas, sino una serie de viviendas adosadas de aspecto gris azulado y con tan solo dos alturas. Su visión en conjunto era estremecedora, como si de repente hubiera cruzado el umbral del tiempo y del espacio y se encontrase en alguna lejana civilización. Nada le recordaba el estilo de esas extrañas construcciones de dos pisos, de esas callejuelas de trayectoria circular que formaban un laberinto demencial en el que la vida parecía haberse detenido, en el que las aceras prácticamente eran inexistentes y donde no se apreciaba ninguna actividad comercial.
Imposible saber cuál de ellas era la número ciento siete, la que habitaba la mujer desconocida, pues la numeración no seguía un orden correlativo. Seguramente, una de las que tenían las luces apagadas, pero había casi trescientas, todas iguales, circundadas cada una de ellas por un breve trozo de jardín y una valla de madera blanca. Algunos coches se desparramaban aparcados aquí y allá, e incluso se cruzó con un grupo de chiquillos que jugaban al balón, pero en general el lugar transmitía una sensación de tranquilidad y calma inusuales.
Recorrió esa especie de laberinto circular, obra sin duda de un loco, en el que los bungalows se sucedían sin solución de continuidad, hasta que súbitamente se encontró al borde del campo. A lo lejos se divisaban algunas carreteras locales y a su derecha discurría la tapia de un cementerio de aspecto desolador, máxime teniendo en cuenta que la noche se había echado encima bruscamente, así que dio media vuelta y trató de volver sobre sus pasos.
Apenas si podía diferenciar unas calles de otras, ni reconocer rasgos distintivos en los edificios; no había forma alguna de tomar referencias en ese demencial reducto, pero el azar quiso que encontrase el número de la casa en donde vivía Laura, la mujer desconocida. Su apariencia en nada difería del de las otras, y daba la sensación de hallarse deshabitado en ese momento.
Él siempre había creído que el ambiente que rodea a una persona dice mucho de su forma de ser. Y en el caso de Laura, la desconocida, no podía ser de otro modo. Se la representaba como una criatura singular, misteriosa e inaccesible, y lo era a juzgar por lo que sabía de ella. Vivía en un mundo aparte y prohibido, encerrada en una especie de burbuja que la mantenía a salvo de admiradores y curiosos, y el escenario en donde transcurrían las escasas horas de libertad de las que podía disfrutar era fiel reflejo de su manera de ser.
No se detuvo a escudriñar detalles de la fachada, porque en una de las construcciones aledañas había aparecido un hombre que le miraba con desconfianza. Podrían tomarle por alguien sospechoso de qué sé yo, tal vez de planear un robo o un secuestro. Así que siguió su marcha hasta que por fin dio con la maldita salida y se encaminó de nuevo hacia la moderna avenida y de allí a la parte antigua del pueblo.
Se alejó de aquel lugar mezclándose en la vorágine del tráfico, pero su mente no conseguía apartar de sí la imagen de la urbanización que acababa de descubrir. En el fondo se sentía eufórico, triunfal, ante la forma en que se desarrollaban los acontecimientos. Y no era para menos, la verdad. Había conseguido, a base de recopilar pacientemente datos en apariencia intrascendentes y de bucear no siempre con éxito en aquel oscuro mundo, conocer algunas cosas acerca de la mujer desconocida: su identidad, el lugar donde tres días a la semana se olvidaba de su trabajo, de toda esa basura que, como él, la acosaba constantemente por teléfono, e incluso había localizado la casa. Sólo le faltaba conocerla a ella, cuya voz le hablaba todas las tardes desde el otro lado del hilo telefónico, y eso se iba a producir por fin el día siguiente, en aquel mismo escenario.
Llegó a su despacho a las nueve de la noche, con tiempo de sobra para llamarla por teléfono, para conversar con ella como lo hacía casi a diario desde varios meses antes. Por supuesto, no hizo mención de su labor de espionaje, simplemente se dejó inundar por aquellas tiernas caricias verbales, por el reconfortante tono de su voz ...
II
Al día siguiente, mientras rodaba con su automóvil por la carretera secundaria, bastante despoblada aún, empezó a preguntarse interiormente lo que podría dar de sí aquella experiencia. Hasta entonces, todo le había parecido un pasatiempo, un juego en el que, eso sí, había hallado un doble placer: por un lado, la infructuosa labor de investigación para romper la gigantesca barrera que se alzaba ante ella, el hermético mecanismo que la protegía, y por otro, el ingrediente morboso o de actividad secreta, imaginando sus tentadoras formas, soñando con desplazarse a través de la línea telefónica hasta su cuartito, que ya conocía de memoria a base de escuchar su descripción, y cómo no, reunirse con la joven ataviada únicamente con la más fina y atrevida lencería. Pero ahora, había sonado la hora de la verdad, toda la especulación y la frustración interior iban a quedar a un lado, y a sus pies se abría un abismo fascinante y a la vez peligroso.
Para Jorge, todo había comenzado como un juego, como un entretenimiento esporádico, quizá por aquello de que hay que conocer las cosas antes de opinar sobre ellas. Así, la primera vez había marcado el número con cierta curiosidad malsana, y casi sin querer se había ido enganchando al dichoso jueguecito. Y si al principio sus conversaciones estuvieron circunscritas al ámbito erótico y se alimentaban del lenguaje más soez que imaginarse pueda, muy pronto pasaron a convertirse en confidencias, en comentar las experiencias vitales acaecidas a uno o al otro, e incluso en los últimos meses la mayor parte del tiempo se lo pasaban hablando de temas generales, de cosas que poco o nada tenían que ver con el sexo. Pero a él se le antojaba frustrante esa intimidad con una joven cuyo aspecto le costaba esfuerzo imaginar, como si fuera un ser intangible, y de ahí había nacido su deseo de verse cara a cara con ella, de saber cómo era la propietaria de la voz anónima.
Atrás quedaban ya sus ímprobos esfuerzos y su laboriosa lucha por obtener un privilegio semejante, y en parte era lógico la resistencia mostrada por la desconocida, era lógico que Laura se hubiese negado en rotundo sistemáticamente. Era fácil suponer que cualquier hombre que saliera con ella conociendo cómo se ganaba la vida, con qué descaro obsequiaba a cada interlocutor con las obscenidades más inverosímiles, quisiera llevar a la práctica todas las marranadas dichas a través del hilo telefónico. Por muy buen cliente que fuera Jorge, por muy correcto que se mostrase durante sus conversaciones susurradas a lo largo de todos esos meses, no dejaba de ser un riesgo. ¡Cuántas veces los tipos más peligrosos se ocultan bajo una máscara de amabilidad y buenas maneras! Y si había accedido a los deseos de éste, era sólo por su perseverancia, por su machacona insistencia día tras día, por esa extraña familiaridad que se había creado entre ambos.
Bien es cierto que no tenía derecho a forjarse muchas ilusiones, puesto que los términos del acuerdo eran muy claros: se iban a tomar una copa juntos para conocerse personalmente y luego nada más, a no ser que surgiese algo sobre la marcha. Lo más probable, sin embargo, era que ella, que profesionalmente se hacía llamar Laura, apareciese del brazo de su protector o novio, o con otras amigas por si acaso la cosa se ponía fea, ya se sabe que las citas con desconocidos no carecen de riesgos, y a fin de cuentas había sido el propio Jorge quien había sugerido esta posibilidad a fin de que la chica no recelase de sus intenciones.
Por otro lado, aparte de su natural recelo hacia ese desconocido, ella temía perder su empleo por mantener relaciones con clientes fuera de las horas de trabajo. Esto era una de las prohibiciones expresas que al parecer le habían formulado cuando se embarcó en aquella aventura sin sentido. Y, de acuerdo que no tenían por qué enterarse sus superiores, pero siempre era un riesgo, siempre cabía la posibilidad de que la espiasen o de que llegasen a saberlo de forma casual o por boca del propio Jorge.
Aunque todos estos temores eran infundados. El interés de Jorge en conocer personalmente a la chica no iba más allá de lo puramente anecdótico. Cualquier observador externo hubiera pensado que le movía el deseo de acostarse con ella, o de iniciar una relación más o menos estable (aunque desde luego muy problemática, sabiendo la clase de trabajo que Laura realizaba). Otros más retorcidos hubieran podido pensar que se trataba de un maníaco sexual, de un sujeto sin escrúpulos, peligroso incluso. Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que en su matrimonio no le iban nada bien las cosas, que su vida sexual resultaba monótona y aburrida, porque su esposa no era partidaria de fantasías de ninguna clase y a él en cambio le apetecía probar cosas nuevas; es cierto que la única vez que le propuso algo de este estilo tuvieron una bronca considerable, pero también es cierto que Jorge le había sido siempre fiel, si descontamos sus pequeñas incursiones en el oscuro mundo de Laura, que la mayor parte de las veces eran más una forma de combatir el estrés cotidiano y la soledad que de desahogar su apetito sexual. No, él llevaba bastante a raja tabla el tema de la fidelidad y por supuesto nunca se hubiera planteado buscarse una amiguita o una amante.
Por lo demás, no existían entre ambos muchos puntos en común. La desconocida, nacida en Huelva hacía aproximadamente veinticinco años, tenía una visión de la vida un tanto peculiar. Decía sentirse muy a gusto en su actual situación, y por el momento no tenía intención de cambiar de trabajo. Le gustaba lo que hacía, esa forma de prostituirse sin riesgos de ninguna clase, y por si fuera poco le pagaban bien. Tenía una especie de novio, aunque apenas le había hablado a Jorge de él salvo en un par de ocasiones (quizá fuese sólo un recurso empleado para disuadir a los clientes pelmazos); y por lo visto su afición hacia los representantes del sexo masculino se remontaba a los tiempos de su precoz adolescencia. Pero, aunque diferían en casi todo, había algo que hacía que se cayeran bien mutuamente, y compartían sobre todo su interés en experimentar juegos eróticos, que dicho sea de paso Jorge jamás había tenido oportunidad de practicar en vivo, muy a su pesar. Y probablemente nunca la tendría, en parte por la cuestión del SIDA, y sobre todo porque él, a sus casi 40 años, tenía ya su vida hecha, su camino trazado, y no era cosa de meterse en problemas, de ver amenazado su prestigio profesional o incluso ser chantajeado por gentes sin escrúpulos dispuestas a chuparle hasta la última peseta.
Estaban citados en un local ubicado en la plaza principal del pueblo, no tenía pérdida, y además él ya había buscado el lugar la tarde anterior. Aunque era aún un poco pronto, estaba bastante lleno cuando Jorge entró, de modo que se instaló en un taburete en la barra y pidió una cerveza, tratando de consumir la media hora que faltaba aún. Solía llegar demasiado temprano a todas partes, tanto a las reuniones de negocios como con sus amigos, así que estaba acostumbrado a esperar. Sólo que esta vez era distinto, su pulso le empezaba a delatar, sus zapatos estrenados para la ocasión llamaban mucho la atención, y la corbata de seda estampada de elefantes era probablemente demasiado llamativa como para pasar desapercibida, pero se la había puesto para que ella le pudiese reconocer. Por lo demás, de Laura sólo sabía que era rubia, de carnes blandas y no muy alta, con unos pectorales abundantes y unos ojos verdes preciosos.
Apuró su bebida y miró el reloj de reojo: sólo habían transcurrido diez minutos. Es increíble lo lento que se desgrana el tiempo cuando se desea que pase deprisa. Encendió un pitillo y pidió otra cerveza.
Dieron por fin las ocho, pero no vio aparecer a nadie que coincidiera con la imagen que tenía formada sobre la joven. Quizá como todas las mujeres, Laura tenía también tendencia a retrasarse, y qué menos que aguardar por cortesía quince o veinte minutos más. Pudo al fin ocupar un asiento libre en una esquina del pub, desde donde se dominaba perfectamente la puerta de entrada. Por si acaso, avisó a su esposa para decirle que tenía una reunión que se estaba alargando más de lo previsto.
Era estúpido, pero le dio por pensar que ella se podía haber olvidado de la cita, o que deliberadamente le iba a dar plantón. En cualquier caso tenía sus señas, conocía su nombre y apellidos, y siempre quedaba el recurso de presentarse de madrugada en el bungalow y pedir explicaciones. O a lo mejor se había visto envuelta en un atasco, o quizá la entendió mal y la cita era en otro sitio; lo cierto es que no sabía que hacer. Lo más fácil hubiera sido sacar a relucir el amor propio y regresar a su ciudad y que le dieran morcilla a Laura y a todo ese nauseabundo montaje, pero en cambio optó por salir de allí y darse un paseo hasta la colonia de aspecto fantasmagórico, para comprobar si había indicios de que ella estuviese en casa.
La noche era fresca y, salvo en las arterias principales, no había un alma por la calle. Sobre todo, al internarse en la extraña urbanización circular, la quietud se tornaba insoportable. Muchas de las viviendas dejaban ver sus luces encendidas en el interior, pero externamente todo parecía mortecino y sin actividad. Al pasar delante de la vivienda de Laura, le sorprendió comprobar que una de las habitaciones estaba iluminada.
Avanzó unos pasos, justo hasta la verja de madera y tocó la campanilla. En el piso de arriba alguien descorrió la persiana. Era una mujer de edad intermedia.
No. Allí no vivía ninguna Laura, ni siquiera conocía a nadie con ese nombre: debía tratarse de una equivocación, o ser en otro bungalow; era fácil equivocarse porque todos eran muy parecidos.
Obviamente había algún error en los cálculos, tal vez Laura le había dado una dirección falsa o él la había anotado mal. En cualquier caso, a esas horas no podía ir preguntando puerta por puerta. Se sentía rabioso de repente y volvió sobre sus pasos hasta el lugar de la cita, por si finalmente la mujer desconocida hubiera aparecido. Pero no, ninguna de aquellas mujeres podía ser ella, nadie se le acercó aunque su corbata era bien elocuente.
Su sueño se empezaba a derrumbar rápidamente. Aún quiso hacer una última comprobación, la llamaría desde una cabina al trabajo, no fuera a ser que se tratase de un malentendido.
Introdujo un par de monedas y marcó el número que ya se sabía de memoria. La recepcionista le reconoció en seguida y comenzó a tomarle los datos, como de costumbre. Pero él dijo que no, que sólo deseaba darle un recado, iba a ser sólo un minuto.
Tras una breve pausa oyó la voz de la mujer desconocida, tan amable y solícita como siempre, disculpándose por no haber podido avisarle a tiempo. Pero Jorge sabía que todo era una trampa, no estaba de humor para escuchar más mentiras ni más falsas promesas.
Entonces ella se enfureció, por primera vez en tantísimos meses sacó a relucir sus verdaderos sentimientos hacia aquel tipo.
- ¡Qué imbécil eres, Jorge! - le espetó -. Nunca he tenido el más mínimo interés en conocerte. Ni siquiera vivo en ese pueblo del que me hablas. Pensé que lo comprenderías, que tú mismo te darías cuenta de que te seguía el juego. Ya te he dicho muchas veces que es imposible que nos veamos ...
- Pero ... - él se había quedado mudo, petrificado, herido en lo más profundo de su ser - ¿Por qué entonces me diste esperanzas, por que dijiste que podíamos vernos, por qué inventaste toda esa historia?
- ¿Y qué querías? Te ponías tan pesado ... Además, de esta forma me llamabas todos los días.
- ¡Eres una cabrona! Anda y que te den por ...
- Bueno, corta el rollo, tío. No tengo toda la noche. Me están llamando por otra línea ...
III
Jorge se quedó allí de pie, en la cabina, rodeado de las sombras en aquel lugar que de repente se le hacía odioso e insoportable. Ella probablemente tendría preparada de antemano una historia bien hilvanada para casos así, y a saber a cuántos les habría hecho albergar esperanzas, de cuántos se habría reído, cuántos ilusos como él habrían caído en la trampa.
Llegó a su automóvil, y arrancó poniendo rumbo hacia la autopista. Las luces de los vehículos que venían en dirección contraria le deslumbraban y aumentaban su malestar. Sin querer iba hundiendo el pie en el acelerador, trazando las curvas con bastante temeridad, como si eso pudiese descargarle de su frustración.
- ¡Qué barbaridad! - exclamó el conductor del camión que circulaba tras el Opel rojo, al ver fugazmente el estado en que había quedado éste al salirse de la carretera.
© Juan Ballester
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





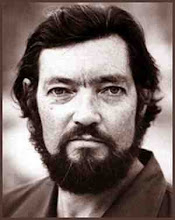

















No hay comentarios:
Publicar un comentario