Soñé que me despertaba. Me hallaba tendido en un prado, sobre la hierba. Las estrellas brillaban allá en lo alto, inundando de lunares el negro cielo. La temperatura era francamente agradable y las cigarras interpretaban su música monótona y fea. Encendí un pitillo, siempre tumbado, con un brazo detrás de la nuca a modo de almohada. Pensaba en ti, sí, en ti, tan lejos de aquel lugar. Trataba de recordar tus ojos mirando hacia las remotas estrellas, pero no lograba llenar el vacío de mi cabeza. Mi corazón latía con fuerza y el humo del cigarrillo ascendía por el aire y se deshacía con la brisa. Se estaba bien allí, pero no estabas tú. Realmente se estaba muy bien, pero no estabas tú. Sin querer, me fui adormilando, mecido por el arrullo del viento...
Abrí los ojos. Estaba en la cama. Junto a mí, a la derecha, las sábanas moldeaban un agujero en forma de mujer, que aún conservaba su tibieza. Pero tú no lo ocupabas, no había nadie conmigo sobre ese lecho. Todavía ardía el cigarrillo en mi boca, y aspiré unas bocanadas de humo, pensando que estarías en el cuarto de baño. Volví a quedarme dormido sin sentirlo...
Cuando desperté no había nadie en el coche. Miré en el asiento trasero y tampoco te encontrabas allí. Debías andar fuera, en el bosque, paseando o tal vez fumando para no llenar de humo el automóvil. Di las luces. Un animal voluminoso salió huyendo a unos cincuenta metros de donde estaba estacionado, y el chorro de luz se llenó en seguida de pequeñas mariposas enloquecidas. Miré el reloj: las cuatro y veinticinco. Opté por apagar y me acomodé sobre el asiento, muy cansado, para saciar el sueño.
Desperté súbitamente: la barca se hundía. Entraba agua por alguna parte y se había inundado casi en sus dos terceras partes. Traté de incorporarme, de ponerme en pie, mientras con el cubo achicaba el líquido. No pude verte porque acababas de hundirte en el fondo de la balsa. Entonces, en un movimiento brusco volqué y me zambullí en el lago sucio y poblado de hojas secas. El golpe contra el armazón de madera fue tremendo; tanto, que hasta perdí el conocimiento.
Al abrir los ojos me encontré en un tugurio poco iluminado, ante una botella con apenas ya dos dedos de vino. Únicamente quedábamos allí yo y aquella señora que pasaba una bayeta por las mesas y que me decía palabras que yo no podía entender. Yo insistía en que todavía vendrías, en que necesitaba esperarte, y la mujer chillaba no sé qué de llamar a su marido. Vacié el último vaso y, al hacerlo, mi silla se volcó hacia atrás por efecto de mi movimiento, y caí de espaldas produciendo un gran estrépito.
¿Dónde estaba? ¿Qué era ese escozor tan insoportable en los brazos? Reinaba la más absoluta oscuridad y me sentía dolorido, como si me hubiesen apaleado. Quise moverme y entonces advertí que estaba atado por una gruesa cadena que iba desde la pared hasta mi muñeca. Grité, llamándote, y ni siquiera el eco me respondió. Tenía la boca seca, la barba de cuatro días y las ropas totalmente desgarradas. Tiré con fuerza de la cadena y toda la pared se derrumbó sobre mí.
Cuando recobré el conocimiento, me hallaba tendido en un prado, sobre la hierba. Las estrellas brillaban en el cielo. La noche era fresca, agradable, y las cigarras cantaban. Encendí un pitillo, mientras pensaba en ti, tan lejos de aquel lugar. Me fui adormilando, mecido por el viento...
Desperté en la cama, y a mi lado las sábanas estaban vacías pero todavía calientes. Seguramente te habías levantado un momento para ir al lavabo, así que no me preocupé más y traté de conciliar el sueño perdido.
Cuando abrí los ojos no había nadie en el coche. Miré en el asiento trasero...
© Juan Ballester
miércoles, 27 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





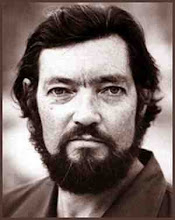

















No hay comentarios:
Publicar un comentario