Una extraña sensación recorrió el cuerpo de Ricardo, que se daba la vuelta en ese momento, molesto por el zumbido ininterrumpido del despertador de su mesita de noche. A tientas encendió la lámpara y miró la hora: las siete y media. De un salto abandonó la cama y se puso las zapatillas. Era preciso espabilarse para no llegar tarde a la oficina, de lo contrario volvería a tener problemas.
Dormitando aún, llegó al lavabo. Abrió el grifo y se mojó la cara. Un centenar de estrellas le corrieron por la mente, alejando sus visiones nocturnas y dando paso a un cuarto pequeño con una inmensa luz y un grifo chorreante y ruidoso.
Cada día le costaba más levantarse. Y no es que se acostara tarde o estuviera pasando una mala racha, qué va; no sabía el motivo exacto pero lo cierto es que cada vez tardaba más en identificar el sonido agudo e irritante del despertador. Unos meses atrás era capaz de estar en pie antes de que el reloj viniera a interrumpir sus felices sueños, pero ya en dos ocasiones en la misma semana había llegado tarde a trabajar por culpa del sueño, con la consiguiente reprimenda de sus superiores.
Una hora y media más tarde llegaba como siempre al pequeño despacho mal ventilado y lleno de hojas que nunca querían ordenarse. ¡Cuántas veces le entraban tentaciones de encender una cerilla y pegarle fuego a todo! Pero en lugar de eso, tenía que comprobar cómo la pila de papeles crecía y crecía, como si ellos mismos se reprodujeran cuando nadie les veía, como si quisieran que Ricardo fuese su esclavo y viviese sólo para ellos.
Allí estaba otra vez el señor López, su jefe, hablándole de no sé qué historia, sin prestarle ninguna atención a lo que decía, amedrentado por su propia incompetencia. De repente, se levantó y fue hasta la mesa de Ricardo.
‑ ¿No me oye? Procure escuchar cuando le hablo ... Siempre le encuentro distraído, con la cabeza en otra parte. ¿Le sucede algo?
Ricardo había dado un respingo y se había levantado como un resorte, siempre con la vista baja, apuntando hacia el suelo. Balbuceó una disculpa y trató de volver a sus ocupaciones. Pero el jefe volvió a la carga.
‑ He observado, señor Ruiz, que su conducta durante la última semana ha sido decepcionante. Le ruego me dé una explicación de lo que le ocurre.
Y, claro, cuál podía ser la causa sino el sueño, la fatiga con la que se levantaba cada mañana, el esfuerzo de pasarse la noche entera entre batallitas, caminando a pie y cargado con sus aparejos de combate. Y cómo explicarle esto a nadie sin levantar sospechas.
Humillado una vez más, cabizbajo, se sentó en su silla y continuó la multiplicación que se traía entre manos. En realidad, para él lo único importante era reunir el dinero suficiente para irse a vivir a su propio piso y poderse casar con Laura. Sólo por eso se había puesto a trabajar, aunque, la verdad sea dicha, con su triste salario a muy poco podía aspirar. Él se conformaba con una vivienda digna, con un hogar feliz, con un plato de sopa, pero Laura merecía mucho más que eso, y Ricardo no estaba seguro de poder ofrecérselo.
Junto a ella se sentía transformado, era otro hombre. Parecía como si ella fuese la única persona en el mundo capaz de sacarle de su estado de embriaguez mental, la única capaz de hacerle olvidar la batalla de anoche o la lucha contra el despertador y contra su jefe. Junto a Laura todo era maravilloso, no existía el despacho, ni los libros de contabilidad, ni los legionarios.
Así se pasó la mañana, absorto en sus pensamientos más que en su trabajo. Por dos veces se equivocó al restar y tuvo que empezar de nuevo, menos mal que se había dado cuenta a tiempo. Al fin sonó la campana y abandonó la oficina, dejando el bolígrafo tirado sobre la mesa y los papeles tan desordenados como los encontró al llegar. Se podían ir a hacer puñetas hasta mañana a las nueve.
Mientras volvía a su pequeño apartamento alquilado de las afueras, trató de analizar su actual situación. ¡Con lo bien que le habían ido las cosas hasta el mes pasado ... ! Y sin embargo, ahora todo se venía abajo incomprensiblemente. Su jefe cada día le toleraba menos errores y le abroncaba más; sus compañeros le consideraban un niño dormilón, y su novia le ponía de manifiesto que con aquella indiferencia y dejadez no se iba a ninguna parte. La verdad es que muy activo no era; eso sí, cumplía estrictamente con sus obligaciones laborales, pero no por ello le gustaba aquel empleo de chupatintas. Y lo malo era que tampoco servía para mucho más. Prefería lancear romanos o arrojar la honda que consumir su vida entre cuatro paredes rellenando columnas de números; claro que aquello no le daba de comer y esto último sí.
Al llegar a casa se pegó literalmente al teléfono en busca de la dulzura de la voz de Laura al otro lado del auricular. Cuando estaba con ella se olvidaba de sus sueños, de su trabajo, de su vida monótona y aburrida, y por el contrario se le iluminaba el rostro y se transformaba en un ser amable y cariñoso.
Encendió el televisor y se acomodó en el sillón, cerrando un poco los ojos. Sentía cierto agotamiento anormal. ¿Se estaría haciendo viejo prematuramente? Era absurdo, apenas tenía treinta años y a esta edad es cuando más joven y sano se siente uno. Probablemente sería su ejército, que le reclamaba como cada noche para combatir a los malditos romanos. ¡si él era un hombre pacífico, qué necesidad había de engancharse en semejante negocio! Y además no daban tregua, seguían en su empeño un día y otro, una noche y otra, transportándole hasta los confines de la historia por extraños caminos. Y luego, por las mañanas, cansado, rendido, vuelta a trabajar, entre papeles y reprimendas, balances y periódicos.
Se fue a acostar. Pronto encontró a su ejército, y esta vez no faltó ninguno a la cita: Induciomaro, Ambiórix, Cingétorix, ... Todos vecinos entre sí pero con un objetivo común: matar o expulsar para siempre a los malditos romanos de sus territorios. La noche anterior habían caído muchos jefes y aún más soldados a manos de las legiones de César, pero esta noche debía acabarse todo porque Ricardo no quería tener más problemas laborales. Así lo manifestó ante el Consejo de los jefes, los cuales, tras una breve deliberación, le comunicaron que en lo sucesivo únicamente sería convocado si existía urgente necesidad. El no quería dejar solos a sus amigos, pero no podía seguir llevando esa doble vida, doblemente fatigosa.
A la luz de las hogueras pasó varias horas a la espera del momento elegido para el ataque, y por fin al rayar el alba hicieron su aparición las tropas enemigas. Rápidamente montó su caballo y se lanzó como uno más a la refriega. Tuvo un choque con uno de los legionarios romanos y cayó al suelo.
En ese momento abrió los ojos e intentó dar la luz. Al no encontrar la mesita tropezó con la silla y se dio un golpe en el pie. Cuando consiguió hacerse con el maldito interruptor, observó asombrado que se hallaba tirado encima de la alfombra. Probablemente el encontronazo con el enemigo le habría derribado de la cama y eso fue lo que le despertó.
El tictac del reloj le recordó que no había oído el zumbido del despertador. Miró la hora: las siete y veinticinco. Todo un éxito, por una vez se había levantado antes de tiempo, pero esos cinco minutos podían ser cruciales para el desenlace de la escaramuza ahora que él no estaba allí.
Recogió sus zapatillas y fue al cuarto de baño. Descubrió en su frente un vistoso hematoma fruto seguramente del contacto con el soldado romano o quizá producido al caer al suelo. En cualquier caso, le dolía, e intentó mitigar su sufrimiento mojándose la cara con las manos. Volvió a ver una especie de firmamento lleno de estrellas, y luego la bombilla de 80 vatios despidiendo un chorro de luz. Se refrescó de nuevo metiendo la cabeza bajo el agua. El hematoma se estaba poniendo ya de todos los colores y parecía crecer a cada momento. Se peinó el pelo por delante de la frente para intentar disimularlo, aunque su aspecto resultaba cómico.
Al llegar al despacho todos repararon en la mata de pelo que apenas camuflaba el voluminoso bulto amoratado, y le miraban como si fuera un bicho raro. Nadie le dijo ni media palabra, pero no se le escaparon varios comentarios en voz baja a sus espaldas. El señor López tuvo que llamarle la atención dos veces debido a su apatía y desgana.
Los días sucesivos transcurrieron entre batallas campales, tanto en las horas de sueño como en las de vigilia, en donde su situación laboral empeoraba por momentos. No podía ocultar su cansancio físico y mental; sentía la llamada de su pueblo que le pedía ayuda. Y no obstante debía estar allí, repasando facturas, dando vueltas y vueltas a los números, que no acababan nunca de ponerse en orden. Su novia empezaba también a sentirse un poco desilusionada con él viendo que las cosas iban de mal en peor.
Para Ricardo lo más importante era Laura; por eso, si fracasaban sus relaciones, se habría roto el único eslabón que le conducía al futuro; si ella le abandonaba, no le quedaría sino volver al campo de batalla y tirar por fin el odioso despertador que le partía la vida por la mitad.
No le sorprendió demasiado que el viernes le comunicaran que estaba despedido. Al principio, todo fue al revés, caras risueñas y gestos amables, incluso fue invitado a desayunar por varios de sus compañeros, y Ricardo se sentía como una res a la que primero se ceba y después se lleva al matadero, y no se le ocultaba cuál era la causa.
Así que por fin había sucedido. Y claro, ahora su novia le dejaría definitivamente. Los padres de ella no acababan de aprobar la conveniencia de un chico así para su hija, y seguro que aprovechaban la ocasión para presionarla, para forzar la ruptura. Se dijo que por una parte era mejor así, tal vez un día podía caer muerto o herido a manos de un romano y entonces nadie podría consolar a su amiga. Trataba de convencerse de que si lo dejaban quizá pudiesen ser más felices. Pero sabía que no, que al menos él no lograría salir del bache. Además, ¿cómo presentarse con esa cara en casa de su novia, y que le vieran así sus padres? Quizá fuese mejor escribirle una carta y contárselo todo, lo del trabajo desde luego, pero también que Induciomaro y los demás le reclamaban para combatir a Roma, que el despertador le sacaba de una guerra y le transportaba a otra peor.
La noche siguiente le costó conciliar el sueño, agobiado por los problemas que se avecinaban. Cuando se reunió con sus amigos, éstos se hallaban apostados en un bosque no muy lejano al campamento de César. Al parecer atacarían la fortificación al amanecer, en un desesperado intento de coger por sorpresa al enemigo. Ricardo les habló del despido, lo que significaba que ahora podría estar todo el día con ellos si hacía falta.
Al amanecer se encaminaron hacia su objetivo. El campamento de César parecía hallarse en silencio, y a una señal de Induciomaro todos comenzaron a lanzar su ofensiva, pero adentro seguía la misma inactividad, como si el recinto estuviera abandonado. Se dio la orden de parar el ataque y esperar. Súbitamente surgieron como del aire montones de legionarios a pie y a caballo. Los galos iniciaron entonces una retirada alocada, desordenada, y el grueso de las tropas enemigas se dirigió en persecución del cabecilla galo, mientras algunos avanzaban hasta la posición que ocupaba Ricardo, que fue alcanzado y derribado. Se desvaneció a causa del fuerte golpe recibido. Cuando volvió en sí, su novia estaba junto a él, zarandeándole, pidiéndole que se levantara.
Al ver allí a Laura sintió deseos de gritar y llorar. En el momento más inoportuno siempre surgía algo que le alejaba de los suyos y le devolvía al mundo real. Claro que, en realidad, ella le había salvado la vida con su milagrosa aparición.
Trató de incorporarse y advirtió que le dolía mucho el pecho, como si tuviera alguna costilla rota. Era indudablemente una secuela del último encuentro con los hombres de César, así que era verdad, no era sólo un sueño. Se lo hizo comprender a Laura mientras ella lo arrastraba como podía hasta la ducha, mientras abría los dos grifos y el agua disipaba las visiones de la batalla, mientras una mujer desnuda se metía con él bajo el agua, sacándole la ropa empapada. La mano suave de Laura cerró el grifo y acabó así de salir esa espada de acero fría que le cortaba la respiración.
Laura había estado todo el día sin tener noticias de Ricardo, quien tampoco contestaba al teléfono. Preocupada, decidió ir a buscarlo a su apartamento. Lo encontró tendido sobre la alfombra, nervioso y agitado, y con una carta a medio escribir sobre la mesilla de noche. Sabía que Ricardo no estaba bien, con todas esas fantasías sobre legionarios romanos y sus problemas en la oficina, y que la necesitaba más que nunca.
Ricardo se sentía aturdido; había dormido más de doce horas seguidas, y luego el amor, que le dejaba debilitado. Y ahora iba a casa de sus futuros suegros, a pasar la vergüenza que él hubiera querido evitar, pero no fue capaz de resistirse. Sin embargo, Laura planteó la cuestión de otro modo, haciendo ver que era Ricardo quien se había despedido de modo voluntario, para aspirar a algo mejor. Al final, con su habilidad habitual, convenció a su padre de que Ricardo sería un ayudante ideal para su bufete, es decir, que acabó logrando que diese empleo a su novio. Así todo quedaba en la familia. A Ricardo no le hacía mucha ilusión volver a cuatro paredes llenas de papeles, y menos aún bajo el control de su futuro suegro, pero no estaba en condiciones de rechazar una oferta de semejantes características. Esto en parte arreglaba su situación, y podía pensar en casarse con Laura en cuanto su economía se lo permitiese. ¡Qué alegría cuando Induciomaro y los demás supiesen la noticia! Por cierto, ¿qué habría sido de ellos? Quizá hubieran elegido un nuevo cabecilla, porque las tropas cesarinas estaban dándole caza cerca del río.
Muchas veces se había preguntado qué relación misteriosa tendría él con los galos. ¿Por qué los galos y no los romanos, los árabes o los alemanes del 14? ¿Por qué él, Ricardo Ruiz y no otro cualquiera? Pero claro, a lo mejor a otras personas les sucedía también algo parecido. Había releído muchas veces en las últimas semanas la Guerra de las Galias y sabía que Induciomaro sería capturado y apresado en el río, sabía que antes o después pedirían la rendición a Roma, y sin embargo, cuando estaba con ellos era como si se olvidara de la Historia, que no se puede cambiar. Curiosamente, desde niño había sentido por Julio César un cariño espacial, y paradójicamente ahora era miedo lo que le inspiraba. César estaría causándoles muchas bajas en ese mismo instante; en algún lugar de su subconsciente continuarían las escaramuzas. Quien sabe si le estaban esperando al borde del lecho para matarlo en cuanto cayese dormido.
 Pero esa noche se quedó Laura a dormir con él. No hubo galos ni romanos, sino perfume a rosas y sábanas limpias; no hubo Guerra de las Galias sino un beso tras otro y una caricia tras otra. Era la primera vez en mucho tiempo que su pesadilla no venía a visitarle, quizá porque el ejército galo hubiese sido exterminado, o simplemente por la presencia de Laura allí. En realidad el cambio era muy positivo. Añoraba sus aventuras nocturnas, pero valía la pena renunciar a ellas si era para tener una boca junto a la suya susurrándole lindezas.
Pero esa noche se quedó Laura a dormir con él. No hubo galos ni romanos, sino perfume a rosas y sábanas limpias; no hubo Guerra de las Galias sino un beso tras otro y una caricia tras otra. Era la primera vez en mucho tiempo que su pesadilla no venía a visitarle, quizá porque el ejército galo hubiese sido exterminado, o simplemente por la presencia de Laura allí. En realidad el cambio era muy positivo. Añoraba sus aventuras nocturnas, pero valía la pena renunciar a ellas si era para tener una boca junto a la suya susurrándole lindezas.Los ruidos de la calle delataron la venida del nuevo día. Laura se incorporó, subió la persiana y entró al cuarto de baño, mientras su novio se desperezaba, feliz, en el lecho.
A las diez salieron a pasear, aprovechando la mañana de domingo. El día transcurrió en medio de una inusual tranquilidad, haciendo planes para el futuro más inmediato. Pero llegó la noche de nuevo y Ricardo volvió a encontrarse solo. Tuvo miedo por una vez de regresar al pasado, y prefirió quedarse leyendo en lugar de acostarse. Quería terminar con aquel sin sentido que le estaba costando una enfermedad. Los ojos le pesaban y querían cerrarse, tan fuerte sonaba la voz del pueblo galo en su interior, pero él se remojaba la cara para mantenerse en vela.
Por otro lado, al día siguiente estrenaba trabajo, así que tenía que descansar bien para causar buena impresión. Con cierto pesar, se dejó engullir por su peculiar odisea, aunque encontró desánimo y resignación entre sus camaradas, que se tomaban una pequeña tregua para recomponer sus diezmadas huestes. Pero hubo otro ataque, y no tuvo más remedio que huir despavorido en dirección al bosque. Sentía las cabalgaduras detrás de él, el rumor de los árboles incendiados. Tiró las armas para correr más ligero y se acordó de Laura, de su nueva vida, del despertador, de todo ese otro mundo que le esperaba tan cerca pero tan lejos, de todos esos proyectos que jamás se realizarían, porque una certera lanza acababa de atravesar su cuerpo.
© Juan Ballester





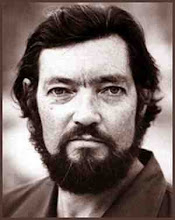

















No hay comentarios:
Publicar un comentario