El frenazo se escucha claramente, casi todos vuelven la vista justo a tiempo para presenciar cómo el cuerpo del peatón imprudente vuela unos cuantos metros, dislocado como si fuera un muñeco roto, para ir a derrumbarse en medio de la calzada. Varios de los testigos no pueden contener un grito de horror.
"¡Qué barbaridad!", dice una mujer de abrigo marrón. "¡Qué barbaridad!", repite también Alicia, al ver la cola que se ha formado delante de las cajas.
Como siempre que ocurre un atropello de esta clase, muy pronto se va concentrando alrededor del lugar del accidente una gran multitud de curiosos y desocupados. La mayoría, de hecho, no ha visto nada, pero ya se sabe que a veces basta con que unos cuantos miren hacia un punto para que instintivamente muchos otros hagan lo mismo. Lo cierto es que siempre resulta interesante satisfacer el morbo y nadie quiere perderse detalle de lo sucedido.
En efecto, alguien está explicando lo que ha pasado. Se ha estropeado una de las cajas registradoras, de forma que únicamente funciona la otra, y además todos los clientes van cargadísimos de artículos, por lo que avanzan muy despacio a pesar de la sirena y de las luces de alarma, que no consiguen abrirse paso entre la maraña de automóviles. Y mientras tanto, el tipo seguiría allí en el suelo, malherido, probablemente desangrándose. Es desesperante, pero no cabe hacer otra cosa sino aguardar a que poco a poco la avalancha humana se vacíe por el estrecho pasillo de la caja, aguardar a que recojan el cambio o firmen el comprobante de compra. Alicia empieza a estar cansada y mira con desolación el reloj, menos mal que ya casi han llegado al lugar del accidente, menos mal que ya se advierte a lo lejos el gentío, toda esa masa de habitantes que a las doce y media de la mañana no tienen nada mejor que hacer que estarse allí curioseando, o lo que es igual, molestando.
"Circulen, por favor", resuena el altavoz. "Circulen, por favor", repite Alicia a ese matrimonio que se ha detenido en medio del pasillo discutiendo sobre si será más económico comprar dos latas pequeñas de alubias o una grande y que están entorpeciendo a toda la fila. Menos mal que por fin parecen decidirse a dejar trabajar a los enfermeros. Para no perder tiempo, abren las portezuelas traseras antes de detener completamente el vehículo y en seguida le depositan sobre una camilla y le introducen en la ambulancia. Pero aún queda lo peor, porque la multitud no se dispersa y ella empieza a perder la paciencia. Que si no pinta el bolígrafo, que si no quedan monedas de cien, que si a un artículo le falta el código de barras. Gracias a Dios que ahora parece que se circula con fluidez, y para perder el menor tiempo posible se dedican a sortear obstáculos, aprovechar los huecos y hasta invadir el carril de sentido contrario. La vida de un herido está en juego y no cabe andarse con contemplaciones, máxime cuando ya ha perdido más de media hora en el hipermercado para comprar cuatro cosas. No le queda más remedio que sortear a base de codazos y empujones a los peatones que entorpecen su marcha, adelantando en zigzag a esa masa humana que cubre materialmente el centro de la ciudad. Logra así meterse por un atajo y llega al portal sin novedad. Abre con la llave y entra en el ascensor, mientras un enjambre de médicos y asistentes se aprestan a prepararlo todo. Lo llevan casi en volandas hasta la mesa de operaciones, en donde ya está listo el instrumental. El doctor se coloca la bata blanca y los guantes y se acerca hasta el paquete de papel de periódico, lo desenvuelve y siente un poco de asco porque está todo manchado de sangre y ahora tendrá que abrirle para extraer las vísceras.
Coge del cajón un cuchillo y las tijeras y comienza a rasgar los tejidos, retirando un poco los ojos porque la visión no es precisamente interesante, sino todo lo contrario, un amasijo de nervios y músculos, y la operación se presenta muy incierta en cuanto a los resultados. Se seca el sudor con una toalla esterilizada y comienza a maniobrar en las partes más afectadas, y es entonces cuando mira de reojo hacia la cabeza del paciente, cuando toma los dos extremos del pico para seccionar el cuello y puede ver la mirada vacía en sus ojos como la de un pájaro muerto, y Alicia cree por un instante que ese rostro humano la observa entre aturdido y aterrado, como si estuviera bajo los efectos de una anestesia, y conteniendo las náuseas hunde el filo del cuchillo en el cuello del hombre moribundo.
juan ballester
"¡Qué barbaridad!", dice una mujer de abrigo marrón. "¡Qué barbaridad!", repite también Alicia, al ver la cola que se ha formado delante de las cajas.
Como siempre que ocurre un atropello de esta clase, muy pronto se va concentrando alrededor del lugar del accidente una gran multitud de curiosos y desocupados. La mayoría, de hecho, no ha visto nada, pero ya se sabe que a veces basta con que unos cuantos miren hacia un punto para que instintivamente muchos otros hagan lo mismo. Lo cierto es que siempre resulta interesante satisfacer el morbo y nadie quiere perderse detalle de lo sucedido.
En efecto, alguien está explicando lo que ha pasado. Se ha estropeado una de las cajas registradoras, de forma que únicamente funciona la otra, y además todos los clientes van cargadísimos de artículos, por lo que avanzan muy despacio a pesar de la sirena y de las luces de alarma, que no consiguen abrirse paso entre la maraña de automóviles. Y mientras tanto, el tipo seguiría allí en el suelo, malherido, probablemente desangrándose. Es desesperante, pero no cabe hacer otra cosa sino aguardar a que poco a poco la avalancha humana se vacíe por el estrecho pasillo de la caja, aguardar a que recojan el cambio o firmen el comprobante de compra. Alicia empieza a estar cansada y mira con desolación el reloj, menos mal que ya casi han llegado al lugar del accidente, menos mal que ya se advierte a lo lejos el gentío, toda esa masa de habitantes que a las doce y media de la mañana no tienen nada mejor que hacer que estarse allí curioseando, o lo que es igual, molestando.
"Circulen, por favor", resuena el altavoz. "Circulen, por favor", repite Alicia a ese matrimonio que se ha detenido en medio del pasillo discutiendo sobre si será más económico comprar dos latas pequeñas de alubias o una grande y que están entorpeciendo a toda la fila. Menos mal que por fin parecen decidirse a dejar trabajar a los enfermeros. Para no perder tiempo, abren las portezuelas traseras antes de detener completamente el vehículo y en seguida le depositan sobre una camilla y le introducen en la ambulancia. Pero aún queda lo peor, porque la multitud no se dispersa y ella empieza a perder la paciencia. Que si no pinta el bolígrafo, que si no quedan monedas de cien, que si a un artículo le falta el código de barras. Gracias a Dios que ahora parece que se circula con fluidez, y para perder el menor tiempo posible se dedican a sortear obstáculos, aprovechar los huecos y hasta invadir el carril de sentido contrario. La vida de un herido está en juego y no cabe andarse con contemplaciones, máxime cuando ya ha perdido más de media hora en el hipermercado para comprar cuatro cosas. No le queda más remedio que sortear a base de codazos y empujones a los peatones que entorpecen su marcha, adelantando en zigzag a esa masa humana que cubre materialmente el centro de la ciudad. Logra así meterse por un atajo y llega al portal sin novedad. Abre con la llave y entra en el ascensor, mientras un enjambre de médicos y asistentes se aprestan a prepararlo todo. Lo llevan casi en volandas hasta la mesa de operaciones, en donde ya está listo el instrumental. El doctor se coloca la bata blanca y los guantes y se acerca hasta el paquete de papel de periódico, lo desenvuelve y siente un poco de asco porque está todo manchado de sangre y ahora tendrá que abrirle para extraer las vísceras.
Coge del cajón un cuchillo y las tijeras y comienza a rasgar los tejidos, retirando un poco los ojos porque la visión no es precisamente interesante, sino todo lo contrario, un amasijo de nervios y músculos, y la operación se presenta muy incierta en cuanto a los resultados. Se seca el sudor con una toalla esterilizada y comienza a maniobrar en las partes más afectadas, y es entonces cuando mira de reojo hacia la cabeza del paciente, cuando toma los dos extremos del pico para seccionar el cuello y puede ver la mirada vacía en sus ojos como la de un pájaro muerto, y Alicia cree por un instante que ese rostro humano la observa entre aturdido y aterrado, como si estuviera bajo los efectos de una anestesia, y conteniendo las náuseas hunde el filo del cuchillo en el cuello del hombre moribundo.
juan ballester





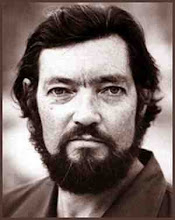

















No hay comentarios:
Publicar un comentario