No podría establecer a ciencia cierta cuándo empezó a tomar cuerpo aquella obsesión. Se fue presentando paulatinamente, noche tras noche, primero como un ramalazo breve y fugaz, después como algo coherente y con cuerpo, y por último como una imagen real que se prolongaba cada vez más y que penetraba en mis sueños y eclipsaba cualquier otro recuerdo onírico.
Es posible que esté exagerando un poco, quizá no sucediera a diario, pero desde luego muchas noches sí, y siempre era igual: yo iba conduciendo por una carretera estrecha, y a mi derecha se abría una profunda sima cuyo fondo no se percibía. El sol se acababa de ocultar y las primeras estrellas comenzaban a aflorar. Yo conducía con prudencia, moderando la velocidad, pues la visibilidad era escasa, y la vía tenía cierta pendiente descendente. Recuerdo también el ruido de las ruedas al contacto con la grava del arcén, y algunas piedrecitas silbaban al salir disparadas por efecto de la presión del neumático sobre ellas.
Entonces, al doblar una curva aparecía el niño, de espaldas a mí y un poco por el centro de la pista, y yo trataba de frenar inútilmente la marcha de mi vehículo, pero resultaba imposible, y sentía sólo que el morro del coche golpeaba con fuerza el cuerpo del muchacho y que mi auto salía despedido precipicio abajo. Ahí concluía todo, y después mi mente vagaba por otras regiones del sueño hasta que me despertaba.
Al principio no le di mayor importancia, lo consideraba la típica imagen absurda, ajena a mi voluntad y ante la cual nada podía hacer, como sucede cuando nos viene a la cabeza una musiquilla que nos es imposible dejar de tararear y dura días y días en nuestro interior hasta que desaparece igual que ha venido. Generalmente, una buena ducha ponía fin a mis fantasías nocturnas.
Sin embargo, lentamente empezó a crecer, a obsesionarme, y sin querer continuaba reconstruyendo la escena mentalmente durante las horas de vigilia. Trataba de recomponer el lugar exacto donde sucedía el hecho, la marca del vehículo en que viajaba, trataba de identificar algún rasgo en el chico. Pero ya se sabe cómo son los sueños, en ellos no cabe la reflexión, no hay tiempo para captar detalles; se limitan a ser imágenes encadenadas y sin ilación, y al final lo único que queda es una idea muy general y borrosa, una sensación quizá, mas no detalles concretos. Es más, muchas veces en los sueños la gente no tiene rostro definido, al menos la gente a la que no conocemos. Y no nos resulta extraña tal circunstancia, sino todo lo contrario. Y tampoco nos damos cuenta de que soñamos, por lo tanto no se nos ocurre hacer preguntas, es únicamente un dejarse ir a través de la aventura, sin poder cortar el cauce de los acontecimientos de modo voluntario.
A pesar de todo, aquel sueño llegó a convertirse en algo tan familiar para mí, que poco a poco acabé por concretar algo más. El automóvil, por ejemplo, era un modelo totalmente desconocido, tal vez producto de mi fantasía. En cuanto al chico, no tendría más de ocho o diez años. Era delgado, de pelo castaño, con pantalones cortos y un jersey rojo formando ochos. Llevaba algo en la mano que debía pesar, porque su andar resultaba lento y fatigoso, dando la impresión de cojear un poco.
 La carretera era sinuosa y estrecha. A mi derecha se adivinaba un precipicio rocoso que no podía identificar con ninguno de los lugares que conocía, aunque lo recordaba bien. La vegetación, a pesar de estar anocheciendo y hallarse el lugar en penumbra, era corriente: algunas acacias y chopos a ambos márgenes, y arbustos por todas partes. Las rocas eran de formas suaves, con musgo adherido a ellas. Todo esto podía verlo mejor cuando la luz de los faros tropezaba con algún fragmento aislado del paisaje. Mi ventanilla izquierda iba abierta y permitía la entrada de aire y del rumor de los grillos. La temperatura era fresca y recuerdo que en la curva inmediata al choque subía el cristal y ponía la radio. En seguida aparecía el chico y colisionaba con él y caía al abismo. Sentía la sacudida de su cuerpo contra el chasis y el golpe al romperse la alambrada protectora, y luego me sentía suspendido en el vacío. En ese punto terminaba todo, no se producía contacto contra el suelo o contra los árboles, no; finalizaba justamente en plena caía por los aires.
La carretera era sinuosa y estrecha. A mi derecha se adivinaba un precipicio rocoso que no podía identificar con ninguno de los lugares que conocía, aunque lo recordaba bien. La vegetación, a pesar de estar anocheciendo y hallarse el lugar en penumbra, era corriente: algunas acacias y chopos a ambos márgenes, y arbustos por todas partes. Las rocas eran de formas suaves, con musgo adherido a ellas. Todo esto podía verlo mejor cuando la luz de los faros tropezaba con algún fragmento aislado del paisaje. Mi ventanilla izquierda iba abierta y permitía la entrada de aire y del rumor de los grillos. La temperatura era fresca y recuerdo que en la curva inmediata al choque subía el cristal y ponía la radio. En seguida aparecía el chico y colisionaba con él y caía al abismo. Sentía la sacudida de su cuerpo contra el chasis y el golpe al romperse la alambrada protectora, y luego me sentía suspendido en el vacío. En ese punto terminaba todo, no se producía contacto contra el suelo o contra los árboles, no; finalizaba justamente en plena caía por los aires.Dicen que todos los sueños significan algo, y yo me preguntaba qué sentido podría tener el mío. Me preocupaba su habitualidad y quería creer que esto le sucedía también a muchas personas. Al fin y al cabo, al levantarnos ni nos acordamos de todo lo que hemos estado soñando. Pudiera ser que otros no lo recordasen y yo sí.
Mientras tanto, yo procuraba hacer mi vida normal. Acudía a las tertulias literarias de los martes en el Ateneo, para desintoxicarme del ajetreo de la oficina y de los negocios. En cierta ocasión, se había iniciado una conversación acerca de fenómenos parapsicológicos, y un sujeto que se sentaba a mi lado (por cierto, que era el típico fanfarrón que siempre trata de impresionar a la concurrencia) empezó a contarnos sus experiencias personales. Nos expuso alguna de las situaciones insólitas e inexplicables que según él había vivido, aunque los demás lo tomábamos como lo que eran, mentiras dichas para darse importancia. Hablaba de relaciones con extraterrestres y no sé cuántas tonterías más. Entonces, cada cual refirió casos sucedidos a sus abuelas o conocidos, aunque siempre dejando entrever fuertes dosis de escepticismo. Yo les expuse mi caso, que al lado de lo relatado por varios otros, sonaba a cosa corriente y de todos los días. Debieron pensar que mentía, como lo pensé yo de ellos, o que exageraba la frecuencia con que mi sueño tenía lugar. Hubo quien me aconsejó, con cierta sorna en sus palabras, visitar a un psicólogo y exponerle la situación. Finalmente, alguien con más sentido común comentó que podía tratarse de una premonición.
Mis investigaciones en torno al fenómeno siguieron adelante. Se me ocurrió pergeñar un pequeño croquis del lugar por donde transitaba mi automóvil, tratando de memorizar el número y sentido de las curvas, la pendiente y peligrosidad de las rampas, la colocación de las señales de tráfico, postes de la luz, árboles y rocas. Obtuve de este modo un plano algo aproximado del escenario. Como soy muy mal dibujante, no quedó tan bien como hubiera deseado, pero bastaba con lo que tenía.
Con el paso del tiempo fui comprendiendo que mi sueño tenía ciertos visos de realidad, pues en todo momento tenía conciencia de que soñaba, y aunque trataba de detenerme antes de avistar la última curva, no podía, el pie y el freno se resistían a parar. Era como si el automóvil caminase por sí solo, sin mi ayuda; yo no podía cambiar el recorrido predeterminado, tampoco podía hacer sonar el claxon para avisar al chaval, ni hacer juegos con las luces para llamar su atención: nada servía, todo estaba programado para llegar a la curva y colisionar. Me hubiese gustado que por una vez el niño no estuviese y yo pudiese seguir por zonas desconocidas de la carretera, rumbo hacia un lugar distinto, tal vez un pueblo con un nombre por el que poder guiarme. Pero no, al parecer las cosas debían suceder según lo previsto, y no podía ni siquiera intentar despertarme.
Hasta que por fin supe que mis imágenes nocturnas no eran fruto de la casualidad o un capricho mental, sino un destino inevitable. Lo supe al pasar por un escaparate, el deportivo rojo me atrajo como un imán. Resultó ser tal como yo lo había estado viendo o creando durante meses. Se trataba de un nuevo modelo (aunque no nuevo para mí, desde luego), y hasta en sus detalles más insignificantes coincidía con el que yo había tenido entre mis manos tantas veces. No sé qué extraña fuerza me había llevado hasta él, pero ahora que lo tenía localizado no podía dejarlo escapar.
Me decidí a adquirirlo, a pesar de estar muy por encima de mis posibilidades económicas. Algo me decía que la misma fuerza oculta que me había acercado al vehículo me llevaría también hasta la carretera y hasta el niño con el que tantas veces me había estrellado. No se me ocultaba que de ser así tendría yo que salir volando por los aires, pero pensé que de alguna forma hay que morir y además, ¿no era el destino quien me impulsaba a hacerlo?
Abandoné mi viejo utilitario y me dediqué en serio a buscar la carretera. Se trataba desde luego de una poco importante a juzgar por su poco tráfico, anchura y peligrosidad, pero desconocía incluso si se ubicaba en mi país o no. Lo único de lo que no me cabía dudar es de que existía. Era demasiada casualidad lo del coche para que no hubiese luego tal carretera.
Busqué y busqué. Durante mucho tiempo recorrí infructuosamente cientos de rutas. Me dejaba guiar por el azar, que tarde o temprano me llevaría hasta allí. Seguía noche tras noche aclarando puntos oscuros, y procuraba crear las mismas condiciones en la vida real que en el sueño: me fijé en el número de kilómetros recorridos hasta entonces por el automóvil que aparecía en mis sueños, en la clase de música que llevaba puesta, en el estado de la luna y las nubes ...
Aprovechaba los fines de semana para avanzar hacia no sabía dónde, tratando de igualar mi kilometraje al del otro coche, tratando de descartar carreteras, de agotar en suma todas las posibilidades que estaban a mi alcance.
Finalmente, una tarde me puse en camino, muy inquieto, pues algo me decía que la resolución del enigma estaba cada vez más próxima. De repente, llegué a una ruta conocida a pesar de que nunca antes había transitado por ella. Los árboles se alineaban a ambos lados, en su mayoría acacias y chopos. Miré al cielo y vi la luna brillar en cuarto creciente; revisé el cuentakilómetros y me pareció muy cerca del número mágico. Encendí la radio y me invadió una música familiar. Abrí la ventanilla para que entrase un poco de aire y la volví a cerrar al instante. Una gran excitación se apoderó de mí y me dejé deslizar. Pasé la señal que limitaba la velocidad, junto al árbol torcido y medio seco. Traté de tomar una decisión: debía parar el coche antes de que fuese demasiado tarde.
Como yo me temía desde un principio, algo falló en el mecanismo de frenado. Divisé la curva fatídica y recé antes de llegar a ella, conocedor de mi fin. Apareció el niño y aún me dio tiempo de verlo una fracción de segundo, porque esta vez se había vuelto al oír el motor, y entonces vi su cara, es decir, mi cara, porque ese niño era yo.
Desperté y me dolía la cabeza. Estaba escayolado por todo el cuerpo y apenas podía moverme. Traté de zafarme de las sábanas que me envolvían y sentí una mano aferrándome el hombro y luego pasándome por la frente. Oí una conversación entre dos mujeres: una era mi madre, la otra quizá una enfermera. Hablaban de mí, obviamente, del golpe que había recibido de aquel loco del coche rojo. Entonces me di cuenta de que estaba vivo, vivo al fin, y paladeé estas palabras: vivo. Me parecía mentira haber podido sobrevivir después del brutal atropello, después de tantas noches soñando con esa extraña escena, después de haberme escapado de casa sin ropa ni equipaje. Me preguntaba qué habría sido del automovilista, quizá no hubiera muerto finalmente. Con un hilito de voz pregunté por él, pero no hubo respuesta. Nunca nadie me dio esa respuesta.
© Juan Ballester





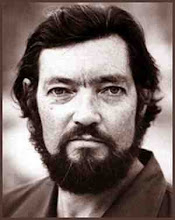

















No hay comentarios:
Publicar un comentario