Echemos un vistazo al bloque de apartamentos en cuestión. Vemos acercarse a un joven, bien vestido, de aspecto corriente, que realiza el rutinario ceremonial de abrir el buzón y recoger la correspondencia. Imaginémosle llamando al ascensor, examinando todos aquellos papelotes que anuncian las delicias de un apartamento en multipropiedad, o el arreglo instantáneo de un televisor, o la patética imagen de unos niños viviendo en condiciones lamentables en cualquier punto del Tercer Mundo. Imaginémosle abriendo un extracto bancario mientras hace girar la llave en la cerradura de su casa, despojarse de la chaqueta, ponerse las zapatillas y dejar la bolsa con la pizza en la mesa de la cocina. Fijémonos cómo en su mano ya sólo queda una carta sin abrir, la carta de un amigo a quien hace un par de años que no ha vuelto a ver, pero que sigue siendo su mejor amigo a pesar de la distancia.
Tratemos de imaginar su sorpresa y a la vez su alegría ante tan inesperada novedad, sentémonos con él en la butaca del salón y dispongámonos a leer esa voluminosa epístola.
El matasellos es de Barcelona, y la carta está escrita a mano por el propio Sebastián ‑ que así parece llamarse el remitente. En un alarde de memoria podríamos transcribir literalmente su contenido, pero quizá contiene algunos aspectos un tanto domésticos que no nos interesarían demasiado en estos momentos, aparte que nos llevaría tres cuartos de hora largos, de modo que parece más prudente hacer un resumen de lo sustancial, dado que además el escrito no presenta muchos méritos desde el punto de vista literario.
Habría que decir primero, para ponernos en antecedentes, que el tal Sebastián y nuestro joven fueron compañeros de Facultad, y cuando acabaron sus estudios hicieron algunos proyectos juntos, que no llegaron a cuajar debido a la incierta situación económica que se les planteaba. Así que acabaron por preparar oposiciones, él al cuerpo de Inspectores de Hacienda, y Sebastián a Notarías, con idéntico resultado en ambos casos: ninguno de ellos alcanzó el envidiable status que se proponía. A partir de ahí se perdieron un poco la pista, porque nuestro hombre había emigrado a otra ciudad en busca de trabajo. Parece ser que Sebastián se había colocado en una agencia de publicidad, y estaba forrado, la verdad, mientras que su amigo ‑ pongámosle nombre de una vez, llamémosle Ramón por ejemplo ‑ había montado una Gestoría con la que iba saliendo adelante.
Tanto uno como otro se habían quedado solteros, por el momento. En el caso de Sebastián, fue debido a esas paradojas del destino, ya que había salido con un montón de chicas estupendas pero las había ido rechazando a todas debido a que era demasiado exigente, y al final parecía abocado a quedarse solo. En cambio, Ramón era todo lo contrario, cualquier chica le hubiera parecido bien, pero era tan torpe y despistado que jamás había tenido la suerte de elegir a la candidata idónea. Y ya se había hecho a la idea, y se consolaba pensando en la cantidad de casos de separaciones y divorcios que conocía.
Pero en fin, hora será de que pasemos a extractar lo que dice esa misteriosa carta que sostiene Ramón entre sus manos. En ella late una atmósfera de desolación, de desencanto, como si fuese una especie de testamento o una confesión de algo muy grave. Y es que Sebastián le suelta a bocajarro en el primer párrafo que está muriéndose, que padece un cáncer de páncreas en tan avanzado estado que ni merece la pena tomar medicación o tratar de operarse. Y sin embargo, parece resignado a pasar lo menos mal posible esos escasos meses o quién sabe si días que aún le restan de vida. Ya apenas se levanta de la cama y por supuesto no sale a la calle, por eso tiene todo el tiempo del mundo para escribir cuando los malditos dolores le dejan tranquilo por un rato.
Pudiera pensarse que aquella misiva tiene por finalidad despedirse de un buen compañero o recordar los buenos momentos de antaño, pero en realidad no es así, porque ante un trance tan grave Sebastián parece quitarle importancia a la cosa y hablar de temas banales, de anécdotas sin sentido, y más tarde de fenómenos anormales. Resulta desconcertante que el motivo principal de su comunicación sea ponerle al corriente de una historia absurda e increíble, contarle una especie de suceso misterioso producto probablemente del delirio de un moribundo o de la fantasía de una persona que no tiene otra cosa que hacer sino esperar el fatal desenlace.
Ramón no sabe si arrojar al suelo aquellas tristes cuartillas o seguir adelante con tan disparatada narración. La noticia de la inminente pérdida de un amigo le ha dejado como aplastado, perplejo, y no tiene humor para escuchar esas batallitas a las que tan aficionado es su amigo. Pero por respeto hacia los lectores nosotros optaremos por esto último, aunque sin pronunciarnos acerca de su veracidad, que por otra parte nunca podríamos probar como luego se verá.
Parece ser que Sebastián se ha agenciado unos meses antes una billetera que por lo visto posee extrañas propiedades, que había descubierto por casualidad, según dice. Es una cartera de piel, bastante deteriorada, que encontró junto a una acera, debajo de un coche. Su primera reacción fue cogerla y sobre todo mirar si estaba vacía, pero por fortuna contenía un billete, así que rápidamente se la echó al bolsillo y siguió su marcha con disimulo, no fuera a ser que alguien la reclamara.
 Una vez en casa, la examinó y le pareció lo suficientemente vieja como para no merecer la pena conservarla, de modo que la echó a la basura. Una media hora después llamaron a la puerta y pudo ver por la mirilla a un tipo de aspecto nada recomendable esperando a que abriera. Parecía un gitano y al principio lo tomó por un mendigo. Como vivía solo, decidió no abrir, creyendo que el desconocido acabaría por cansarse. Pero todo lo contrario, el individuo aquel insistió en sus timbrazos una y otra vez, rogándole que abriera. Sebastián estaba decidido a llamar a la policía cuando oyó al sujeto reclamarle la cartera que se había encontrado. Entonces dedujo que se trataba de su dueño y que le había visto cogerla. Sin duda le harían mucha falta las mil pesetas, de forma que se calmó un poco y desenganchó la cadena de seguridad.
Una vez en casa, la examinó y le pareció lo suficientemente vieja como para no merecer la pena conservarla, de modo que la echó a la basura. Una media hora después llamaron a la puerta y pudo ver por la mirilla a un tipo de aspecto nada recomendable esperando a que abriera. Parecía un gitano y al principio lo tomó por un mendigo. Como vivía solo, decidió no abrir, creyendo que el desconocido acabaría por cansarse. Pero todo lo contrario, el individuo aquel insistió en sus timbrazos una y otra vez, rogándole que abriera. Sebastián estaba decidido a llamar a la policía cuando oyó al sujeto reclamarle la cartera que se había encontrado. Entonces dedujo que se trataba de su dueño y que le había visto cogerla. Sin duda le harían mucha falta las mil pesetas, de forma que se calmó un poco y desenganchó la cadena de seguridad.Se entabló un diálogo un tanto violento, que trataremos de sintetizar aquí, aun a sabiendas de que somos un simple cronista de un suceso para colmo jamás acontecido.
‑ Disculpe, yo no sabía que fuese suya ...
‑ No se preocupe, me hago cargo. Se me cayó sin darme cuenta y luego le vi cogerla.
‑ Pero pase, por favor, no se quede ahí fuera ...
‑ No, sólo será un minuto, no quisiera entretenerle.
‑ Bueno, como quiera. Aquí tiene el dinero.
‑ No, lo que yo busco es la cartera. El dinero es lo de menos.
‑ ¿La cartera? ¡Si está tan vieja!
‑ Sí, pero la tengo cariño. Ya sé que no vale nada, pero me daría rabia perderla.
Fue entonces cuando Sebastián volvió al cubo de la basura y la sacó de allí, y al hacerlo, por pura rutina, sus ojos se posaron en el compartimento interior, observando con sorpresa que quedaba otro billete dentro.
‑ ¡Qué extraño! ‑ le dijo al visitante desconocido ‑ Cuando la tiré estaba vacía. Yo mismo cogí las mil pesetas que contenía.
El otro le miró con una expresión de rabia contenida, como un colegial que es pillado en falta por el maestro. Enmudeció durante unos segundos, y al final su semblante se iluminó.
‑ Bueno, ¿por qué no? Voy a contárselo. Quizá podamos hacer un buen negocio usted y yo.
Y así fue como el hombrecito se adentró hasta el salón y le desveló los secretos de tan singular objeto, que procuraremos reproducir entresacándolo de la lectura que está haciendo Ramón.
Según el que llamaremos gitano para entendernos, la cartera poseía ciertas peculiaridades, o por mejor decir, era capaz de generar dinero por sí sola. Cuando alguien se hacía con ella, ya fuera de forma legal o por medios ilícitos ‑léase robo‑, se ponía en marcha no sé qué mecanismo interno de modo que al mirar dentro aparecían tantos billetes de mil como días se había poseído. El único inconveniente era que cada propietario sólo podía disfrutar de aquel prodigio una sola vez. En cuanto se abría la billetera y se extraía su contenido, poco o mucho, ya no servía de nada repetirlo, ni conservarla, había que hacerla cambiar de manos.
El gitano le hizo una demostración práctica; le devolvió la cartera a Sebastián, que al abrirla encontró un nuevo billete en sus entrañas, y después se la quitó, de tal forma que el prodigio volvió a repetirse, y así hasta cinco veces cada uno. Al finalizar la sesión, habían reunido una fantástica suma.
Hasta entonces, el gitano había actuado solo, utilizando un sistema no exento de riesgos: perder la cartera y esperar a que alguien la cogiera, reclamársela después y volver a perderla, y así sucesivamente. Pero muchas veces había tenido problemas, porque el descubridor no accedía a dársela, o no lograba darle alcance, y entonces no quedaba más remedio que seguirle y robarle. En el metro o en el autobús era sencillo para él, lo malo era cuando el otro echaba a andar calle adelante, entre la multitud, o se metía en un portal. Cierto que había tenido un socio, una especie de ayudante que colaboraba con él en la siempre complicada tarea de seguir la pista al accidental poseedor, pero acabaron a navajazos con motivo de una disputa y nunca más volvieron a verse.
Y en fin, así fue como Sebastián se hizo con un dinero fácil y rápido, que se esfumó con la misma celeridad con que lo conseguía. Se compró un deportivo, se fue a vivir a un chalet en una zona residencial y dilapidó una auténtica fortuna con mujeres de mala vida. Y su circunstancial aliado no le fue a la zaga, por supuesto, aunque éste tenía otras miras, era un mal tipo y llevaba muy arraigado el estigma del delito. Hasta que un buen día lo detuvieron por trata de blancas y Sebastián se libró de aquel escándalo por los pelos, y, claro está, se le terminó la gallina de los huevos de oro.
Desde entonces, había conservado la cartera, pero ya estaba muy enfermo y no tenía sentido seguir amasando una fortuna que estaba condenada a irse a la tumba con él. Y por eso le escribía a Ramón, porque era un buen amigo y tal vez podría sacar provecho de ella si se buscaba el compañero adecuado.
Dejemos a Ramón digerir tan singular ofrecimiento, tan insólita aventura, y permitamos que su pensamiento se concentre en el dolor por el amigo que va a abandonar este valle de lágrimas. Tiempo tendrá de meditar sobre los pormenores del otro asunto. Lo primero es comer, aunque cómo podría pensar en comer si se le ha formado una pelota en el estómago y la pizza ya estará fría.
Alcanza el auricular del teléfono e indaga en información el número de Sebastián a través de la dirección que figura en el remite. Sus pesquisas obtienen fruto y de inmediato hace una tentativa de hablar con él. Un pitido, dos, tres, hasta siete. Va a colgar, aunque la inercia le hace quedarse así, pegado al receptor. Súbitamente oye un chasquido y una voz al otro lado del hilo. Es Sebastián.
Hay un silencio tenso en la conversación, una rigidez mortal. Sobran las explicaciones y las palabras de ánimo; ambos saben que no se volverán a ver probablemente, que el enfermo hace un esfuerzo sobrehumano por articular esas sílabas entrecortadas. Ramón no quiere fatigarle, ni hundirle en la depresión. Resuelto a darlo todo por él, le promete ponerse de camino inmediatamente, asistirle en lo que pueda, acompañarle al hospital donde estará mejor atendido que entre aquellas cuatro paredes, pero a Sebastián no parece agradarle la idea, no quiere que nadie vea su cuerpo consumido ni su agonía desesperada.
Esa noche toma el primer avión. Está demasiado afectado como para meterse en carretera, y lo único que le ocupa la mente durante el trayecto es la salud de su amigo, ni por un momento se acuerda de la historia de la billetera, tal vez porque desde el principio lo ha tomado por una chaladura, por una aberración mental de un moribundo.
Encuentra la casa, que desde luego es acorde con la clase de vida que Sebastián dice haber llevado durante los últimos dos años. La puerta no está cerrada con llave, fruto de la despreocupación en que se halla su amigo. En una de las habitaciones, en penumbra como el resto de la vivienda, logra divisar un bulto tendido sobre la cama, el cadáver viviente de Sebastián, que le mira con expresión de angustia.
Su estado es mucho más grave de lo que temía, con seguridad le queda menos de una semana, tal vez unas pocas horas. Ramón enciende una lamparilla, que ilumina débilmente la estancia. Sobre la mesita, una botella de agua y un álbum de fotos son toda la compañía de aquel pobre diablo, todo lo que necesita en el último trance. Apenas consigue reconocer al recién llegado, y eso que Ramón ha cambiado poco en todos estos años.
Trata de poner un poco de alegría en aquel cuarto, de arreglar siquiera sea ligeramente su aspecto. Pero la depresión también se apodera de él. Finalmente, su vista se detiene sobre la billetera que reposa en la mesa del otro extremo de la habitación.
‑ Así que ésta es la famosa cartera de la que me hablabas en tu carta ‑ le dice, tratando de llevar la conversación por otros derroteros.
‑ Cógela ... ‑ consigue articular Sebastián.
Ramón la coge y encuentra en su interior el billete.
‑ ¡No cambiarás nunca! Tú y tus bromas ‑ comenta ‑. Has puesto el dinero dentro y todo.
‑ Guárdatelo. Y ahora, trae.
Ramón se la pasa y Sebastián la aferra con sus débiles manos. Al abrirla, un nuevo billete surge del compartimento milagroso.
‑ ¿Creías que era guasa, eh? Pues ahí lo tienes. Toma.
Ramón repite el juego. No, no hay truco, parece que el otro habla en serio.
‑ Llévatela cuando todo haya terminado ... ‑ son las últimas palabras de Sebastián, que, agotado por el esfuerzo, cae en una crisis de la que ya no se recuperará.
Dos días más tarde, vuela de regreso hacia su ciudad, llevando consigo el precioso tesoro. Claro que, en realidad qué puede importarle la billetera por muy valiosa que fuese. Tiene grabada aún la imagen de ese espectro que un día fue Sebastián, de ese amigo que había acudido a él en sus últimos momentos.
Al llegar a su hogar de nuevo, echa mano instintivamente al bolsillo de su americana. Allí se ha guardado la cartera cuando se llevaron el cadáver, pero ¡ha desaparecido! Tal vez la ha puesto en el otro bolsillo, en el de la izquierda, pero tampoco la encuentra.
Será una tontería, mas lo cierto es que se pone nervioso. Quizá tenga un agujero en el forro o algo así, o a lo mejor la lleva en la otra americana, la que va en la maleta. El caso es que la busca infructuosamente y llega a la conclusión de que la ha perdido o que se la han robado. Ahora recuerda que en el avión se ha despojado de la chaqueta para estar más cómodo, y tal vez entonces se le haya caído al suelo.
En fin, dejémosle en su desesperación, ahora doble, y volvamos al aeropuerto. A la azafata que está haciendo la revisión rutinaria le ha sorprendido el hallazgo, máxime teniendo en cuenta que la cartera no contiene documentos que permitan identificar a su propietario. Y claro, qué va a hacer la chica sino guardarse el dinero, total mil pesetas no son nada, así que la deposita en la bolsa de basura azul junto con el resto de los desperdicios generados durante el viaje.
La señora de la limpieza la ve cuando vacía la bolsa en el gran contenedor negro, y en un rasgo característico de la especie humana, mira en su interior por si hubiera algo. ¡Qué suerte, se ha quedado un billete adherido a uno de los compartimentos! Aunque la cartera está muy estropeada, la mete en el bolsillo de la bata, y se marcha con el resto de sus compañeras.
Al día siguiente, cuando llegan de nuevo, se dirige a la habitación donde se guarda el material de limpieza, y por error una de las otras empleadas ha cogido su uniforme, como son casi iguales, de forma que no vuelve a acordarse del tema. En cambio, la que se lo ha puesto no tarda en darse cuenta de que allí hay algo y menuda sorpresa se lleva cuando descubre su contenido.
Durante varios días se repite el prodigio, aunque sólo una de las mujeres comenta como de pasada que se ha encontrado dinero, y cuando a la del primer día se le ocurre relacionar los hallazgos de sus compañeras con el suyo, ya es demasiado tarde, porque la cartera ya descansa en la máquina trituradora.
Pero si pensáis que aquí se termina la historia, estáis muy equivocados. El camión en cuyas entrañas yace el infeliz trozo de cuero descarga su detritus en el vertedero municipal, y si alguien tuviera la curiosidad de meter sus narices allí dentro vería que, aunque muy deteriorada, todavía conserva su fisonomía. A buen seguro en su interior guarda alguna sorpresa. Pero claro, mezclada con toda aquella basura, es imposible que ningún ser humano la localice. ¿Quién puede meterse a hurgar entre los desperdicios? Pues claro que sí, un perro que la atrapa con sus dientes y la zarandea, dispuesto a jugar un rato con ella. Le vemos alejarse del lugar, rumbo a una chabola, y abandonarla por los alrededores. Ahora se acerca una mujer, la coge, mira en su interior y a punto está de desmayarse: contiene casi veinte mil pesetas, más de lo que saca ella vendiendo cartones en un mes. La arroja hacia el campo de nuevo, y el perrillo vuelve a apoderarse de ese juguete y se aleja corriendo. No tardará en cansarse y en soltarla en algún otro lugar, y así sucesivamente.
Y quizá algún día de estos, unos chavales se entretengan haciendo una hoguera no lejos de allí. ¡Qué estupendo sería si uno de ellos, en su afán de alimentar el fuego con cualquier cosa, encuentra la cartera, saca el dinero y la lanza contra las llamas! Imaginad qué bien arderá, cómo se elevará el humo hacia el cielo, qué luz desprenderá el billete de mil que arde en su interior.
© Juan Ballester





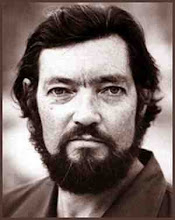

















No hay comentarios:
Publicar un comentario